Columnistas
Ser mujer y ser crítica de cine
¿Por qué hay tan pocas miradas femeninas en la crítica? ¿Por qué a las mujeres que escriben se les exige hablar como embajadoras del género? Estos y otros múltiples interrogantes se analizan en este amplio y personal ensayo.
-Actualización al 8/4: Columna "respuesta" de Marcela Gamberini.
1. Hablar como una chica. Hace dos años escribí una nota larga en El Amante y le puse ese título, a propósito del estreno de Damas en guerra / Bridesmaids. Pero no se trataba de una crítica de la película sino un Llego tarde (esa sección de EA que tanto me gustó habitar porque permitió ese lujo tan raro de quedarse pensando); yo había leído una crítica en contra de ese film firmado por mi colega Marina Locatelli, también en El Amante, y me extrañó muchísimo que ella atacara la película por razones que para mí eran inéditas. A Marina le había parecido muy zarpado que las chicas de Bridesmaids hicieran y dijeran ciertas cosas que para ella replicaban el humor de los varones (sobre todo en lo escatológico) y, por eso, consideraba que la película no llegaba a plantear un humor específicamente femenino. A mí me pareció que esa idea no tenía sentido y que era más vital que las mujeres comediantes avanzaran sobre un territorio que hasta el momento estaba reservado a los varones; la nota de Marina era polémica y la mía también, de una polémica que vaya a saber si puede importarle a todo el mundo -imagino que no-, pero ahora que pasó el tiempo me gusta y me complace sobre todo destacar que el intercambio entre las dos Marinas fue una rareza en el mundo de la crítica, un ámbito como se sabe copado por varones y donde son varones los que ordenan la agenda de lo que se discute o no, los que ponen las reglas del juego, los que levantan la voz para anunciar que el estreno del último jueves es la mejor película del mundo.
Hace poco leí, después del estreno de Magic Mike, la crítica de Maia Debowicz que publicó también El Amante (no por nada estoy nombrando tan seguido esa revista donde en un momento fuimos seis las chicas que escribíamos). Maia partía de la base de que la película, por contener strippers masculinos, estaba destinada al público femenino, y desde esa premisa empezaba a explicar que a las mujeres en realidad no nos excita ese tipo de sensualidad y que por eso, en parte, Magic Mike era un fracaso. Más allá de las bondades o no de la película de Steven Soderbergh -que a mí me pareció buena sin exagerar y también un poquito irrelevante, como todo lo que viene filmando el director últimamente-, no creo que me sea posible compartir con mis lectores masculinos o de cualquier otro género la extrañeza de encontrar una voz que habla en nombre de un “nosotras” difícil, dudoso, en el que no me siento ni incluida ni representada y que no hace más que confirmar, quizás solamente para mí que no lo necesito, la variedad inagotable que se esconde en un “nosotras” que tantas veces se da por sentado (pero que algunas pocas veces, ojo, se vuelve imprescindible por razones estratégicas).
A Marina Locatelli no le gustaba que en Bridesmaids las protagonistas se cagaran encima y a Maia Debowicz no le gustaron los strippers de Soderbergh, mientras que las dos cosas a mí me divirtieron bastante. Me acuerdo de sentir una extrañeza parecida frente a la crítica que Josefina García Pullés escribió (también en El Amante) sobre Marley y yo: la nota se llamaba algo así como “Película anticonceptiva”, y Josefina sostenía que el efecto de ver Marley y yo era que a uno se le iban las ganas de tener hijos, en parte porque el personaje de Jennifer Aniston, si recuerdan, optaba en un momento entre los hijos y el trabajo y elegía dejar una carrera que le gustaba y en la que era buena para quedarse en casa -una casa bastante caótica, con perros y bebitos gritones y peleas- a criar a sus chicos. A Josefina le parecía tremendo que la película planteara semejante elección, como si se tratara de una propuesta moral (algo así como un mensaje tipo “Mujeres, déjense de joder con el trabajo y volvamos al modelo mamá que cría-papá que trabaja”).

Para mí está muy claro que no se pueden tomar las decisiones de un personaje como condensación sin más del modo de tomar posición de una película con respecto a un tema, aunque las películas malas suelen hacer precisamente eso. Pero aunque entienda la incomodidad de Josefina frente a una escena que parece aniquilar de manera retrógrada el mandato de ser una mujer completa (porque no deja de ser un mandato, tener que trabajar y cuidar a los chicos a la vez con tal de ser moderna y plena), por un lado no dejo de entender al personaje de Aniston ahora que soy mamá y estoy en ese tironeo de que me importe mi trabajo y a la vez se me haga doloroso quitarle tiempo a mi bebito, y por el otro es momento de decir que estoy contando todo esto -desacuerdos infrecuentes o infrecuentemente registrados por escrito y un poco invisibles entre mujeres que son colegas y críticas de cine- para dejar en claro que no existe nada como ese famoso “qué piensan las chicas”. Ahora que pienso en estos desacuerdos me doy cuenta también de que el asunto “ser mujer” suele ponerse en juego solamente cuando se trata de los límites, de mujeres haciendo cosas que históricamente son “de varones”, desde trabajar fuera de casa hasta tirarse un pedo.
2. “¿A ver qué piensan las chicas?” Es posible que alguien lea la crítica de una mujer con esa pregunta en mente, así como tantas veces a las mujeres nos preguntan qué pensamos sobre un tema desde la misma premisa. Sí, muchas veces en medio de una conversación sobre cualquier cosa donde hasta el momento habían opinado solamente los varones, alguien giró la cabeza y me preguntó, a mí, Marina, el “qué piensan las chicas”, cosa totalmente absurda y sobre todo irreversible porque no suele suceder que una mujer le pregunte a un varón “a ver qué piensan los varones” (aunque hay que reconocer que a veces pasa). Está bien claro en los usos del lenguaje cotidiano: una mujer siempre es ella misma y a la vez otra cosa, es la representante de su género, es una mujer y es “las mujeres”; un hombre, en cambio, es siempre un individuo. Los varones no escriben crítica de cine en tanto que varones, aunque se supone -a veces da la sensación de que se supone- que las mujeres tenemos que escribir crítica como mujeres, no solamente diciendo lo que pensamos como individuos sobre cualquier cosa sino también convirtiéndonos en la voz de un colectivo, en embajadoras del género.
De modo similar, cuando una película está protagonizada por una o más mujeres no es difícil encontrar críticas donde se la lea como una “incursión en el alma femenina” o algo por el estilo, ¿les suena un poco? U otras variantes no demasiado creativas como buceo, exploración, radiografía, retrato, etc., del alma, la psicología, la esencia femenina o como se le diga. En este caso también, se convierte rápidamente en colectivo algo que puede ser tranquilamente una ocurrencia individual, y a ese colectivo se hace subir una variedad de mujeres inagotable que permanece oculta. En estas operaciones la idea de género siempre aplasta, pasa como una aplanadora y le da una apariencia lisa y homogénea a algo que de otro modo está lleno de grietas y de grumos, algo que está cascado.
3. Todo lo que no es varón. En un momento la crítica feminista consistió en “develar” -como si no fuera algo que está totalmente ahí, a la vista, pero claro que lo más visible suele quedar velado o se vuelve transparente cuando se naturaliza- cómo las representaciones de las mujeres en el cine respondían a miradas masculinas y en general machistas. Que el cine de una sociedad machista sea mayormente machista no es ninguna novedad, aunque todavía de vez en cuando haga falta remarcarlo, pero más allá del contenido de las películas yo siento que hay valores muy “masculinos” (en el sentido de lo culturalmente determinado como masculino, y en general relacionado con la autoridad y con el poder) involucrados en un ejercicio de la crítica y la cinefilia que siempre está tratando de escribir la Historia del cine, así con mayúscula, en cada comentario y cada ranking y cada puntaje o cualquier tipo de actividad destinada a jerarquizar, ordenar, clasificar, valorar y demoler a las películas, cuestiones que tienen que ver con el intercambio social y de ninguna manera con el modo íntimo, personal, de experimentar el placer o displacer por las películas.
4. Tengo un amigo gay. Es Diego Trerotola, y no solamente es gay y crítico de cine sino que es un tipo particular de gay (y de crítico de cine, ¡por suerte!, y uno de los mejores), porque Diego es un oso -y seguramente a muchos gays no les gusta que los embolsen con el colectivo “gays” como nos embolsan a las chicas. Pero mi amigo ante todo es Diego; Diego milita en lo suyo y una vez me contó que no le gusta Pixar porque Pixar es machista y no tiene personajes femeninos interesantes, cosa que me pareció un delirio. Yo le dije que a mí no me importaba, y de hecho nunca había pensado en el tema, porque cuando veo películas no necesariamente me identifico con los personajes femeninos, ni los espero, ni los busco, y si veo un western me gusta ser el cowboy; nada de lo masculino me es ajeno. De todas formas, después de eso Pixar hizo Valiente, una película mala protagonizada por una heroína fuerte (y que desde el principio se señala como tal, cosa que seguramente no responde a lo que esperaba Diego), así que los términos de la discusión quedaron algo obsoletos.
5. La excepción y la regla. Vaya a saber por qué en la crítica de cine hay una tan evidente mayoría masculina; en mis años de crítica literaria en la universidad nunca me pregunté por qué la mayoría de las personas que hacen crítica literaria actualmente en nuestro país son mujeres (y me dan ganas de hacer ese chiste que dice que en China, a la comida china se le dice simplemente “comida”; en la universidad, a la crítica escrita por mujeres se le dice simplemente “crítica”). Como sea, puede que lo que más me importa pensar por ahora con respecto a la incidencia del género a la hora de escribir y ver películas -tema sobre el que no me dan ganas de generalizar o teorizar, y por eso hablo casi estrictamente desde mi experiencia, con tal de no caer en el “nosotras”- es de qué modo puede ser productivo mirar de algún modo que pueda considerarse femenino con tal de ampliar un poco la mirada.
Me lo pregunto cuando de vez en cuando aparece una película que no puedo dejar de mirar como mujer, que agita en mí algo que tiene que ver con la particularidad de esa experiencia, y ahí se activa una parte que me sirve para entender cosas que de otro modo serían bastante incomprensibles o, mucho peor, tratándose del cine, invisibles. Me pasó con el estreno de El cisne negro: mientras algunos colegas discutían si sí o si no podía haber algo interesante en una película que parecía manejar lo simbólico de modo tan pueril (literalmente, blanco sobre negro), yo veía una pasión del cuerpo, el de una bailarina infantilizada que trataba de acceder a una fuerza descontrolada que estaba en ella y la asustaba, una potencia masculina a la que su rival daba la bienvenida pero que a ella la acercaba a la muerte (vean a Natalie Portman en el número final y díganme si ahí no se convierte en hombre).

Hay temas que raramente aparecen en las películas y más raramente todavía, en las críticas escritas por hombres: siempre pensé que la saga Crepúsculo, en general ninguneada o descartada como simple fenómeno comercial, ponía en escena a través de la figura del vampiro cierta necesidad de las chicas de reconciliarse con el costado violento de la iniciación sexual, en la medida en que el gran tema de las cuatro primeras entregas era el peligro de que el vampiro Edward Cullen lastimara a Bella con su fuerza excesiva si tenía relaciones sexuales con ella. Bella sabía que eso podía pasar pero sin embargo lo deseaba, y si se lo piensa un poco se trata de una versión bastante transparente de la pérdida de la virginidad para las mujeres, así como también la relación con la sangre, presente en la película, me parece que procesa el modo muy particular de experimentar el cuerpo sangrante en las chicas a partir de la primera menstruación, con la violencia visual que eso implica.
Me interesa Crepúsculo (y me interesa menos discutir acá si se trata o no de una serie de buenas películas) porque en su caso se pone en evidencia como nunca la pobreza de hacer una lectura literal, que arroja como resultado una lección moral tremendamente conservadora si se atiende al mensaje superficial de la película de “no hacerlo hasta el casamiento”, pero en cambio revela un costado mucho más potente y hasta glorioso, una celebración de la sexualidad femenina en su particularidad, cuando se tiene en cuenta que Bella se convierte en vampiro junto con la maternidad y pasa a ser un monstruo bello, fuerte, feliz, indestructible, no sin antes pasar por un embarazo truculento que produce algo así como la muerte violenta de Bella como niña. No hay muchas películas que propongan ficciones donde se tematicen estas cosas, y es una pena que tantas veces se haya subestimado todo el fenómeno como un vulgar anzuelo para chiquitas bobas que suspiran ante una foto del carilindo Robert Pattinson.
6. La carta robada. Me acuerdo de que soy una mujer que escribe cuando se me hace acordar que soy una mujer que escribe, como si una mujer fuera ante todo una persona que deviene mujer cuando ese término se dice en voz alta. O, por el contrario, cuando no se dice en absoluto. Hace poco me entrevistó Pablo Acosta, de la revista Grupo Kane, para un libro sobre crítica de cine que está preparando. El plantel de colegas entrevistados hasta el momento por Pablo es muy impresionante, y en ese grupo soy al menos hasta el momento la primera mujer: ahí, por supuesto, no podía dejar de percibirlo. En un momento de la entrevista Pablo me pasó una hoja y me propuso leer la serie de nombres vinculados al cine que estaban escritos ahí, y si tenía ganas comentar algo al respecto. La lista de nombres había surgido a lo largo de todas las entrevistas previas que hizo Pablo para el libro: eran nombres nombrados por mis colegas críticos. Ese día me quedé mirándola y no me sedujo demasiado hasta que me topé con el nombre de Barthes y me dieron ganas de decir algo, pero recién cuando se fue Pablo y me quedé pensando cuál era la particularidad de esa lista se me vino a la mente lo que tendría que haber dicho en ese momento, algo significativo y que seguramente sólo yo en plan “mujer” podía llegar a percibir en esa lista que, de Bazin a Deleuze, parecía condensar una parte bien obvia de la historia y la crítica de cine: que eran todos varones.
A partir del texto de Marina, Marcela Gamberini envió el siguiente texto:
Orgullo y prejucio o Sentido y sensibilidad
Por Marcela Gamberini
Leo las reflexiones de mi colega Marina Yuszczuk -a quien, de más está decirlo, respeto y quiero- y celebro su enojo evidente, su desprejuicio a la hora de pensar y escribir, su combate contra la escritura y el pensamiento acartonados, su defensa heroica de la mirada personal, íntima, sobre los objetos artísticos. En estas reflexiones que no dejan casi nada en claro (nada hay que aclarar, creo, ni imagino que haya sido su intención) intuyo la protesta que comparto a rajatabla y se esconde bajo un interrogante central: por qué a las mujeres se nos pide “una mirada femenina”. De ahí en más surgen otros: por qué hay tan pocas mujeres ejerciendo la crítica (no hablo de las reseñas ni de los comentarios), por qué no podemos decir que nos gusta que las mujeres se tiren pedos o que aborrezcan el matrimonio o que desconfíen de los hijos o cualquier convención establecida, por qué se nos mira con sospecha o algunos dicen -me pasa cuando los lectores comentan mis notas en Con los ojos abiertos, el blog de Roger Koza, y me pasaba en El Amante- “necesitábamos una mirada más femenina, más sensible”. Linda contradicción, ¿no? Se necesita algo y se lo rechaza. Los espirales del deseo. En el fondo, o tal vez no tan en el fondo, me gusta eso. Me dan placer las contradicciones, me regocijan, me hacen pensar, me enorgullecen.
Como crítica me conmueve en una película o en un libro aquello que se defiende hasta el límite y, como decía Susan Sontag (obvio que la referencia no es ingenua en un artículo donde se homenajea a Barthes), el sistema de escándalo que las obras ponen en juego. Me interesa compartir mis pasiones, aquella llama que algunas películas combustiona a veces inexplicablemente, más desde la conmoción profunda, desde la emoción que desde los postulados teóricos, académicos o, en el peor de los casos, morales. Esa llama que enciende mis escándalos internos, cuestionándolos y cuestionándome. Y, en el largo y ecléctico recorrido de estas pasiones, me doy cuenta de que cada vez me interesa más el cine que el feminismo. Pero mi mirada es la de una mujer, no lo puedo evitar; es como pedirle a un perro que actúe como gato o a un ciempiés que perciba como una magnolia.
Por ejemplo, lo que voy a decir es relativo, nunca exhaustivo: cuando se estrenó La noche más oscura, leí muchas críticas o notas y creo que nadie dio cuenta de los efectos de sentidos que se eclosionaban al ser esa película dirigida por una mujer y protagonizada por una mujer. Detalle que no es secundario (menos en este caso, que además fue Kathryn Bigelow la única en hacerse de un Oscar) ya que hay en la película mucho del orden del deseo, de la obstinación, de la terquedad y de la pasión femeninas, más allá o más acá de lo político-partidario que fue el eje casi excluyente de todas las reflexiones acerca de la película. Me da la impresión de que el primer gesto político de la película y de toda la filmografía de Bigelow es trabajar el lugar de las mujeres, concreto o simbólico, en el complejo entramado de las sociedades actuales. En este recorrido, sorprende, por ejemplo que en su excelente película anterior Vivir al límite, las mujeres estén presentes por su densa ausencia. Pero me fui del tema, o tal vez no, los lectores sabrán comprender, soy mujer y mi poder de concentración es escaso.
Justamente por esto, o vaya a saber uno por qué, cada vez me interesan más las películas dirigidas y pensadas por mujeres. Creo que hay algo más en ese cine, un modo de encarar, prever, presentir, susceptibilizar el mundo que nos rodea. Hace ya muchos años, cuando cursaba en la facultad de Filosofía y Letras, el maestro David Viñas hablaba de la crítica literaria y decía (perdón si no puedo reproducirlo con exactitud, mi memoria ya no funciona como antes) que en la Argentina, la crítica literaria era femenina y decía, con sus ampulosos y majestuosos gestos y su voz enronquecida: la Sarlo, la Gramuglio, la china Ludmer. Ven -decía- no hace falta ponerles el nombre, con el artículo está la definición.
Que hay pocas mujeres ejerciendo la crítica, es verdad; no tengo la menor idea a qué se debe. Que muchas mujeres hablan, escriben y piensan -y viven - como hombres, también es cierto. No es fácil sustraerse a milenios de postulados masculinos. Que hay una manera de “ser masculino”, seguramente, pero no puedo definirlo, como tampoco puedo definir el “ser femenino”. Lo único que si puedo hacer es regodearme de placer cuando leo una crítica (sobre cine, sobre literatura) bien escrita y, si está escrita por una mujer, hay un plus de placer, sobre todo cuando dice algo que ningún hombre diría, cuando ve algo que otro no vería, cuando sugiere algo que otro no sugeriría.
Y Marina dice algo interesante que habla de la crítica en general, no de quién la escribe; que hay un “modo íntimo, personal, de experimentar el placer o displacer por las películas”, lo que yo llamo “un tono”, algo que tiene que ver con la manera en que nos acercamos a las películas, la relación amorosa que establecemos con ellas (ojo, no estoy hablando de amor, sino de conexiones). No soy ni quiero ser embajadora del género, pero no puedo sustraer mi mirada que está cargada no sólo de lo femenino, sino de una cultura, de un horizonte de expectativas, de conceptos y preceptos, de operaciones sociales. Lo que sí puedo hacer, si quiero, si se me da la gana, si me avivo, es contrariar, es volverme dialéctica conmigo misma y ubicarme y abrir las fisuras y trabajar desde allí, más del lado de la sensibilidad que del sentido, más del lado del orgullo que del prejuicio.
Y si, generalmente el “nosotras” es estratégico. Nos agrupa en el género, nos contiene, nos califica y a la vez nos descalifica. Años y años de aquello que junta lo masculino, con la autoridad, con el poder como una barrera infranqueable. A ese “nosotras” del que bien habla Marina, mostrando sus ventajas y sus desventajas, no le rehuyo, porque como tantas otras conceptualizaciones, me incluye y me excluye a la vez.
Dice Sontag en Contra la Interpretación: “las obras más interesantes del arte contemporáneo son aventuras en la sensación, nuevas mezclas sensoriales”, quizá la crítica debería prestar más atención a esta sensibilidad, que a veces es peligrosa porque nos habilita el desencuentro, la confrontación, la interrogación y nos aleja de lo establecido, de las tierras firmes. Y cuidado que lo dijo una mujer en un universo de hombres: Sí, Marina, ¡al fin y al cabo son todos hombres!
COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



COLUMNISTAS ANTERIORES
Diego Batlle y Manu Yáñez analizan la nueva película del director de Aquel querido mes de agosto y Tabú, que luego de su estreno mundial en el Festival de Cannes 2024 (Premio a Mejor Dirección) y de un breve paso por las salas argentinas ya está disponible en la plataforma de streaming MUBI.
Análisis de la nueva película del director de No Rest for the Braves / Pas de repos pour les braves (2003), The King of Escape / Le roi de l'evasion (2009), El desconocido del lago / L'inconnu du lac (2013), Rester vertical (2016) y Viens je t'emmène (2021). Lanzamiento en Argentina: Festival de Cine Francés (Abril 2025) y en salas comerciales (Mayo 2025).
Algunas ideas sobre cómo (re)pensar las películas en estos tiempos de ataques constantes y con un INCAA intervenido y prácticamente inactivo.
Nuevo aporte de nuestro columnista experto en legislación cinematográfica.




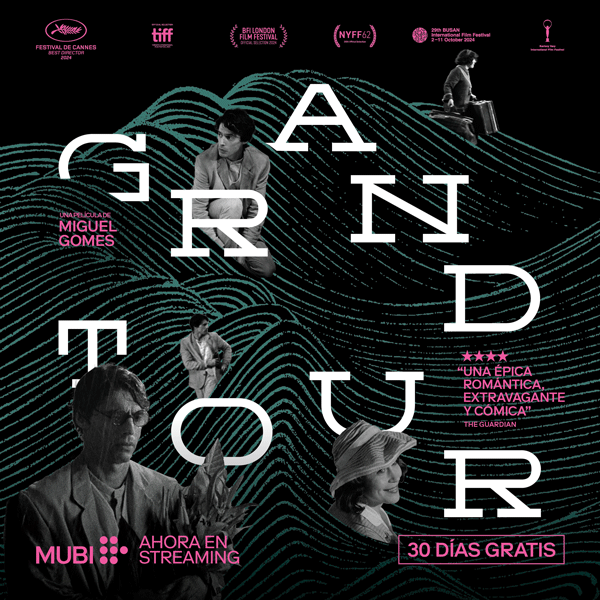







<p>Gracias Carla por la atenta lectura.</p>
<p>Es un texto \"auto-bombo\", además tratar de interpretar a colegas me parece poco original, aunque lo plantees de forma dialógica. Aveces cuando te leo siento ese tufillo a \"sentirse superior\" que no me gusta. Tenes buenas ideas y este texto hubiera sido completamente enriquecedor sin citar a tus colegas, ni hacer taxonomias absurdas y sin sentido. El tema del rol de la mujer en la crítica es muy interesante, a lo mejor algun dia yo pueda escribir desde otro lado sobre ese tema. El texto de Marcela impecable y sin una pizca de soberbia, aprende de ella.</p>
<p>Aburrido.</p>
<p>El texto es excelente.</p>
<p>Hola Marina: muy buen comentario.</p> <p>Ojalá publiques algo al respecto en Las12.</p> <p>Vale la pena.</p> <p>Saludos</p>
<p>El texto es estupendo, no abunda este tipo de intervención sobre la mirada femenina ni tampoco sobre el trabajo de los colegas -críticas de cine, en este caso- (caso aparte serían los comments, que por lo general presentan un carácter más bien reactivo). Es muy interesante tu análisis, Marina, sobre las generalizaciones, siendo que es tan difícil sustraerse a ellas. Saludos.</p>
<p>Josefina y Maia, entiendo y se entiende que recorté fragmentos de las críticas de ustedes y los interpreté a mi manera, pero sobre todo me interesó dialogar con ustedes, o contar cómo dialogo con ustedes en mi cabeza cuando las leo, porque pienso que ese diálogo y las dudas que nos pueda clavar a todos es más importante que los aciertos o errores puntuales (en este caso, de mi parte), saludos a las dos.</p>
<p>Marina: A pesar de que en la crítica de Magic Mike afirmo que a las mujeres -a la mayoría, claro está- no les calienta los cuerpos aceitados de los strippers, en mi texto defiendo y celebro que la película de Steven Soderbergh nos regale por 110 minutos cinco hombres moviendo la pelvis en poca ropa. Si ataqué a la película y dije que fallaba no era porque los strippers -esos strippers- no calentaban a las mujeres -de hecho, le dedique un párrafo a los glúteos de Matthew McConaughey-, sino porque el director forzosamente le exigía al relato una historia de amor caprichosa y naif que la película no necesitaba. A mí me gustaron los strippers de Xdvisite al igual que a vos, lo que no acepto es que el director nos obligue a padecer el romanticismo que surge como por arte de magia entre Channing Tatum y la rubia, solamente, porque somos mujeres y \"supuestamente\" eso es lo que queremos ver en el cine. Simplemente quería aclarar ese malentendido.</p>
<p>Horrible columna. Larga, pesada y muy repetitiva. Honestamente me irritan demasiado estos reclamos o objeciones sobre el papel de la mujer. Aunque estoy de acuerdo con la visión de Marina sobre el tema, es insoportable ese deseo de ser diferente pero igual o idéntica pero única. Me gustó bastante lo que dice sobre Crepúsculo y también lo de la excepción a la regla en la crítica literaria. Ahora, no veo a los hombres escribiendo sobre la falta de varones en esa profesión. Creo que Marina intenta decir que estos prejuicios le quitan valor a su labor, pero no se trata de faltante de mujeres en la critica de cine, sino de la segmentación de su trabajo debido a su sexo.</p>
<p>Hola, Marina.</p> <p>Solo quería aclarar que en mi texto sobre Marley y yo nunca condeno, ni digo que sea grave la decisión del personaje de Aniston. Aclaro esto porque decís: \"A Josefina le parecía tremendo que la película planteara semejante elección\", y yo nunca planteo eso. Creo que esa es una lectura que hiciste vos de mi texto. Es válida y la respeto, pero no es lo que yo escribí.</p> <p>Por otro lado, el título de la nota se refería a que (como digo en el texto) para mí la película cambia cuando la pareja tiene hijos y a que me parecía mejor la primera mitad, donde la pareja no los tenía.</p> <p>Saludos</p>