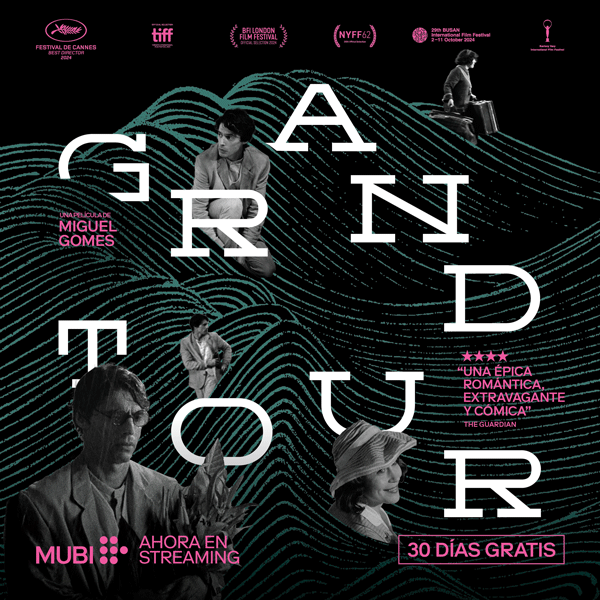Columnistas
Noticias desde Vancouver
El crítico Mark Peranson no sólo informa sobre la segunda película del catalán Albert Serra sino que envió La trinchera luminosa del Presidente Gonzalo, fascinante relato sobre Sendero Luminoso que se estrenó en el Festival Underground de Nueva York.
En el mismo mail, Mark contesta una pregunta mía por un DVD que me envió por correo. "Es una sorpresa", dice. Escrito con marcador en el disco, se lee La trinchera luminosa del Presidente Gonzalo. Mark tampoco habla castellano, de modo que no supe qué pensar de un título semejante. La película tuvo su estreno mundial en el reciente 14º Festival de Cine Underground de Nueva York, evento del que no tenía la menor noticia. Pero es sabido que los festivales proliferan y que, solamente en Nueva York, hay no menos de cien, según escuché decir alguna vez.
La trinchera luminosa está ambientada en la cárcel peruana de Canto Grande durante 1989. Allí están presas un buen número de guerrilleras de Sendero Luminoso, el movimiento armado que continúa operando en el Perú a pesar de que su líder Abimael Guzmán (conocido como el presidente Gonzalo) está preso desde 1992. En Canto Grande, las senderistas tenían un pabellón aparte y dedicaban el día entero a educarse como militantes. El lugar está ambientado como un curioso jardín de infantes, con un gran mural en el que se ve a Gonzalo rodeado de eslogans. El film muestra la vida cotidiana de las presas. Breves momentos de recreación se alternan con desfiles, canciones revolucionarias, sesiones de adoctrinamiento político, militar o médico, discusiones sobre la limpieza de los baños y su relación con la moral, juicios políticos, declaraciones individuales de las prisioneras. Sendero era (mejor dicho es, basta ver una de sus páginas en internet) un movimiento extremo (solo superado en materia de violencia por el Khmer Rojo camboyano) que se proponía tomar el poder por las armas guiado por la doctrina de las cuatro espadas (Marx, Lenin, Mao, Gonzalo) y que justificaba plenamente el asesinato político, rechazaba cualquier apelación a los derechos humanos como un arma de la burguesía y tenía como peor enemigo ideológico al "revisionista" chino Deng Xiao-Ping. Los militantes senderistas vivían en un mundo que llamaban el "Pensamiento Gonzalo" y dedicaban sus vidas y su muerte al Partido.
Lo que el film muestra (es un video de una hora filmado en Hi-8) es una muy elaborada recreación teatral de lo que ocurría en la cárcel. Es evidente que no se trata de un documental: los uniformes son impecables, los decorados demasiado abiertos para ser los de una prisión de siniestra fama. Sin embargo, ver el film sin información previa lleva a pensar cuál es su naturaleza, quiénes son esa mujeres y en qué punto de la laxa frontera entre el documental y la ficción está ubicado. En ese sentido, se parece un poco a The Hamburger Lectures, una extraordinaria película de Romuald Karmakar exhibida en el último festival de Mar del Plata, en la que un actor alemán reproducía con fiereza implacable las enseñanzas de un religioso islámico fundamentalista. Aquí sucede algo parecido: el espectador se encuentra inmerso en el mundo del fanatismo político sin que este sea objeto de burla o de desprecio: el dispositivo es exactamente el contrario de la denuncia a lo Michael Moore, pero tampoco es un film de propaganda disfrazado de narración histórica como todavía se estila entre nosotros ni una descripción periodística del tema. Es, en cambio, una fértil intervención cinematográfica, con su propia fuerza y su consiguiente misterio que participa de un género novedoso, pariente del teatro de raíz brechtiana y del film de ensayo, pero sin comentarios ni reflexiones directas del realizador.
La falta de información inicial (sólo aparece un cartel que dice: "Prisión de Canto Grande, 1989"), le agrega a la película una dimensión adicional de misterio y pertinencia cinematográfica. El realizador, Jim Finn, es un norteamericano nacido en 1968 y para interpretar a las prisioneras utilizó a un grupo de mujeres de Nuevo México, la mayoría de ascendencia navajo. En algún momento de la película, las mujeres hablan en la lengua de sus antepasados que sustituye al quechua materno de buena parte de las senderistas. La idea contribuye al curioso e inquietante efecto de duplicación que el largometraje propone. La filmación en sí, con su organización y sus rutinas, es un extraño eco de la militarización de la vida guerrillera y tanto la frialdad como el compromiso con el que las actrices dicen sus textos permite preguntarse cuál es la opinión que les merecen sin que la respuesta sea definitiva. Es que el cine, cuando se aparta de los caminos tradicionales, es capaz de hacer las preguntas más extrañas sobre el mundo y poner de manifiesto que no sabemos precisamente qué vemos ni quiénes somos.
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



COLUMNISTAS ANTERIORES
Diego Batlle y Manu Yáñez analizan la nueva película del director de Aquel querido mes de agosto y Tabú, que luego de su estreno mundial en el Festival de Cannes 2024 (Premio a Mejor Dirección) y de un breve paso por las salas argentinas ya está disponible en la plataforma de streaming MUBI.
Análisis de la nueva película del director de No Rest for the Braves / Pas de repos pour les braves (2003), The King of Escape / Le roi de l'evasion (2009), El desconocido del lago / L'inconnu du lac (2013), Rester vertical (2016) y Viens je t'emmène (2021). Lanzamiento en Argentina: Festival de Cine Francés (Abril 2025) y en salas comerciales (Mayo 2025).
Algunas ideas sobre cómo (re)pensar las películas en estos tiempos de ataques constantes y con un INCAA intervenido y prácticamente inactivo.
Nuevo aporte de nuestro columnista experto en legislación cinematográfica.