Columnistas
El embarazo y la maternidad como película de terror
Sol Santoro y Maia Debowicz
En tiempos en que el debate del aborto legal está en el centro del debate, repasamos la forma en que el cine de género abordó el lugar del cuerpo femenino.
El terror tiene muchas aristas posibles para sembrar y exponer traumas, pero una de las más importantes es el cuerpo femenino. El cuerpo de la mujer como terreno ajeno y propiedad de otros. De todos menos de una. No por casualidad fue el género que se animó a retratar al embarazo y la maternidad en forma de pesadilla y no de sueño idílico. Lo que hoy tantos colectivos reclamamos, que nadie decida sobre nuestros cuerpos, lo reflejó de manera descarnada y visceral el cine clase B en los años 70, sacándole el velo a conflictos que otros géneros y tonos cinematógraficos esquivaban, y aún esquivan. 
It's Alive, la película dirigida por Larry Cohen que homenajea a Frankenstein en ese título, puso el aborto en palabra sin tabúes en 1974. "Hace 8 meses consideraron la posibilidad de un aborto", le dice el médico a la Sra. Davies, entredormida por el efecto de la anestesia, que acaba de parir un monstruo. "Todo el mundo lo piensa ahora", le contesta el marido al médico. Minutos antes, la mujer entraba a la sala de parto asustada e invadida de un dolor desconocido. Las enfermeras y el obstetra manipulan su cuerpo como si fuera una marioneta. "Hiciste tu parte. Ahora haremos la nuestra", le lanza el obstetra, silenciando sus dudas, mientras las enfermeras atan con sogas las manos y piernas de la parturienta a los laterales de la camilla. La sala de parto como cuarto de torturas. La Sra. Davies les repite una y otra vez que algo va mal. No la escuchan ni la tienen en cuenta. Como si ella realmente no estuviera ahí. Finalmente, y a través de una elipsis, el dar a luz, lejos de ser un milagro, se transforma en una tragedia con varios muertos, asesinados por un bebé gigantesco que muerde cuellos y araña rostros. Un quirófano repleto de cadáveres ensangrentados y una parturienta que grita desesperada "¿Cómo es mi bebé? ¿Qué le pasa a mi hijo", atada de pies y manos, sin que nadie le de una respuesta.
It Lives Again (1978), la secuela, acentuaría aún más la idea de control del cuerpo de la mujer ejercida por el Estado, la policía y los médicos. Quienes vigilan día y noche la casa de una nueva parturienta, conociendo más detalles del estado de su embarazo que ella misma. Un hospital con más uniformados que doctores, aunque, tal vez, en este caso no exista límite que los separe más allá del color del traje. Ambos grupos están ahí para determinar cómo será ese parto. Todos deciden menos la mujer. 
Incubar pesadillas
En 1968 Roman Polanski lleva a la pantalla grande la novela El bebé de Rosemary, escrita por Ira Levin. Lo que aquella terrorífica película ponía en escena era a una mujer, Rosemary (Mia Farrow), reducida a un envase. Lo realmente diabólico no era el aspecto del hijo de Satanás, que casi ni veíamos tras el dosel negro que cubría la cuna. El verdadero mal yacía en todas las personas que rodeaban a Rosemary, quienes decidían sobre su cuerpo de principio a fin del embarazo, como si ella no tuviera voz ni voto. Que no tome vitaminas, que ingiera hierbas licuadas, que debe engordar, que perder peso está bien. La arrinconan para que abandone al médico que eligió y empiece a ir al que sus vecinos, la pareja que se encargó de embarazar sin su concentimiento a Rosemary, quieren.
"Te ves como un fantasma", le dice preocupado Hutch, su único aliado, a su amiga embarazada cuando la ve pálida, blanca como el guardapolvo de un doctor. La apariencia es una metáfora de lo invisible que está para los otros. Un espectro que flota y mira desde afuera cómo los demás optan qué es lo mejor para ella. Ocultando que el beneficio es para los demás. "¡Se suponía que sería con doctores, en un hospital! ¡Con todo limpio y desinfectado!", grita enfurecida mientras varias personas la sujetan a la cama obligándola a parir en su cuarto.
A Rosemary no le pertenece su embarazo. Tampoco su cuerpo. No para esa gente que la rodea y le tapa la boca con un bollo de tela. "Cállate o te mataremos. Danos la leche", le escupirá una mujer miembro de la secta, tratándola como vaca y no como ser humano. Como un fantasma que ni siquiera tiene el peso de presencia. La vida del embrión por encima de la vida de la madre, quien acá, como hoy para tantos senadores que están en contra de la despenalización del aborto, solo es una incubadora con piernas que no tiene derecho a decidir.
El contexto de época donde se estrenó El bebé de Rosemary no era menor: a finales de la década del 60 la llamada revolución sexual estallaba y el feminismo tomaba las calles y quemaba corpiños. Con mayor o menor fortuna el cine de terror se hizo cargo de esa explosión social y política, al mismo tiempo que se ocupó de denunciar la violencia médica contra la mujer, exponiendo a través de representaciones simbólicas la manipulación farmacológica que sería tan protagonista en las primeras películas del director canadiense David Cronenberg. 
En The Brood (o Cromosoma 3), filmada en 1979, parir no es un acto divino sino pesadillesco. Nola Carveth, interpretada por Samantha Eggar, engendra a sus hijos a través de la ira, producto de la ''psicoplasmosis'' aplicada por el psicoterapeuta Hal Raglan que consiste en estimular a los pacientes con desórdenes mentales a enfrentarse a sus emociones reprimidas a través de cambios fisiológicos de sus cuerpos. Nola tenía un útero externo, una bolsa colgante que rompía con sus propios dientes para rescatar al nuevo bebé monstruoso. La escena que más odiaba Roger Ebert y que lo llevó a preguntar "¿De verdad hay gente que quiere ver basura reprensible como esta?". Claro que sí. Hay dos tensiones interesantes en The Brood: la primera es que el embarazo no es una bendición sino una maldición. La segunda, y la más valiente, reside en que Cronenberg desmitifica la (no tan) inocente idea de la existencia del instinto maternal oponiéndola a un vínculo peligroso psicológica y físicamente. Una cadena de maternidades nocivas que comienza con la madre de Nola, quien abusó de ella, y que continúa como herencia de Nola a su hija Candice.
Dos años después, Cronenberg estrena Scanners, donde continúa indagando en las consecuencias físicas de la mujer, pero esta vez a partir de los químicos que le recetaba el médico. Llevando la irresponsabilidad criminal de la industria farmacéutica en el caso de la talidomida, en los años 50 y 60, que produjo nacimientos de bebés afectados por la focomelia (malfomaciones en miembros), a límites donde solo el terror, el fantástico y la ciencia ficción pueden transportarnos. Así el uso irresponsable de un medicamento para mujeres las induce a parir bebés telépatas, con consecuencias desastrosas. No es casual que los autores de estas obras se hayan criado en los ultraconservadores, represivos y políticamente violentos años '50, década que aunque algunos quieran maquillar con canciones pegadizas saliendo de rockolas, jopos brillantes y autos cromados fue de las más oscuras en la historia de los Estados Unidos.
Los usurpadores de cuerpos
La década de los '90 trajo dos películas que ubican a las mujeres gestantes como sujetos pasivos: El pueblo de los malditos (1995), la versión de la novela de Whindam filmada por John Carpenter, y Progeny (1998), dirigida por Brian Yuzna. En El pueblo de los malditos las mujeres eran embarazadas por extraterrestres sin que se enteraran. Adueñándose de sus úteros para engendrar la futura invasión. Niños y niñas que años más tarde se convertirían en una amenaza para sus padres. Progeny exhibía una violación silenciosa: un grupo de alienígenas abduce a Sherry Burton (Jillian McWhirter) para preñarla con un embrión alienígena, con el fin de multiplicar la especie. De nuevo la mujer es víctima de abusos y violaciones, siendo el embarazo no deseado la culminación de la pesadilla. Pero en el caso de Progeny la pesadilla se prolonga: enterado del origen extraterrestre del feto, el marido de Sherry planea un aborto secreto, clandestino, con resultados fatales.
Cuando un tema es enorme y pesa sobre la sociedad suelen ser los géneros fantásticos de la, mal llamada, ficción escapista los que mejor se hacen eco; porque no tienen prejuicios ni pruritos a la hora de representar el horror. Con traspiés y contradicciones, como es natural en la ficción, el terror dibujó con sangre un panorama que por exagerado, macabro y fantástico se acercó más a la realidad de miles de mujeres que terminaron sus días en un consultorio clandestino, o víctimas de la violencia obstétrica y farmacológica. Tentáculos de la violencia machista. Que la pesadilla de no poder decidir sobre nuestros cuerpos, y la imposición de ser madres, se queden en las películas de terror. Como muestra de un pasado cruel y oscurantista. Fuera de la pantalla ya no decidirán más por nosotras. Aborto legal, seguro y gratuito. Que sea ley.
Sobre las autoras: El Club de las Cinco nació en julio de 2017 como un proyecto de cinco periodistas, entre críticas de cine y editoras, que buscaban una excusa para hablar de lo que más les gusta. Una vez por semana, entre picadas y vino, Luciana Calcagno, Micaela Berguer, Sol Santoro D'Stefano, Maia Debowicz y Griselda Soriano se reúnen alrededor de una mesa a discutir sobre películas y series con una mirada analítica pero desprejuiciada, seria pero entretenida, informada pero no aburrida.
El podcast se puede escuchar en:
En Mixcloud
En iTunes
Y en tu feed amigo
Página de Facebook del podcast
COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



COLUMNISTAS ANTERIORES
La más reciente edición del FICG confirmó su lugar como uno de los epicentros cinematográficos más vibrantes de América Latina. En un contexto que sigue exigiendo nuevos lenguajes, miradas críticas y relatos personales que desafíen los discursos establecidos, el evento ofreció una selección que cruzó territorios, géneros, estilos y pulsiones.
Desde Cannes, Diego Batlle y Manu Yáñez analizan y discuten la nueva película de Laxe, que luego de ganar el Premio del Jurado en la Competencia Oficial del Festival de Cannes se convirtió en un éxito de público en los cines de España (más de un millón de euros de recaudación en los primeros 10 días en cartel).
Diego Batlle y Manu Yáñez analizan la nueva película del director de Aquel querido mes de agosto y Tabú, que luego de su estreno mundial en el Festival de Cannes 2024 (Premio a Mejor Dirección) y de un breve paso por las salas argentinas ya está disponible en la plataforma de streaming MUBI.
Análisis de la nueva película del director de No Rest for the Braves / Pas de repos pour les braves (2003), The King of Escape / Le roi de l'evasion (2009), El desconocido del lago / L'inconnu du lac (2013), Rester vertical (2016) y Viens je t'emmène (2021). Lanzamiento en Argentina: Festival de Cine Francés (Abril 2025) y en salas comerciales (Mayo 2025).






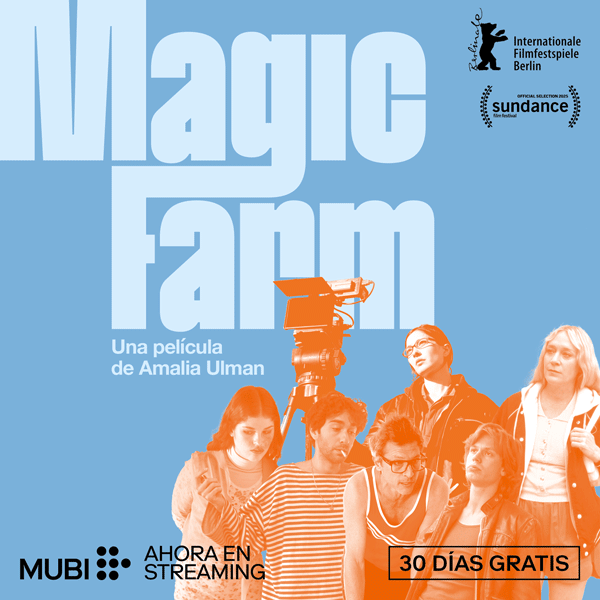





Interesantisimas reseñas! Felicidades. Me gustaría que pudieran recomendar peliculas en las que las mujeres entren en conflicto con su maternidad. Gracias
¡Muchas gracias, Godardista! En nombre de todo el club. Abrazo
Me gustan mucho tanto sus columnas como sus podcasts. Felicitaciones a las socias del Club.
Pueden hablar de ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador.