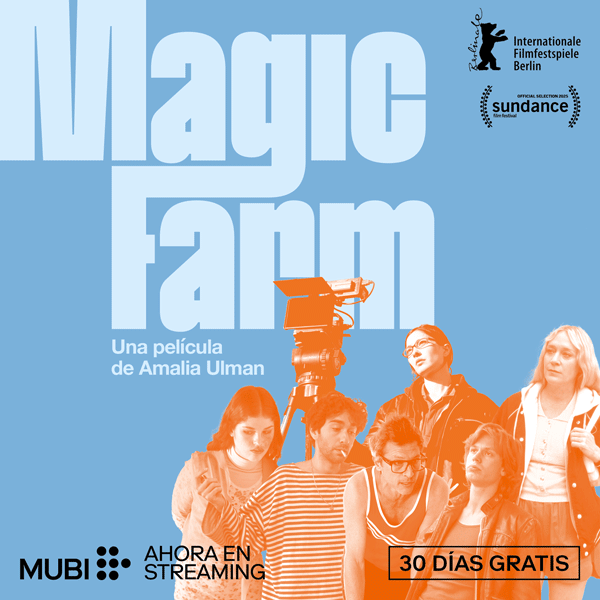Columnistas
Gijón 08: Trinchera luminosa
La 46ª edición del Festival de Gijón dejó una sensación eufórica con una selección de los mejores films del año, muestras sobre Lucrecia Martel y Peter Tscherkassky, y una retrospectiva dedicada al cine más político de los Estados Unidos.
De un modo u otro, como las grandes películas, como Liverpool, el Festival de Gijón se resiste a la tiranía de los significados e interpretaciones unívocas. Entre su condición de estandarte del cine independiente y las imágenes concretas que conforman cada edición (este año, la 46ª), están las películas, una suerte de “best of” de la producción no industrial del año distribuida entre la Sección Oficial, las secciones Esbilla y Llendes (en las que se presentan, respectivamente, títulos relevantes de la temporada y las apuestas más radicales e innovadoras) y una serie de retrospectivas y focos, dedicados este año a Lucrecia Martel, Peter Tscherkassky, los libaneses Joana Hadjithomas y Khalil Joreige, y el norteamericano Cameron Jamie. Aunque de la edición de 2008, lo más recordado será probablemente el ciclo bautizado como La Utopía Yanki, donde se agruparon las películas de una generación de cineastas norteamericanos (Thom Andersen, John Gianvito, Travis Wilkerson, Jim Finn…) que ha decidido hacer del discurso político e histórico su núcleo expresivo.
Ya había visto con anterioridad algunas perlas del ciclo, películas como An Injury to One, de Wilkerson, o Profit Motive and the Whispering Wind, de Gianvito. Sin embargo, pude descubrir películas que, sin alcanzar las cotas sublimes de aquellas, sí consiguen incorporar ideas interesantes al conjunto, como Occupation Dreamland, de Garrett Scott e Ian Olds, donde la cámara de los cineastas persigue a un destacamento del ejército norteamericano destacado en Al-Falluja, Irak. Lo más interesante de la propuesta es la paradoja que la sostiene: mientras la obra se reivindica continuamente como un documental directo, atento a los rituales cotidianos del pelotón, se va construyendo una fisonomía paralela que apunta incuestionablemente a los más interesantes trabajos norteamericanos de ficción de los últimos años: Redacted, de Brian De Palma; Horas perdidas/Southland Tales, de Richard Kelly; o Generation Kill, de David Simon y Ed Burns. Es decir, estamos ante una captura documental codificada a través del género bélico y la dramaturgia autoconsciente del soldado raso.
La otra propuesta de interés fue Chicago 10, de Brett Morgen, donde se recrea el infame juicio que se llevó a cabo a los Chicago Seven, apresados durante las protestas en la Convención Nacional Demócrata de 1968. Además de por sus eficaces y vibrantes explosiones de agitprop (en la que se combina material de archivo con música contemporánea), la película brilla gracias a un gesto de profundo calado teórico-formal. Todo el juicio, condenado al fuera de campo por la historia oficial y la ausencia de cámaras en la sala (aunque quedan las transcripciones), es recreado por Morgen a través de una animación digital que recuerda al sistema de rotoscopiado que popularizo Richard Linklater en sus películas Despertando a la vida/Waking Life y Una mirada en la oscuridad/A Scanner Darkly. Sin embargo, Morgen utiliza esta técnica con mayor libertad, aprovechando la ausencia de limitaciones físicas para ensayar llamativos y grandilocuentes “movimientos de cámara” en el marco de una puesta en escena exaltada (llena de angulaciones imposibles que animan la exaltación de la acción a través de la expresión facial de los personajes). En resumen, se trata de un proceso de apropiación y reinterpretación de un espacio en off (la pantomima judicial), inexistente hasta la fecha y reclamado ahora como símbolo e icono (animado) de una lucha, la defensa de los derechos civiles, no clausurada.
De forma nada tangencial, Chicago 10 se emparentó rápidamente con otras dos películas que lidian con una concepción ultra-sofisticada, nada naïf, del testimonio documental: Waltz with Bashir, de Ari Folman, y Z-32, de Avi Mograbi. Aunque el tema requeriría una exposición más amplia, sólo apuntar que estos tres films echan por tierra la idea de objetividad documental, abriendo caminos para la posibilidad de un “cine de lo real” que integre en su seno la agitación política, las dudas de la conciencia o incluso las revelaciones oníricas.
En cuanto a la sección oficial, ya había visto en otros festivales varias de las películas más destacables (El cielo, la tierra y la lluvia, de José Luís Torres Leiva; Tulpan, de Sergey Dvortsevoy; Wendy and Lucy, de Kelly Reichardt; Waltz with Bashir o 35 Shots of Rum, de Claire Denis), y aún así descubrí dos películas interesantes. En primer lugar, Ballast, del norteamericano Lance Hammer, una película conflictiva, ya que sus mayores logros parecen ser desestimados por el propio realizador. Puede parecer contradictorio, pero es evidente que los hallazgos más notables (la exploración de la presencia física de los personajes y el esbozo de una narrativa suspendida, cuyos pespuntes neorrealistas le permiten liberarse de los patrones causales) no forman el centro del discurso de Hammer, que prefiere entregarse a la composición de un relato torrencial, elíptico y apoyado en resortes de orden psicológico. En fin, una película que a pesar de dejar por el camino un alto potencial desaprovechado consigue disgregar retazos de las robustas y vivas presencias de los tres personajes protagonistas, tres almas desamparadas (una mujer, un hombre y un chico negros) que persiguen la supervivencia en el marco de devastación social del delta del Mississippi.
Más satisfactoria resultó Afterschool, del joven realizador norteamericano Antonio Campos, una película que convierte un instituto de secundaria estadounidense en escenario del terror contemporáneo. Nada nuevo, podría pensarse, si uno se remite al Van Sant de Elefante, con el que de hecho la película comparte un formalismo hiper-realista. Sin embargo, Campos decide ir más allá de la observación clínica de la institución, sus mecanismos y jerarquías, y pone en el centro del discurso la percepción, interpretación y producción de imágenes. Los chicos del film pasan el tiempo viendo videos de youtube o grabando momentos de su vida cotidiana, hasta convertir las imágenes en el centro de su interacción con el mundo. En el fondo, una suerte de exorcismo agresivo de su apatía personal y de la asepsia circundante. Así, progresivamente, de forma sutil, elegante y turbadora, la película va desprendiéndose de su sustento psicológico (aunque el protagonista acude continuamente a un psicólogo) y opta por arropar un complejo magma de significados donde la forma de las imágenes, en sus diferentes grados de procesamiento, va momificando las heridas del contexto social.
Hay en Afterschool dos muertes y un amor de juventud perdido, pero nada de eso tiene ningún peso al margen de su interacción con la verdad última que persigue la película: aquel viejo lema que manifiesta que las imágenes son incapaces de registrar la verdad absoluta. Dicha constatación, enmarcada en un relato que recoge los ecos del Blow-up, de Michelangelo Antonioni, se erige en una potente arma para explorar algunos conflictos que requieren de una observación urgente, sobre todo la creciente interpelación a la violencia en las relaciones humanas (sobretodo entre la juventud)
Y así, de la mejor forma posible, con un cóctel de buen cine y grandes amigos, se cerró el calendario de festivales de 2008. Ahora tan solo resta hacer balance del año, pero eso queda para la próxima columna.
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



COLUMNISTAS ANTERIORES
La más reciente edición del FICG confirmó su lugar como uno de los epicentros cinematográficos más vibrantes de América Latina. En un contexto que sigue exigiendo nuevos lenguajes, miradas críticas y relatos personales que desafíen los discursos establecidos, el evento ofreció una selección que cruzó territorios, géneros, estilos y pulsiones.
Desde Cannes, Diego Batlle y Manu Yáñez analizan y discuten la nueva película de Laxe, que luego de ganar el Premio del Jurado en la Competencia Oficial del Festival de Cannes se convirtió en un éxito de público en los cines de España (más de un millón de euros de recaudación en los primeros 10 días en cartel).
Diego Batlle y Manu Yáñez analizan la nueva película del director de Aquel querido mes de agosto y Tabú, que luego de su estreno mundial en el Festival de Cannes 2024 (Premio a Mejor Dirección) y de un breve paso por las salas argentinas ya está disponible en la plataforma de streaming MUBI.
Análisis de la nueva película del director de No Rest for the Braves / Pas de repos pour les braves (2003), The King of Escape / Le roi de l'evasion (2009), El desconocido del lago / L'inconnu du lac (2013), Rester vertical (2016) y Viens je t'emmène (2021). Lanzamiento en Argentina: Festival de Cine Francés (Abril 2025) y en salas comerciales (Mayo 2025).