Columnistas
Balance 2013: La hora de los premios personales
En este brillante texto (cinéfilo e íntimo, intelectual y humorístico a la vez), nuestro columnista catalán pasa revista con enorme lucidez a los mejores momentos del año.
Publicado el 13/12/2013
Ante la desmedida proliferación de premios entregados por las más variopintas asociaciones de críticos de todo el mundo, no se me ocurre nada mejor que intentar hacer implosionar esta sobredosis de distinciones sumando las mías al coro. En el presente texto, el lector encontrará los premios que otorga este año mi particular Asociación Crítica, formada únicamente por mí y por mi hija, Gala, que con solo siete meses ya es capaz de formular, con su penetrante mirada, el juicio más sutil o enérgico —según lo requiera la ocasión—. Entre los dos, hemos convenido que era necesario entregar 20 galardones repartidos entre categorías de todo signo y color. A continuación presentamos los 10 primeros.
-Mejor director: Alain Guiraudie por L'inconnu du lac.
En esta gran película, Guiraudie filma como si estuviese mirando por la ventana de James Stewart en La ventana indiscreta, aunque en lugar de los vecinos de un edificio del Greenwich Village lo que vemos son cuerpos de hombres (homosexuales) desnudos que se entregan al exhibicionismo y al placer a la orilla de un lago. La cámara se centra en un conjunto de personajes que se debate entre el deseo y el amor, un diálogo que se despliega a través de un juego posicional entre los cuerpos de los actores —puesta en escena en estado puro—. Con pocas palabras y mucho cine, Guiraudie construye un punzante tratado sobre las diferentes caras del amor: el físico y el platónico, el arrebatado (fou) y el sosegado… Y la guinda del pastel llega cuando el espectador advierte que los rituales de cortejo de los personajes pueden ser tanto una invitación al sexo como a la muerte. L’inconnu du lac podría verse como un elogio a la polisemia de los gestos.
-Mejor actor: Vicenç Altaió por Historia de la meva mort (Albert Serra)
Hay algunos fragmentos de la última película del catalán Albert Serra que apuntan hacia un cierto extravío. Cuando parece que Serra ha decidido andar la senda de una narrativa de pinceladas históricas, culturales y filosóficas, el largometraje toma un desconcertante desvío marcado por el simbolismo y la dispersión. Aunque, en realidad, pasados unos meses del visionado de la película, esta suerte de anomalía estructural queda diluida tras lo imponente de la figura de Casanova, el alma del film, a quien da vida el poeta y comisario artístico Vicenç Altaió. El trabajo de este no-actor supone una nueva vía expresiva para Serra. Atrás parecen quedar los recitados temblorosos y toscos de Honor de caballería y El cant dels ocells, aunque la artificiosa arritmia de los diálogos sigue estando ahí. Sin embargo, lo de Altaió es pura elocuencia: pomposa, ingeniosa, lúcida y corrosiva. El no-actor entrega su cuerpo a Casanova… para luego disolverse en ideas puras, abstractas: esa risa histérica en la que cuaja el hedonismo decadente del hombre y su tiempo.

-Mejor actriz: Ex aequo para Cate Blanchett por Blue Jasmine (Woody Allen), Juliette Binoche por Camille Claudel, 1915 (Bruno Dumont) y Sheri Moon Zombie por The Lords of Salem (Rob Zombie)
En ocasiones, uno debe bajarse del burro. Por lo general, desconfío de las actrices que parecen tenerlo todo bajo control. Intérpretes como Meryl Streep o Kate Winslet, que actúan como si su trabajo respondiera a un plan perfectamente preestablecido. Siempre impecables, perfectas, teledirigidas por su propia voluntad. Suelo preferir a actrices más misteriosas, más herméticas, aunque no por ello menos expresivas: intérpretes como la norteamericana Michelle Williams o la francesa Emmanuelle Devos. Sin embargo, en 2013 tuve que rendirme ante dos trabajos actorales de trazo milimétrico. Cate Blanchett le regaló a Woody Allen su mejor alter-ego en años. Por ella, el director neoyorquino decidió cuidar más que de costumbre la planificación del film —en Blue Jasmine hay unos elegantes primeros planos inéditos en el cine reciente de Allen—, y también optó por emborronar la película con unos espantosos flashbacks sobre-explicativos que sólo se explican como una vía para contemplar un ratito más a Blanchett, el objeto de su deseo.
Por su parte, Juliette Binoche —la primera actriz profesional que se pone en manos de Bruno Dumont— renuncia a todo rastro de espontaneidad en Camille Claudel, 1915 para lucirse mediante el majestuoso control de los tiempos y los gestos: cada uno de sus ademanes —sutiles o explosivos— amaga una intención, a veces transparente, a veces secreta. Y, por último, está la maravillosa Sheri Moon Zombie, que en The Lords of Salem se deja cincelar y acongojar por su marido Rob Zombie. Su angustia es nuestro placer… y el de Rob, que la acaricia con la cámara y le susurra: “Cómo te quiero, mi brujilla”.
-Momento más perturbador: el final de Drug War (Johnnie To).
(ATENCIÓN SPOILER) He leído algunas interpretaciones desconcertantes de la penúltima obra del maestro hongkonés Johnnie To. Para algunos, su primera película de acción ambientada enteramente en la China continental peca de un cierto maniqueísmo. Según dicho parecer, el film estaría condicionado por unos imperativos morales accionados por los coproductores chinos, lo que convertiría la película en una simple partida entre nobles policías y viles criminales. En mi opinión, Drug War es mucho más que eso. Y es que, además de articular un especular baile de identidades con policías infiltrados y traficantes de aura noble, la película va cociendo a fuego muy lento una inquietante reflexión sobre el valor de la vida humana. Tras pasarse toda la película luchando por evitar la pena de muerte (por tráfico de droga), el criminal al que da vida Louis Koo —un actor que ha madurado magníficamente— debe enfrentarse a su fatídico final después de ganarse la simpatía del espectador. En una historia plagada de implacables matones y asesinos despiadados, la ejecución más cruda es la que acometen los funcionarios (sin rostro) que se encargan de hacer cumplir la sentencia de muerte. Sin un plano de más, sin énfasis sentimentalista alguno y lejos de toda intención panfletaria, To nos invita a reflexionar sobre el sometimiento del individuo a los designios de la ley social.

-Mejor historia de amor: Ex aequo para The Grandmaster/El arte de la guerra (Wong Kar-wai) y The Wind Rises (Hayao Miyazaki).
En un año fílmico plagado de grandes historias de amor, el cenit romántico fue alcanzado por dos veteranos realizadores asiáticos. Desde Hong Kong, Wong Kar-wai decidió reencontrarse consigo mismo volviendo a su hábitat natural: la historia china del siglo XX, con sus fracturas, sus guerras y su diáspora, todas ellas enquistadas en el sentir íntimo de sus protagonistas. The Grandmaster se anunciaba como una película de artes marciales… y en sus primeros compases cumple la promesa de forma vistosa aunque algo rutinaria. Sin embargo, de repente, Wong se olvida de las piruetas coreografiadas y se concentra en una historia de amor truncada, su verdadera especialidad. El resultado es una media hora de cine sublime, con una Zhang Ziyi que, en la piel de amante no correspondida, eclipsa a un Tony Leung que recurre con fortuna al laconismo que marcara sus colaboraciones previas con Wong. Aunque para amores marcados por la tragedia el de The Wind Rises, la destacada última película de Hayao Miyazaki, que en su magistral tercer acto elabora una suerte de homenaje a los melodramas románticos de Mikio Naruse: una historia de entrega y resignación en la que también resuenan con fuerza los ecos estoicos del cine de Yasujirō Ozu.
-Mejor comedia: Mi loco Erasmus (Carlo Padial)
El cine español está viviendo un momento emocionante. Mientras la industria se derrumba por culpa de la crisis económica, los jóvenes (y no tan jóvenes) cineastas se las ingenian para trabajar en los márgenes del sistema, aplicando fórmulas heterodoxas y componiendo un panorama saludablemente heterogéneo. De entre las diferentes corrientes que conforman este escenario, destacaría dos. Por un lado, el trabajo en torno al cine de lo real, en su versión más próxima a lo experimental, cuyos mejores exponentes serían Andrés Duque y el Colectivo Los Hijos. Y, por el otro, existe una nueva camada de comediantes que, bajo el sello del post-humor, están dinamitando los cimientos de un género que llevaba un tiempo anquilosado en una nostalgia infundada —en el terreno de la comedia, cabe celebrar también la aparición de una gran apuesta popular como Tres bodas de más, de Javier Ruiz Caldera—.
En la liga del post-humor, en la que encontramos a gente como Juan Cavestany, Nacho Vigalondo, el dúo Venga Monjas o (más en los márgenes) a Carlos Vermut, cabe celebrar la aparición de la primera gran película del “movimiento”. Se trata de la marciana e indescriptible Mi loco Erasmus, de Carlo Padial, una película que, de la mano del mockumentary surrealista, navega tan profundamente en las aguas de lo ridículo que termina conquistando las más elevadas cimas de lo sublime. El film cuenta el frustrado intento de un tipo inadaptado por dirigir un documental sobre los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a Barcelona. En realidad, la película es la Irma Vep de la era del post-cine: una alucinada y lúcida reflexión sobre el caos por el que navegan los cineastas del presente (y también el resto de los mortales). Atrapado en el laberinto multimedia de su estúpido “proyecto” —en el que se entremezclan imágenes de youtube, ilustraciones de cómic, fotografías de Facebook e instantes de vida real—, el protagonista termina vampirizado por sus propias imágenes, como en una versión irónica del Arrebato de Iván Zulueta. La película se ríe de la condición narcisista del cineasta posmoderno —que se nos presenta hundido en una herzogiana espiral de demencia— y pone patas arriba la Barcelona for export, una ciudad convertida en postal turística. Tengo la impresión de que la película no ha encontrado su público más allá de las fronteras españolas. Es una pena, dado que se trata de un valioso film-termómetro de los tiempos que corren.
-Mejor canción: Antónia Josefina, del cortometraje Gambozinos (João Nicolau)
Este maravilloso cortometraje me pilló por sorpresa durante mi visita al FIC Valdivia de Chile. Entré a la sala para ver un programa de piezas supuestamente experimentales. El corto de Nicolau fue el primero… y de los que vinieron después no puedo escribir ni una sola palabra: quedé noqueado en la butaca por el embriagador romanticismo y la elegancia compositiva de Gambozinos; no podía apartar la mente de lo que acababa de ver. Protagonizado por un niño de 10 años que siente que muere de amor —lo que me llevó a identificarme rápidamente con el pequeño héroe—, Gambozinos no oculta su filiación con la seminal Zéro de conduite de Jean Vigo, aunque su pauta expresiva está más cerca del hieratismo que del naturalismo. En la película pasan cosas muy extrañas: unas criaturas mitológicas del bosque acuden en ayuda de nuestro héroe, al que unos chicos mayores hacen bullying. Sin embargo, cabe destacar que la película no cae en las turbias aguas del realismo mágico. Digamos que sabe ser realista y mágica, sin hibridar ni empobrecer ninguno de los factores. En el relato, que transcurre en un genial campamento de verano, impera la ingenuidad y la dulzura, aunque la melancolía acecha permanentemente en los márgenes del encuadre. Todo es perfecto… y justo cuando parece que no podríamos pedirle más a la película, Nicolau se saca de la manga mi escena favorita del año: un rap de amor titulado Antónia Josefina, escrito por Nicolau y Mariana Ricardo, e interpretado en clave 100% gangsta por el joven protagonista.
“Antónia Josefina… meu amor,
Antónia Josefina… paixão,
oh Antónia!!”.
Link al trailer: vimeo.com/65752095
-Descubrimiento del año: Nothing Compares to Cannes (permítanme la frivolidad cinéfila).
Después de nueve años consecutivos acudiendo al festival más importante del mundo, este 2013 falté a mi cita con Cannes debido al nacimiento de Gala. Fue una (tortuosa) oportunidad para seguir el festival desde la distancia y para poner a prueba una teoría que escuché en boca de varias personas durante los últimos años. La teoría apuntaba que, en realidad, no es tan importante ir a Cannes: supuestamente, la vorágine cannoise desvirtúa muchas películas que reciben castigos inmerecidos y, por lo tanto, es mejor ver las películas de forma gradual, a medida que se van estrenando comercialmente, lo que permite valorarlas en su justa medida. Tras mi ausencia de 2013, sólo puedo suponer que los que defienden dicha teoría no estuvieron nunca en Cannes. Meses después de su paso por el festival francés, pude ver en Barcelona películas como La vie d'Adèle - Chapitre 1 & 2 (Abdellatif Kechiche), La grande bellezza (Paolo Sorrentino) o Like Father, Like Son (Hirokazu Kore-eda), que se habían proyectado allí. Para mí, estos visionados fueron experiencias desvaídas, un déjà vu opaco, proyecciones en las que faltaba la agitación y ansiedad que electrifica todas las sesiones de Cannes. Se trata, claro está, de pura mitomanía, algo un poco vergonzoso, pero muy real. La moraleja de esta fábula apunta que cuando se va una vez a Cannes, ya nunca se deja de estar allí, en cuerpo o en alma ausente y frustrada.
-Mejor película ridícula: The Canyons (Paul Schrader)
El circo que rodeó a la nueva película de Paul Schrader —su estreno multiplataforma, su promoción en redes sociales, los debates críticos que generó— fue uno de los fenómenos (extra)fílmicos más singulares del año. Por su parte, las imágenes del largometraje tampoco se quedaron atrás en cuanto al nivel de extrañamiento. Lo cierto es que, ante la imposibilidad de escapar al embrujo de esta película colosalmente imperfecta, no me quedó otra alternativa que rendirme ante su autoconciencia. Enfrentado a un cine alérgico a todo signo de verdad, incapaz de dar cabida a pulsiones existenciales, Schrader se entregó a un vacío abismal enmascarado por unas superficies relucientes y mentirosas. Así, el guionista de Taxi Driver optó por recrearse —no sin cierta crueldad— en la impenetrable gestualidad de unos (malos) actores que, con la excepción de Lindsay Lohan, cayeron víctimas de un involuntario distanciamiento brechtiano. Interrogando a los personajes de frente u oblicuamente, la cámara de Schrader se contentó con extraer ecos de diálogos que fingían tener sentido: en la frase más elocuente de la película, el personaje de Cynthia, una invitada de piedra en el relato, apuntaba que «es raro cómo se resuelven las cosas». Extraño, todo muy extraño… como en esos otros meta-neo-noir digitales titulados Inland Empire (David Lynch, 2006) y Road to Nowhere (Monte Hellman, 2010), aunque Schrader no se terminó de entregar por completo a la confusa lucidez (o la lúcida confusión) del marasmo digital. Digamos que la confianza de Schrader en la posibilidad de contar una historia, con su correspondiente lógica interna, impidió que la película volara más alto.

-Mejor película: E Agora? Lembra-me (Joaquim Pinto)
Como escribí para el blog del Festival de Sevilla, E Agora? Lembra-Me debe ser considerada un advenimiento fílmico inusual: una obra maestra surgida del encuentro entre una lucidez desbordada —la del cineasta portugués Joaquim Pinto— y una coyuntura desesperada, la lucha del propio Pinto contra el virus del SIDA y la hepatitis C. Una batalla filmada en la intimidad y reconvertida en una monumental reflexión sobre la Civilización y la Existencia; así, en mayúsculas. En términos comparativos, me permito la osadía de apuntar que estamos ante la redención fílmica de The Tree of Life/El árbol de la vida: allí donde Terrence Malick chocaba contra un cristianismo de libro, Pinto se libera de todos los dogmas, componiendo un maremágnum de filosofía, historia, sociología y sentimiento. He aquí una película sobre la historia de los virus y sobre el virus de la historia. Una película concebida con la ambición de aquel que aspira a desentrañar los grandes misterios de la vida; parida con la humildad de aquel que sabe que el amor es pura entrega; e iluminada con la discreta rotundidad de aquel que expresa su visión del mundo sin esconder nada, aferrado a sus grandes tesoros: su imponente dignidad y su (agónico) hilo de voz.
N. de la R.: En pocos días más, la segunda parte de este balance personal
COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



COLUMNISTAS ANTERIORES
La más reciente edición del FICG confirmó su lugar como uno de los epicentros cinematográficos más vibrantes de América Latina. En un contexto que sigue exigiendo nuevos lenguajes, miradas críticas y relatos personales que desafíen los discursos establecidos, el evento ofreció una selección que cruzó territorios, géneros, estilos y pulsiones.
Desde Cannes, Diego Batlle y Manu Yáñez analizan y discuten la nueva película de Laxe, que luego de ganar el Premio del Jurado en la Competencia Oficial del Festival de Cannes se convirtió en un éxito de público en los cines de España (más de un millón de euros de recaudación en los primeros 10 días en cartel).
Diego Batlle y Manu Yáñez analizan la nueva película del director de Aquel querido mes de agosto y Tabú, que luego de su estreno mundial en el Festival de Cannes 2024 (Premio a Mejor Dirección) y de un breve paso por las salas argentinas ya está disponible en la plataforma de streaming MUBI.
Análisis de la nueva película del director de No Rest for the Braves / Pas de repos pour les braves (2003), The King of Escape / Le roi de l'evasion (2009), El desconocido del lago / L'inconnu du lac (2013), Rester vertical (2016) y Viens je t'emmène (2021). Lanzamiento en Argentina: Festival de Cine Francés (Abril 2025) y en salas comerciales (Mayo 2025).






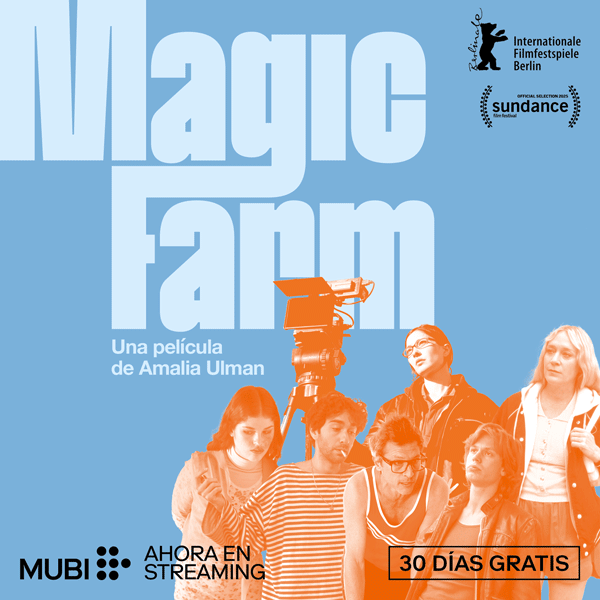





<p>Coincido. Leer a Manuel resulta estimulante. Y que bueno el halago a Sheri Moon por su papel en The Lords of Salem; excelente película de uno de los pocos directores actuales que conocen profundamente el género.</p>
<p>que buen balance, Manu. Gracia, lucidez y una escritura seductora. Combo perfecto. Saludos</p>
<p>Leer a Manu siempre es inspirador. Esperamos el resto de los premios</p>