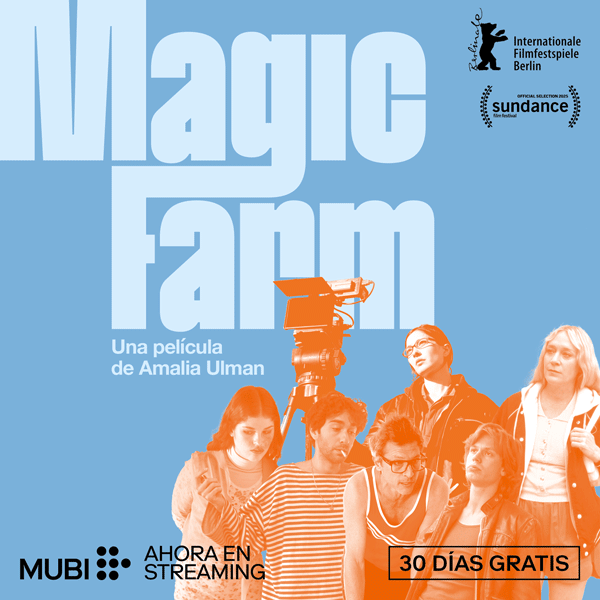Columnistas
La herencia de (y la nostalgia por) la generación Beat
En el camino, película de Walter Salles, generó en todo el mundo un renovado interés por la literatura de Jack Kerouac, Allen Ginsberg o William Burroughs. Nuestra columnista analiza los hallazgos de aquellos autores, así como los aciertos y carencias del film del director brasileño.
Cuando los hipsters no eran chicos educados con peinados raros y anteojos vintage que cargan iPods y cafés de Starbucks sino una manga de vagos sin plata que se juntaban a drogarse y escribir poemas, casi era suficiente -para tipos como Jack Kerouac, Allen Ginsberg o William Burroughs- ser ellos mismos con toda la intensidad posible (y eso quería decir, ser ellos mismos con los pares, los amigos) para que la literatura surgiera, brotara, a veces con un ritmo frenético y montada casi exclusivamente en la autobiografía.
Incluso si lo que pasaba aparecía distorsionado por el alcohol o las anfetaminas, o mejor dicho, especialmente si esa distorsión estaba, era posible alcanzar una especie de verdad incontestable que consistía en vivir punto por punto como uno lo sentía y acceder al mundo con amor y sin prejuicios, y eso que hoy suena a un montón de clichés publicitarios fue capaz en su momento de desmontar la profunda mentira de la sociedad hiperconservadora de Norteamérica en su segunda posguerra, la misma de los sueños cándidos y felices ya un poco agotados.
¿Qué otra cosa quedaba en ese país para unos chicos cultos de ciudad más que conseguirse un trabajo, formar una familia y tener el auto bien lustrado en la vereda? La respuesta no es simple, pero para averiguarlo estaba el viaje, en todos sus sentidos: salir de viaje con un par de dólares y una mochila para ver adónde te dejaba el próximo camión que se dignara parar en la ruta, o darse con lo que hubiera a mano, desde los porros amigables a la morfina y la cocaína que generaron en William Burroughs las visiones de El almuerzo desnudo (y estamos hablando de un libro que fue prohibido por la corte, lejos de los mediáticos escandalitos literarios que hoy son las versiones vacías de una revulsividad que ya no existe). Porque esto es antes de los años ‘60 y de que el mundo se pusiera patas para arriba con la rebelión como bandera, unos años atrás, cuando los negros no se juntaban con los blancos, los maricas eran el gran tabú y las chicas que cogían se arruinaban para toda la cosecha (al menos, porque la hipocresía siempre existió, si el asunto se volvía de público conocimiento).
En las novelas y poemas que escribieron los chicos y chicas de la generación Beat parecen desesperados por tener experiencias, y por experiencias me refiero a lo nuevo, lo que no está previsto por tu familia o por la sociedad desde que estás en la panza y te dibujan cuadrito por cuadrito el camino que te lleva al féretro. Experiencias del cuerpo que busca nuevos horizontes en el alcohol, las drogas, el sexo entre muchos y los ritmos prohibidos del jazz, experiencias de la mente que se amplía con la filosofía oriental o la cháchara de los borrachos en un callejón de los suburbios, en alguna ciudad llena de mugre donde las estrellas en el cielo prometen una especie de pureza. Al mismo tiempo, no debe haber generación más enamorada de “América”, y esa tierra tuvo la suerte de ver nacer escritores que la amaron con toda su decadencia y la poesía de su mediocridad, siempre buscando y encontrando lo excéntrico en el paisaje geográfico y en el humano.
En el camino, de Jack Kerouac, es la novela de culto de la generación Beat y es el mapa de ese sentimiento, esa fascinación con la extensión del país como un territorio profundamente salvaje que carcome incluso la pretendida civilización de las ciudades, y con las personas como portadoras de toda la locura, la energía, el saber o la idiotez más asumida y plena. Kerouac la empezó a escribir en 1948 en unas libretitas que llevaba mientras viajaba por el país y la publicó casi diez años más tarde, después de reorganizar sus notas en un larguísimo y único rollo de papel que pasó por su máquina de escribir en el vértigo de unas pocas semanas. Que la novela tenga la velocidad de un loco que se va comiendo los territorios enloquecido por casi cualquier cosa que encuentra a su paso -y demolido por la melancolía, muchas veces- es un efecto más de esa escritura que de la rapidez del viaje, y la novela es algo así como el relato de ese frenesí que construye una memoria encantada por haber vivido el caos y lo imprevisto como una aventura. Y con la conciencia de estar viviéndola, porque Sal Paradise (el protagonista y seudónimo de Kerouac) es tanto un vividor como un escritor, y el verdadero objeto de deseo es casi todo el tiempo ese Dean Moriarty imposible de domesticar que tiene sed por aprender de Nietzche pero ante todo coge, vive, viaja y estafa como un solo espíritu sin desdoblar, sin derrochar la mitad de la energía en mirarse vivir y escribirse mientras vive.
Neal Cassady era el verdadero nombre de ese Dean Moriarty que también fue amigo y amante de Allen Ginsberg (y que seguramente es una de esas “mejores mentes de mi generación destruidas por la locura” que abren Aullido, el texto que se conoce como el manifiesto de la generación Beat y uno de los mejores poemas que existen, que la voz del autor Allen Ginsberg lee aquí.
Igual que en la novela, en la nueva película de Walter Salles que versiona En el camino Dean Moriarty abre y cierra un relato que tiende a girar en torno a esa figura misteriosa para los amigos escritores Sal Paradise y Carlo Marx (Kerouac y Ginsberg), tan cercana y tan incomprensible, en un esquema que repite el tópico de narrar una vida trágica que fascina (como en esa otra gran novelita El gran Gatsby, que también tuvo su versión en cine durante este año), la de un tipo que después de pasarse un tercio de su vida en reformatorios parece tener la maldición de destrozar todo lo que toca, atraer y lastimar con la misma intensidad y sin proponérselo, y jamás entender demasiado qué es lo que pasa. Salles se consiguió un Dean Moriarty que parece justificar con la cara esa atracción y lleva remeritas ajustadas como la reencarnación de James Dean con una voz de hombre que desarma, OK, aunque su Kerouac sea un ñoño que no le hace ni un poco de justicia al hombre mil veces más hermoso que era el escritor real (y es una pena porque un escritor así es una rareza). Y después tienen a Kristen Stewart, por una cuestión publicitaria, supongo, y para darle más consistencia, con gestos como leer a Proust en un auto que atraviesa Norteamérica, a lo que en la novela no son otra cosa que minitas.
La de Salles es una buena película, pero probablemente es una más entre tantas, mientras que la novela de Kerouac es toda excepcionalidad, y eso se debe en parte a que el fulm contiene una versión vaciada del relato escrito, concentrada en tres o cuatro personajes principales, pero que apenas alcanza a dar relevancia a la multiplicidad de figuras que obsesionaban a Kerouac, un enamorado de todo que sale a la ruta, en parte, para ver lo que están haciendo todos, cómo son los otros, qué saben, qué tienen para decir. La escena clásica en ese sentido es la de Sal Paradise arriba del último auto que acaba de recogerlo al costado del camino o en un bar de un pueblito perdido, contándose historias mientras se toma un whisky con el interlocutor de turno, antes de que cada uno retome su camino y la vida los pierda para siempre. Cargadas de melancolía y de fascinación por esas vidas anónimas, esas escenas que van tramando En el camino están apenas sugeridas en la película, lo mismo que su ritmo deliberadamente loco, ese rodar como bola sin manija que está lleno de fracasos, retrocesos, planes sin concretar, desencuentros, y tantos momentos azarosos de magia como noches de frío y de tristeza.
Mirando la película de Salles por momentos puede llegar a dar la sensación de estar frente a unos pibes que se juntan a fumar porro, no mucho más, y que se creen por eso bastante locos, porque la densidad de esas experiencias apenas está sugerida visualmente y muchas veces se resuelve por ese recurso forzoso del cine cuando versiona a la literatura, el de poner una voz en off que lea algunos párrafos de la novela. De todas formas, se nota que Salles entiende de qué va el viaje de En el camino y hay algunas ideas visuales, como las de mostrar una América polvorienta o enfocar la ruta a través de un parabrisas sucio, que trabajan en ese sentido (y no deja de ser atractivo el hecho de que la anterior road movie de Salles fuera la historia de esa otra especie de hipster argentino en Diario de motocicleta). También hay rastros de esa poesía de Norteamérica que aparece todo el tiempo en la prosa de Kerouac, una poesía hecha de mapas y de los carteles de chapa que anuncian los nombres de pueblos ignotos al costado de la ruta, nombres que siempre suenan a promesas.
Porque por supuesto que todas las road movies empiezan en la literatura, y leyendo En el camino uno se puede preguntar cuántos kilómetros hay que recorrer para escribir una frase. Aunque “escribir” sólo se trate, por momentos, de leer en ese otro paisaje que de por sí es literatura para los ojos que lo miran, hastiados de las bibliotecas:
“Al amanecer mi autobús zumbaba a través del desierto de Arizona: Indio, Blythe,
Salomé (donde ella bailó); las grandes extensiones secas que al Sur llevan hacia las
montañas mexicanas. Después doblamos hacia el Norte, hacia las montañas de Arizona,
Flagstaff, pueblos entre las escarpaduras. Llevaba un libro que había robado en una
librería de Hollywood, Le Grand Meaulnes, de Alain Fournier, pero prefería leer el
paisaje americano que desfilaba ante mí. Cada sacudida, bandazo y tramo del camino
aplacaba mis ansias. Cruzamos Nuevo México durante una noche negra como la tinta;
en el amanecer grisáceo estábamos en Dalhart, Texas; durante la triste tarde del
domingo rodamos de un chato pueblo de Oklahoma a otro; a caer la noche estábamos en
Kansas. El autobús rugía. Volvía a casa en octubre. Todo el mundo vuelve a casa en
octubre.”
Así es la prosa de Kerouac, donde a veces hay que cruzar medio país para escribir un párrafo. Pero dónde también esa escritura que avanza con el movimiento de un cuerpo en el espacio tiene un sentido superior como totalidad, el que le da un tipo que parece estar emborrachándose y tratando de levantarse chicas como cualquier otro en una fiesta mientras piensa y percibe cosas como ésta: “Se alzaron grandes risotadas por todas partes. Me preguntaba lo que estaría pensando el Espíritu de la Montaña, levanté la vista y vi pinos y la luna y fantasmas de viejos mineros, y pensé en todo esto. En toda la oscura vertiente Este de la divisoria, esta noche sólo había silencio y el susurro del viento, si se exceptúa la hondonada donde hacíamos ruido; y al otro lado de la divisoria estaba la gran vertiente occidental, y la gran meseta que iba a Steamboat Springs, y descendía, y te llevaba al desierto oriental de Colorado y al desierto de Utah; y ahora todo estaba en tinieblas mientras nosotros, unos americanos borrachos y locos en nuestra poderosa tierra, nos agitábamos y hacíamos ruido. Estábamos en el techo de América y lo único que hacíamos era gritar; supongo que no sabíamos hacer otra cosa...”.
Que algo de todo esto, de esta búsqueda de una generación que escribió con el último horizonte puesto en el grito, se pueda ver en la película de Salles, es algo de lo que no estoy segura, pero que la película sirva para volver a poner en las vidrieras de las librerías el texto de Kerouac es más que suficiente, con ese aparato publicitario agigantado que solamente puede manejar el cine.
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



COLUMNISTAS ANTERIORES
La más reciente edición del FICG confirmó su lugar como uno de los epicentros cinematográficos más vibrantes de América Latina. En un contexto que sigue exigiendo nuevos lenguajes, miradas críticas y relatos personales que desafíen los discursos establecidos, el evento ofreció una selección que cruzó territorios, géneros, estilos y pulsiones.
Desde Cannes, Diego Batlle y Manu Yáñez analizan y discuten la nueva película de Laxe, que luego de ganar el Premio del Jurado en la Competencia Oficial del Festival de Cannes se convirtió en un éxito de público en los cines de España (más de un millón de euros de recaudación en los primeros 10 días en cartel).
Diego Batlle y Manu Yáñez analizan la nueva película del director de Aquel querido mes de agosto y Tabú, que luego de su estreno mundial en el Festival de Cannes 2024 (Premio a Mejor Dirección) y de un breve paso por las salas argentinas ya está disponible en la plataforma de streaming MUBI.
Análisis de la nueva película del director de No Rest for the Braves / Pas de repos pour les braves (2003), The King of Escape / Le roi de l'evasion (2009), El desconocido del lago / L'inconnu du lac (2013), Rester vertical (2016) y Viens je t'emmène (2021). Lanzamiento en Argentina: Festival de Cine Francés (Abril 2025) y en salas comerciales (Mayo 2025).