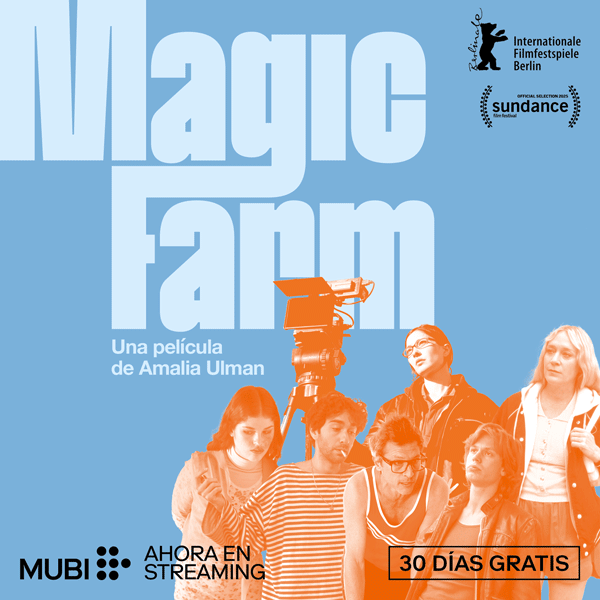Columnistas
Lima Independiente 2012: Un balance desde adentro
Por John Campos Gómez
Desde un lugar nada objetivo (es unos de los responsables de la programación), nuestro columnista peruano analiza los que para él han sido las principales tendencias y los mejores films de la segunda edición del festival.
• Competencia Internacional
Mejor Película: True love, de Ion de Sosa (España, 2011 / 70')
Mención de Honor: El epitafio no me importa, de Alberto Angulo (Perú, 2011 / 78’)
• Competencia Nacional:
Mejor Película: Demo, de Miguel Vargas (2011 / 61')
Mención de Honor: En el 93, de Carlos Benvenuto (2011 / 47')
• Premio Apreci (FIPRESCI Perú)
Mejor película peruana: El ordenador, de Omar Forero (2012 / 73’)
La aparición de un festival de cine debe estar encauzada por el sentido de la pertinencia. Su vitalidad depende, pues, de su urgencia por existir y de la necesidad de su contexto por acogerlo. Analizar el contexto cual estudio de mercado, es una manera de calibrar esa pertinencia. Incuestionablemente, un festival de cine es una modalidad de manifiesto político, asimismo, una festividad que celebra una toma de posición.
Desde su estructura, Lima Independiente suscribe un modelo que replantea las convenciones que durante décadas fueron cuadriculando la manera de atender el cine. Esas convenciones, hoy cánones institucionalizados, son subproductos de una ociosa cultura que pondera rótulos: ‘cine documental’, ‘cine de ficción’, ‘mediometraje’ y ‘cine experimental’ son adjetivos y no categorías. Esos calificativos, de ser tomados en serio, se alzan como murallas que bloquean todas las conectividades que el cine faculta.
En desmedro del razonamiento fluido sobre la imagen y su contenido político, académicos trasnochados no sólo sugieren antonimia entre la ficción y la documentación en el cine sino que juzgan sobre los modos de producción, defendiendo el dispendio y el gran despliegue como validación de lo ‘bien hecho’. ¿A qué obliga esto? Pues a demostrar la complejidad de ese ‘algo’ construido desde otra perspectiva, con otros medios, pero que sin embargo comparte hábitat con la producción del modelo oficial. (Entiéndase, la pluralización de lo que entendemos como cine, que lleva el debate también al terreno de las formas). Y no nos referimos de ninguna manera a un ‘contracine’ o a ‘otro cine’, sino más bien a un cine desprejuiciado, que afortunadamente ignora las fronteras que otros no sólo admiten sino que consideran infranqueables. El objetivo es desaforar los complejos o, en todo caso, hacerlos más complejos.
Una vez asumido eso, podemos construir a propósito del cine, que es mucho más que hacer films. Los festivales son un ejemplo, los cuales considero que sí pueden apropiarse de las películas que les dan forma. Sin esa apropiación (que es política) no es posible comprobar la coherencia del discurso. Por tanto, la presencia en Lima Independiente de películas vistas en el BAFICI, en Valdivia o en Rotterdam responde a otras inquietudes y pretende otra reacción ¿Cuáles? Empecemos por reconocer la ubicación desde dónde uno mira. Y a eso ayuda la Competencia Nacional, que esboza un estado de las cosas en Perú -es aquella terna la que genera las preguntas- y que, de manera reactiva, la Competencia Internacional interpela con su bagaje y profundiza desde su inalienable realidad -es aquella terna la que ensaya las respuestas-. Es ese tentativo ejercicio un “ensayo parcial para utopía”, como sugeriría en su totalidad la evocativa película de Andrés Duque sobre la agonía y muerte de su padre.
Cito un ejemplo que argumenta sobre lo dicho en el párrafo anterior: la autobiográfica En el 93, del peruano Carlos Benvenuto, exigía la presencia de True love, de Ion de Sosa, para reconocer su potencialidad y así dejarla en evidencia ante un auditorio aún en entrenamiento. Esa analogía entre dos películas es fundamental para la claridad del discurso, que en un festival de cine no puede ser ni oral ni escrito. Pero hablemos de las películas.
Mirar hacia adentro
La más delirante de entre las categorías competitivas fue la peruana El epitafio no me importa, del también poeta Alberto Angulo Chumacero, que sorprendentemente obtuvo la Mención de Honor en la terna internacional. Su puesta en escena desafiante superó a los prejuicios que podría provocar su precaria calidad técnica. No obstante, de ninguna manera pienso que esta película es el autorretrato sentimental de Angulo, escritor extravagante con un historial de psicosis y paranoia. Más bien -he aquí lo divertido e impío- es la burla indiscreta que el cameraman (Manuel Sosa) dedica al personaje que registra: un poeta ingenuo que recurre al cine en pos de exhibir públicamente una lucidez que jamás puede demostrar.
Principalmente, Sosa compone el escarnio en las secuencias en espacios públicos, donde Angulo y las ‘otras gentes’ quedan expuestos al rechazo mutuo o a la graciosa incomprensión. El epitafio no me importa se muestra como una creación felizmente contradictoria, que pugna entre lo que uno quiere decir (Angulo) y lo que otro puede mostrar (Sosa). Es así como la imagen termina sometiendo a la palabra. La cámara de Sosa sugiere una distancia entre el protagonista y su entorno, los desapega e ironiza sobre esa brecha que evidencia. Así, el documental autobiográfico deriva a una sátira sobre el onanismo, si no sobre la inocua locura. No obstante, esa puesta en escena lúdica que Sosa consigue al trasgredir el encargo del director es perturbada (o reconducida) hacia el final, cuando Angulo manifiesta su frustración amorosa con desolación, cual sentencia previa al suicidio. El bufón que la película expuso, en el epílogo, se deja escuchar con un tono amenazante. Es sólo allí cuando los roles iniciales se respetan, siendo el director quien marca el acento del relato. Tras esa victoria pírrica, la película no finaliza sino se corta.
La experiencia fangosa que es ver El epitafio no me importa puede condicionar los visionados subsiguientes, degenerando a defectos las prolijidades de otros films más asépticos. Paradójicamente, su desgastada imagen inculca una atracción hacia el píxeleo, característica frecuente en el cine independiente peruano, el cual está construyéndose sobre la aceptación de ese desaliño. Sin embargo, lo más relevante es la demostración de que el registro lo-fi puede ser domesticado por sensibilidades que le encuentran una significación inherente.
Precisamente, la imaginación bizarra de Rafael Arévalo es afín a esa significación y en base a ella ha construido su irregular filmografía. La reciente AM/FM reivindica sus últimos reveses, ergo, lo devuelve a sus fueros. El realizador limeño es friki de sí mismo, la cultura popular sólo le sirve de excusa para desgañitarse en sus propias alucinaciones, que devinieron errores cuando fueron poseídas por la pretensión artística, por la solemnidad de la trascendencia. Este ‘homenaje a los radioescuchas’ reconcilia la empatía de Arévalo con la irreverencia: las situaciones enrarecidas que recrea siempre las narra cuales anécdotas, las devuelve divertidas pese a la insolencia que las motiva. Cada entrega suya es producto de la conspiración adolescente.
COMPETENCIA NACIONAL
Demo, de Miguel Vargas (2011 / 61') Ganadora de la categoría
Apuyaya, de Juan Camborda (2012 / 100')
Chow infantil, de Renzo Alva (2011 / 14')
Cuidados intensivos, de Brian Jacobs (2011 / 25')
Delirios, apatías y desinhibiciones, de Gabriel Carcelén (2012 / 17')
En el 93, de Carlos Benvenuto (2011 / 47') Mención de Honor
AM/FM, de Rafael Arévalo (2012 / 93')
Ruido vulgar, de Luis Alvarado (2011 / 85')
Enaguaflor, de Carolina Denegri (2011 / 14')
El hombre de la casa, de Tilsa Otta (2011 / 12')
Bendita eres, de Marco de la Cruz (2011 / 30')
El ordenador, de Omar Forero (2012 / 73') Premio Apreci (FIPRESCI Perú)
Nítidas en el recuerdo
Del centenar de títulos que constituyeron el programa de Lima Independiente, las argentinas Papirosen y Tierra de los padres continúan incólumes en mi recuerdo y en la parte alta de mi consideración.
La segunda película de Gastón Solnicki tuvo claro su propósito historicista desde el inicio del registro. Si bien el valor del montaje es fundamental para la narración, crédito principal para la también editora de süden Andrea Kleinman, Papirosen encuentra su sentido en la mirada retrospectiva del director. En todo momento, el ejercicio de la memoria (o del recuerdo) conduce las sensaciones del filme. Cada una de las situaciones que Gastón filma en el presente, encuentra en el archivo fílmico familiar un capítulo que las complementa, que las rememora. Por su parte, de manera implícita, los Solnicki, como clan sobreviviente del Holocausto, intentan purgar las secuelas que la Historia nefasta del siglo XX les heredó. La película además de contrastar ambos expedientes (el que se nos muestra y el que sabemos por los anales), reflexiona sobre ‘una’ actualidad causada por ‘un’ pasado.
Gastón viabiliza el vasto material acerca de su propia familia a través de las figuras de los dos protagonistas: el viejo Víctor Solnicki y el pequeño Mateo, padre y sobrino del cineasta, respectivamente. Mientras la incertidumbre sobre la fecha y lugar del nacimiento de Víctor acusa un pasado escabroso para el clan, en paralelo, el natalicio de Mateo proyecta un futuro exento de accidentes y de fatalidades. Por tanto, las escenas tiernas que comparten abuelo y nieto explicitan el fundamento emocional de la película, cumplen una función expiatoria concluyente para el cineasta. Un detalle mayor es la narración omnipresente de la vieja Pola Winicki, quien con sólo el acento polaco de su voz en castellano se revela como el vestigio de la supervivencia, subraya el contexto y lo sirve como punto de partida. Ya luego, Gastón Solnicki, con plena conciencia de su procedencia y de su condición, efectúa la apropiación de los tiempos.
El empleo lúcido del sencillo documento de Solnicki en pos de una reconciliación histórica en clave doméstica hace de Papirosen un film notable, no obstante, considero a Tierra de los padres una película necesaria, tan o más compleja que la antes comentada.
El ensayo histórico-político que es el segundo film de Nicolás Prividera ha generado anticuerpos debido a su aspiración total; en menos de los casos, admiración. Mi caso es el segundo, pero alejémonos un poco de la celebración y describámosla antes de abordarla.
Prueba de la referida ambición es la premisa por la cual parte el también director de M: doscientos años de república argentina exhortados periodo a periodo, discurso a discurso, personaje a personaje. A manera de reto, encomienda a las palabras (otrora manifiestos de acción) de los Padres de la Patria, invocadas sobre las tumbas por sus respectivos ‘huérfanos’, el cometido de responder acerca de un problemático presente del que ciertamente son gestores. Por eso su complejidad mayor a la de Papirosen, porque Tierra de los padres interfiere sobre ‘una’ actualidad causada por ‘varios’ pasados. Pero ‘varios pasados’ no por los muchos años trascurridos desde la fundación de la Argentina ni por los muchos autores de aquella Historia interpelada sino, principalmente, por las múltiples versiones de República que continúan pugnando por legitimidad incluso pasado el Bicentenario. Así, la inquisidora experiencia revisionista de Prividera deviene caleidoscópica durante el transcurso del film. Precisamente a través de ese prisma, el director proyecta su puesta en escena, no de manera sentenciosa pero sí protestante.
Si bien la lucha de clases es el eje de lectura, el film induce a lamentar la condición antagónica del hombre, el cual se refleja a partir de un contraste, de un otro diferente. A propósito de ese enfrentamiento estéril de raigambre colonial, Prividera filma hombres delante de mausoleos y de esculturas en un derroche de postales luctuosas. Cada aspecto de la puesta en escena induce el desapego en favor de una perspectiva optimista, de tal manera que marca el tono acongojado del relato. En Tierra de los padres la sensación de reposo y de soledad no está sugerida sino impuesta desde la decisión de filmarla en el Cementerio de la Recoleta. Dudo de que con ella asistamos a una refundación de la república, aunque definitivamente sí a su sepelio.
COMPETENCIA INTERNACIONAL
Yatasto, de Hermes Paralluello (Argentina, 2011 / 95')
True love, de Ion de Sosa (España, 2011 / 70') Ganadora de la categoría
Sentados frente al fuego, de Alejandro Fernandez Almendras (Chile, 2011 / 95')
Ensayo final para utopía, de Andrés Duque (España,2011 / 70')
Papirosen, de Gastón Solnicki (Argentina, 2011 / 74')
Interior/exterior, de Mauricio Novelo (México, 2011 / 90')
Palácios de pena, de Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt (Portugal, 2011 / 59')
Malaventura, de Michel Lipkes (México, 2011 / 74')
Tierra de los padres, de Nicolás Prividera (Argentina, 2011 / 100')
Madre e hija, de Petrus Cariry (Brasil, 2011 / 85')
Corta, de Felipe Guerrero (Colombia, 2012 / 69')
Salsipuedes, de Mariano Luque (Argentina, 2012 / 66')
Aquí estoy, aquí no, de Elisa Eliash (Chile, 2012 / 96')
Testemunha 4, de Marcelo Grabowsky (Brasil, 2011/ 71')
El epitafio no me importa, de Alberto Angulo (Perú, 2011 / 78') Mención de honor
Doc Buenos Aires en Lima
“El 2012 se nos presentó una oportunidad, mostrar algunas de las proyectos que resultaron premiados en diversas ediciones del Forum de Coproducción Internacional al Festival de Cine Lima Independiente, con quien nos unen intereses y objetivos. El panorama es una muestra significativa de la producción actual en América Latina”. Texto de Carmen Guarini, Directora de Formación del Doc BuenosAires, extraído del catálogo de Lima Independiente 2012.
DOC BUENOS AIRES
Labranza oculta, de Gabriela Calvache (Ecuador, 2010 / 66')
El mocito, de Marcela Said y Jean de Certeau (Chile, 2011 / 70')
Montenegro, de Jorge Gaggero (Argentina, 2011 / 60')
Nacer, diario de maternidad, de Jorge Caballero (Colombia, 2012 / 83')
Presentación Revista FOTOGRAMA #7
Como parte del itinerario de presentaciones en distintas capitales de la región, los responsables de la revista iberoamericana Fotograma, lanzaron su séptima edición en el marco del festival. La publicación especializada que se imprime en Ecuador pero que se edita en Perú planea próximas presentaciones en La Paz (Bolivia) y en Santiago (Chile). En Buenos Aires ya se vende en las librerías especializadas como Librofilm de la Av. Corrientes y Cine Sí de San Telmo, al lado de la FUC.
“El desafío es excitante. Que el continente nos lea no dependerá de cuánto lo aludamos sino de que lo provoquemos a que nos porfíen con pasión. Que la vitalidad del pensamiento crítico sea seductora es una incógnita a resolver con sucesivas ediciones de cine escrito. Si a alguien enfrentamos con estas páginas es a quien nos lee y no a las películas a las que no les importa el cine. Ésas, a nosotros mucho menos”. Texto extraído de la Editorial del número 7.
PROGRAMACIÓN COMPLETA
FUNCIÓN DE APERTURA
Las pibas, de Raúl Perrone (Argentina, 2012 / 65')
RETROSPECTIVA Y FOCOS
Perut+Osnovikoff (Chile)
- Chi-chi-chi Le-le-le Martín Vargas de Chile (2000)
- Un hombre aparte (2002)
- El astuto mono Pinochet contra La Moneda de los cerdos (2004)
- Welcome to New York (2006)
- Noticias (2009)
- La muerte de Pinochet (2011)
Colectivo Alumbramento (Brasil)
- Sábado a noite (2006)
- Praia do futuro (2008)
- Camino a Ythaca (2010)
- Os monstros (2011)
- No lugar errado (2011)
Mauro Andrizzi (Argentina)
- Iraqi short films (2008)
- En el futuro (2010)
- Accidentes gloriosos (2011)
Colectivo Los Hijos (España)
- El sol en el sol del membrillo (2008)
- Ya viene, aguanta, riégueme, mátame (2009)
- Los materiales (2009)
- Circo (2009)
ESPAÑA EN FOCO
Aita, de José María de Orbe (2010, 85')
Caracremada, de Lluís Galter (2010, 98')
La vida sublime, de Daniel Villamediana (2010, 90')
Holidays, de Víctor Moreno (2010, 84')
Finisterrae, de Sergio Caballero (2010, 80')
Color perro que huye, de Andrés Duque (2011, 70')
FUNCIONES ESPECIALES
Verano, de José Luis Torres Leiva (Chile, 2011 / 93')
Buenas noches España, de Raya Martin (España, Filipinas, 2011 / 70')
DOCUMENTA
La cicatriz de Paulina, de Manuel Legarda (Perú, 2010 / 61')
La parte automática, de Ivo Aichenbaum (Argentina, 2012 / 60')
La casa, de Gustavo Fontán (Argentina, 2012 / 62')
Hardcore, la revolución inconclusa, de Susana Díaz (Chile, 2011 / 65')
ANTI-REFLEX: CRISIS IMAGINARIA
Muestra Experimental #1
1976 Lugar Sagrado – Carlosmagno Rodrigues (Brasil - 5 min - 2010)
Los Padres de la Patria – Javier Becerra (Perú – 5 min – 2011)
Les Barbares – Jean‐Gabriel Pierot (Francia – 5 min – 2010)
Omega Transmission – Jordan Stone (USA – 8 min – 2009)
A part of an exquisite corpse – Andre Almeida (Portugal – 3min – 2011)
Jive – Steve Cossman (USA – 8 min – 2011)
Burning Star – Josh Solondz (USA - 4min – 2011)
The Hamilton Cell – Maximilian Le Cain (Irlanda – 15 min – 2009)
Llora cuando te pase – Laida Lertxundi (USA - 14min – 2010)
Badlands – Ben Russell (USA ‐ 10 min – 2010)
Homo Sapiens Project (1) – Rouzbeh Rashidi ( Irlanda – 8 min – 2011 )
720º ‐ Ishtiaque Zico (Bangladesh - 5 min – 2010)
Nine Gates ‐ Pawel Wojtasik (USA ‐ 15 min – 2011)
Muestra Experimental #2
Extra – Diego Vizcarra (Perú – 9 min – 2012)
Polanco – Uzi Sabah (USA – 7 min – 2010)
Martes de Ch’alla – Carlos Piñeiro (Bolivia - 12min – 2009)
In the Absence of Light, Darkness Prevails ‐ Fern Silva (Brasil/USA ‐ 13 min – 2010)
Noche Adentro – Pablo Lamar (Paraguay - 18min – 2010)
Jan Villa – Natasha Mendonca (India 20 min – 2010)
Permanencias – Ricardo Alves Junior (Brasil - 32 min – 2011)
* (POST UNDERGROUND)
Notas por Saul Levine #1 (silente)
1966‐68: Note to Erik (4m)
1968: Note One ( 6.5m)
1968‐69: Lost Note (10m)
1968‐82: New Left Note (27,75m)
1969: Note to Pati (8m)
1972: Note Chicago Reds and Blues (10m)
1974: Note to Colleen (3.5m)
1976‐77: Rambling Notes (19m)
1982‐83: Note to Poli (2.5m)
1999‐2000: Whole Note (10m)
Notas por Saul Levine #2 (sonoro)
1976: Notes of an Early Fall (Part I & II) (so, 33.25m)
1984‐89: Notes After Long Silence (so,16m)
Ken Jacobs
Another Occupation (USA - 15min – 2011)
Seeking the Monkey King (USA - 40min – 2011)
(IMAGEN VS IMAGEN)
Black & White Trypps Number Three ‐ Ben Russell (USA - 12min – 2007)
Ahendu nde supakai – Pablo Lamar (Paraguay – 11 min – 2008)
Glass – Leighton Pierce (USA - 7min – 1998)
Light Lick Series: I want to paint it Black – Saul Levine (USA - 12min – 2011)
(RECICLAJE VIRTUAL)
The Big Stick – Saul Levine (USA - 17min – 1972)
Camino Barbarie – Javier Becerra ( Perú – 22 min – 2004 )
The Mongolian Barbecue – Maximilian Le Cain ( Irlanda - 11min – 2009 )
The Third Body – Peggy Ahwesh ( USA - 9min – 2007 )
Tribulation 99 – Craig Baldwin ( USA ‐ 48 min. – 1992 )
FUNCIÓN DE CLAUSURA
Hachazos, de Andrés Di Tella (Argentina, 2011 / 82')
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



COLUMNISTAS ANTERIORES
La más reciente edición del FICG confirmó su lugar como uno de los epicentros cinematográficos más vibrantes de América Latina. En un contexto que sigue exigiendo nuevos lenguajes, miradas críticas y relatos personales que desafíen los discursos establecidos, el evento ofreció una selección que cruzó territorios, géneros, estilos y pulsiones.
Desde Cannes, Diego Batlle y Manu Yáñez analizan y discuten la nueva película de Laxe, que luego de ganar el Premio del Jurado en la Competencia Oficial del Festival de Cannes se convirtió en un éxito de público en los cines de España (más de un millón de euros de recaudación en los primeros 10 días en cartel).
Diego Batlle y Manu Yáñez analizan la nueva película del director de Aquel querido mes de agosto y Tabú, que luego de su estreno mundial en el Festival de Cannes 2024 (Premio a Mejor Dirección) y de un breve paso por las salas argentinas ya está disponible en la plataforma de streaming MUBI.
Análisis de la nueva película del director de No Rest for the Braves / Pas de repos pour les braves (2003), The King of Escape / Le roi de l'evasion (2009), El desconocido del lago / L'inconnu du lac (2013), Rester vertical (2016) y Viens je t'emmène (2021). Lanzamiento en Argentina: Festival de Cine Francés (Abril 2025) y en salas comerciales (Mayo 2025).