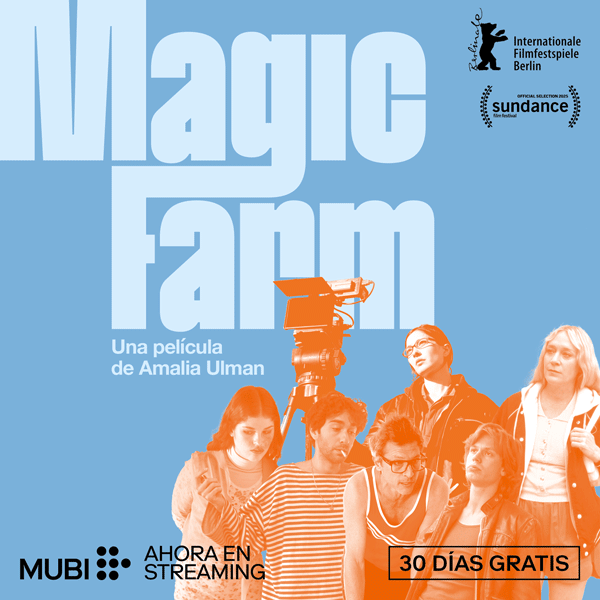Columnistas
Maestros y aprendices (sobre el cine social europeo)
Lejos de los últimos trabajos de Ken Loach o de Fernando León de Aranoa, surgen nuevas maneras de abordar la realidad
Evitando caer en los enrevesados vericuetos de la posmodernidad, la presente columna aspira a inspeccionar brevemente la salud del cine social que se está practicando hoy en día en Europa, y formular un diagnóstico acerca de los centros de interés y las debilidades de la mirada que hoy en día dirige el cine europeo a la realidad. No cabe duda de que vivimos tiempos en los que la cotización de los cineastas por parte de la crítica varía a mayor velocidad que el mercado de acciones de una economía inestable. Esa cierta fragilidad (otros la llamarán agilidad o flexibilidad) del canon cinematográfico hace difícil la definición de un marco referencial contemporáneo sólido para el territorio que nos atañe. Intentémoslo de todos modos. ¿Cuáles son los cineastas europeos que nos pueden ayudar a comprender mejor la relación de este cine con la realidad? La lista no es muy extensa, pero sirve para poner en pie los cimientos del discurso. Ahí está Pedro Costa por ejemplo. Su cine se ajusta a la perfección al modelo del cine-retrovisor: aquel que mira al futuro con un ojo fijo en el pasado. Nacidas de la convivencia prolongada con una serie de seres humanos olvidados, habitantes del miserable barrio lisboeta de Fontainhas, sus películas reajustan la relación entre arte e industria (el suyo es un cine del tiempo, no del dinero), ficción y realidad (desvelando la inexistencia de tal frontera), adoptando los modelos expresivos de Bresson y sobretodo de Straub-Hulliet. Lo suyo es una revolución tradicionalista. Su última obra maestra se titula Juventud en marcha (2006), no la dejen escapar en el próximo BAFICI.
Luego están los hermanos Dardenne, que, además de coleccionar Palmas de Oro de Cannes y pertenecer al club bressoniano, siguen empeñados en diagnosticar la cojera moral del mundo a partir de la observación clínica y microscópica del comportamiento de los jóvenes de los barrios marginales belgas. Depués, más a la sombra, permanecen el veterano matrimonio italiano formado por Yervant Gianikian y Angela Richi Luchi. Su cine materialista, montado a partir de fragmentos de película encontradas, se erige como un gesto urgente y sereno de recuperación de la memoria histórica. Su última trilogía de películas, rematada por la monumental Oh, Uomo (2004), recupera imágenes de la primera guerra mundial: soldados con todo tipo de miembros amputados, y luego, el milagro de la regeneración bajo la forma de prótesis médicas. La barbarie y la sinrazón humanas observadas y procesadas en una lenta meditación, al borde de la abstracción y la intemporalidad (ahí recae su virtud última).
Para rematar y completar este Olimpo de iluminados por lo real, cabe apuntar dos nombres arriesgados, que quizás encajarían mejor en el siguiente escalón jerárquico (el de los aprendices), pero a los que merece otorgar un voto de confianza. El primero: Phillipe Grandieux. Éste está loco. Con la ya un tanto lejana La nouvelle vie (2002), Grandieux agrupaba bajo un mismo techo la experiencia psicogénica (híbrido de video musical, video instalación y cine ensayo) y una fábula moral sobre la explotación de la mujer en el marco de la prostitución ilegal en Europa. Y el segundo: Cristi Puiu. Su soberbia La noche del señor Lazarescu (2005) reformula las bases teóricas del neorrealismo radicalizando los principios de puesta en escena: linealidad narrativa y unicidad espacio-temporal enfatizada por un magistral uso del plano-secuencia. Para Quintín la película es un Western y para Jim Hoberman un testimonio del sistema médico rumano a la altura de los de Frederick Wiseman. Ambos tienen razón, Puiu es un maestro humanista como pocos.
¿Y los aprendices? Hay varios, y parecen apuntar un interesante relevo para los anteriores maestros. Tenemos por ejemplo al austriaco Michael Glawogger, que en su amplitud de miras y variedad de recursos ha hecho de forma consecutiva dos grandes películas desde perspectivas opuestas. En (2005) realizó el magnífico documental Workingman's Death, en el que sacaba a flote la miserable condición laboral de numerosas personas de diferentes partes del mundo. Mientras, en 2006, con Slumming (2006) volvía sobre el tema de la lucha de clases, ahora mediante una radiografía intimista de tres personajes de naturaleza arquetípica (el rico arrogante, el vagabundo y la maestra) a los que hace recrear un tétrico y perverso teatro social en miniatura. Hay pocos cineastas hoy en día tan valientes y suicidas en su disección de las miserias de la realidad social europea y su repercusión en la mundial. Otra que apunta maneras es la húngara Agnes Kocsis, una de las grandes sorpresas de la temporada 2006. En su debut tras la cámara, la directora consigue en Friss levegö (Aire fresco, 2006) hermanar de forma fluida y coherente las miradas Aki Kaurismäki y Tsai Ming-liang. El primero impone el distanciamiento en la representación y el segundo los comportamientos obsesivos y el tratamiento formal del escenario urbano. La película narra, de la amargura al humor (sin que se anulen mutuamente), la relación de incomunicación de una madre y una hija, aunque, en el fondo, se trata de una película sobre la comunicación, la ya expuesta, entre dos cineastas de diferentes continentes.
También están las dos grandes promesas del cine alemán (algo más que promesas a estas alturas): Thomas Arslan y Romuald Karmakar. Del segundo, sólo pude ver Between the Devil and the Wide Blue Sea (2005), que a pesar de ser magistral en su desarticulación a golpe de plano secuencia del cine musical (es un retrato de situación del panorama de la música electrónica austro-germana), parece que es sólo la punta del iceberg de lo que puede ofrecer el realizador. Y de Thomas Arslan lo mismo. Sólo vi Aus der Ferne (2006), magnífica meditación, marcada por la mirada curiosa y lúcida de Chris Marker, sobre la naturaleza del pueblo turco, perdido en la maraña socio-económico-política que lo margina por su condición de frontera entre Europa y Asia. Resulta obligado seguirle la pista a este dúo.
Y para acabar con las promesas, sería interesante mencionar uno de los únicos modelos reconocidos del cine Europeo actual: el documental de creación catalán. Establecido sobre los pilares de un modelo teórico y uno industrial (ambos impulsados desde el Master de Documental de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), es un cine que aboga por la aniquilación de la frontera entre el documento y la ficción. Favoreciendo los intercambios y promiscuidades entre ambos territorios, es un cine que persigue establecer unas normas para la confección del ensayo fílmico. Aunque, curiosamente, sean las películas que más se alejan del modelo (cuyo canon definió En construcción, de José Luis Guerín) las más interesantes, como pueden ser La leyenda del tiempo, de Isaki Lacuesta, y Dies d’agost, de Marc Recha.
Después de este repaso, parece razonable mantener una posición relativamente optimista. El cine europeo, respondiendo a su dinámica histórica, parece seguir empeñado en rastrear la realidad en busca de su propia personalidad, tan marcada por sus elecciones temáticas como por la solidez de sus planteamientos formales. Así, mientras el cine que da la espalda a un compromiso con la puesta en escena y que opta por la servidumbre a las leyes del guión envejece y se olvida rápidamente (sólo hay que echar un vistazo a las últimas películas de Ken Loach o a cualquiera de Fernando León de Aranoa), el cine de los maestros y aprendices mencionados en la presente columna resuena con potencia en su aspiración por escribir la siguiente página de la historia del cine europeo.
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



COLUMNISTAS ANTERIORES
La más reciente edición del FICG confirmó su lugar como uno de los epicentros cinematográficos más vibrantes de América Latina. En un contexto que sigue exigiendo nuevos lenguajes, miradas críticas y relatos personales que desafíen los discursos establecidos, el evento ofreció una selección que cruzó territorios, géneros, estilos y pulsiones.
Desde Cannes, Diego Batlle y Manu Yáñez analizan y discuten la nueva película de Laxe, que luego de ganar el Premio del Jurado en la Competencia Oficial del Festival de Cannes se convirtió en un éxito de público en los cines de España (más de un millón de euros de recaudación en los primeros 10 días en cartel).
Diego Batlle y Manu Yáñez analizan la nueva película del director de Aquel querido mes de agosto y Tabú, que luego de su estreno mundial en el Festival de Cannes 2024 (Premio a Mejor Dirección) y de un breve paso por las salas argentinas ya está disponible en la plataforma de streaming MUBI.
Análisis de la nueva película del director de No Rest for the Braves / Pas de repos pour les braves (2003), The King of Escape / Le roi de l'evasion (2009), El desconocido del lago / L'inconnu du lac (2013), Rester vertical (2016) y Viens je t'emmène (2021). Lanzamiento en Argentina: Festival de Cine Francés (Abril 2025) y en salas comerciales (Mayo 2025).