Festivales
Todas las reseñas de la Competencia Latinoamericana
Análisis película por película de esta segunda sección oficial de la muestra marplatense integrada por 13 títulos.
-El limpiador (Perú, 95'), de Adrián Saba
Eusebio es un hombrecito gris dedicado a su trabajo: limpiar los lugares donde ha ocurrido una muerte violenta. Y en momentos en que la ciudad de Lima vive una epidemia misteriosa, que mata a sus víctimas de manera fulminante y a mansalva, vive para su trabajo. Y también se ocupa de algunas tareas sucias. Su vida rutinaria y monótona se ve alterada cuando, tras la muerte de una mujer, halla a su pequeño hijo escondido en un armario. Con la ciudad colapsada, y los albergues llenos de chicos, Eusebio no ve otra salida que hacerse cargo del muchacho. Mientras busca a su familia, va creciendo entre ambos una relación de protección y mutua compañía. El chico le permite ver la vida de otra manera, abrir su corazón y recomponer su deteriorada relación con su propio padre. Con un contenido minimalismo, sin apartase un ápice de sus dos personajes, el film de Saba es una saludable sorpresa. Igual de estricta es su estética y fotografía, que pone de manifiesto el carácter del hombre y su relación con el mundo. Si bien la narración se prolonga más allá de lo necesario, es conmovedora la pintura de esos dos personajes, ajenos a la peste, que elaboran su conexión con la vida. JOSEFINA SARTORA
-Puerta de Hierro, el exilio de Perón (Argentina, 100'), de Víctor Laplace y Dieguillo Fernández
En una selección más que digna, sólo Después de Lucía y esta película codirigida y protagonizada por Laplace parecen implantes artificiales. Aquí, el propio Laplace es un Perón estereotipado e idealizado, muy lejano del hombre de carne y hueso “contradictorio” que el autor pretendió mostrar (así lo indicó, al menos, en las “Notas del director” del catálogo). El Perón de Laplace es un sabio, un profeta que dispara frases célebres, históricas, punzantes a través de múltiples y obvios recursos (la voz en off, la escritura de una carta, la charla con seguidores), mientras a su alrededor pululan los traidores, los ineptos y los ambiciosos del poder. Esta reconstrucción del exilio del líder tras los bombardeos de 1955 y hasta su regreso al poder resulta elemental, solemne y, sobre todo, aburrida. DIEGO BATLLE
-La música callada (Argentina, 62'), de Fernando Boto
En este documental observacional sobre las experiencias cotidianas de un grupo de monjes católicos bizantinos en un paraje rural de la provincia de Buenos Aires, vemos cómo rezan, cantan, pintan, trabajan la piedra, amasan el pan, cortan la leña y se ocupan de los animales de la granja. Si no fuera por la aparición de una computadora o de un auto bien podríamos estar ante una forma de vida de varios siglos atrás. El film es austero y riguroso, pero le juega en contra que este tipo de retratos sobre la vida religiosa ya fue abordado en numerosos trabajos previos (recuerdo, por ejemplo, El gran silencio). Las imágenes son muy cuidadas, pero por momentos se nota demasiado el pixelado. En un relato que por momento termina siendo algo monótono (no hay evolución en los personajes) se luce una escena en la que los protagonistas -luego de varios meses de sequía- realizan una procesión con cánticos en medio de una tormenta eléctrica impactante. DIEGO BATLLE
-La forma exacta de las islas (Argentina, 85’), de Daniel Casabé y Edgardo Dieleke
RESEÑA 1: Un documental algo complicado en su estructura, que cuenta tres historias casi simultáneamente, o más bien tres partes/etapas de una misma historia. El film trata, por un lado, sobre dos veteranos de la Guerra de Malvinas que, en 2006, regresan al lugar en el que pelearon en 1982. Por otro, se muestra el viaje a las islas de los dos documentalistas, en 2010, con la intención de ver lo que pasó en esa visita de 2006. Lo hacen acompañados por una mujer que conoció y filmó a los soldados en su viaje, y entabló una fuerte relación con ellos (el material que vemos de ese viaje lo filmó por lo general ella y es bastante casero). A su vez, la tercera pata -central- es la guerra en sí y los ecos que produjo en todos ellos. Recuerdos, entrevistas, historias personales (uno de los soldados se relaciona sentimentalmente con la mujer) se mezclan en una interesante aunque un poco confusa historia. El aspecto más interesante del film es mostrar un aspecto diferente y no tan “blanco y negro” de lo que sucedió en la guerra y de la posición de los ex combatientes al respecto. DIEGO LERER
RESEÑA 2: Es cierto lo que dice Lerer respecto de que la estructura del film es algo compleja, pero también en esa “complejidad” reside parte del atractivo de este “meta” documental. Hay una película original (la de una muchacha que ha atravesado una situación límite con su maternidad) y una película que retoma esa historia cuatro años más tarde para, de alguna manera, completar lo que aquel film original e inconcluso había dejado pendiente. Y esa sumatoria de miradas y voces de diferentes épocas y perspectivas constituyen un mosaico, un caleidoscopio que mira hacia las las experiencias más traumáticas, a las heridas aún abiertas, las de la guerra, las de la muerte. Un film que -más allá de lo que pueda cuestionarse (algunos aspectos de la voz en off o la musicalización)- resulta un acercamiento profundo, potente y muy distinto a un tema bastante transitado por el cine documental y de ficción de los últimos años. DIEGO BATLLE
-El ojo del tiburón (Argentina, 91‘), de Alejo Hoijman
Este documental de observación se centra en la vida de dos adolescentes en una isla remota, en el medio de Nicaragua. La película muestra su vida cotidiana -sus conversaciones, su trabajo, sus relaciones familiares y amistades- en un relato que muestra el choque entre las tradiciones del lugar (la pesca) y la modernidad, que se hace presente en las charlas sobre estrellas pop, los smartphones y la posibilidad -al parecer, certera- de que una de las pocas salidas laborales del lugar sea por la vía del narcotráfico. Pero, básicamente, El ojo del tiburón es la historia de una serie de “ritos de pasaje” de la infancia/adolescencia a la adultez a través de estos dos personajes que deben enfrentarse a las realidades del mundo mientras empiezan a abandonar la inocencia de los primeros años de sus vidas. DIEGO LERER
-Era uma vez eu, Verônica (Brasil, 90’), de Marcelo Gomes
Del codirector de Viajo porque preciso, vuelvo porque te amo llega esta historia acerca de una veinteañera de Recife, que sufre una crisis cuando empieza a trabajar en un hospital público y, al mismo tiempo, su padre enferma gravemente. Con un uso un tanto excesivo de la voz en off (ella lee de un diario), la película -bellamente filmada y muy bien actuada- es un poco obvia por momentos como “relato de autoayuda”, aunque nunca pierde del todo su foco personal y social, en tanto Verónica va viviendo con dificultad sus primeros pasos en la medicina, en los que el estudio queda de lado y es la realidad la que golpea con todo. DIEGO LERER
-Las cosas como son (Chile, 90’), de Fernando Lavanderos
Una pequeña pero muy disfrutable película -filmada en un estilo realista casi dardenniano- que trata sobre un hombre bastante huraño y silencioso que alquila cuartos de su gran y un poco desvencijada casa a turistas extranjeros. Una joven y muy vital chica de Noruega llega a su casa y su vida empieza a pegar un giro. Si bien dicho así suena bastante previsible, no lo es tanto, ya que la película tiene el eje puesto más en la relación diferente que cada uno tiene con el afuera (lo “social”) que una convencional historia de amor y diferencias culturales (que están presentes, de cualquier manera). El personaje masculino, además, es bastante desagradable, lo que le da al film un toque extraño, en el que cualquier cosa puede suceder. La trama toma un giro arriesgado en la segunda parte, pero -salvo por un no del todo logrado final- evita la mayoría de los clichés en los que podría haber caído. DIEGO LERER
-La sirga (Colombia, 90‘), de William Vega
RESEÑA 1: Hace unos años, el de William Vega hubiese sido un debut consagratorio. Es que se percibe en él un gran dominio de los distintos aspectos de la puesta en escena, un notable sentido estético, de la construcción de climas (también de la composición del plano, del encuadre, del movimiento de cámara, de la marcación actoral). Pero con eso -que no es poco- hoy ya no alcanza para ofrecer algo distinto, personal. Este film cautiva desde lo formal, pero en muchos pasajes repite algo así como “los grandes éxitos de las coproducciones internacionales pensadas para el circuito festivalero”. Tiene algo de pintoresquismo local, una pizca de perversión sexual que no termina por desatarse, un sustrato de tensión sociopolítica, cierto minimalismo tamizado con virtuosismo, y un largo etcétera que el lector puede imaginar. Algo similar a, por ejemplo, otro film colombiano reciente bien recibido en festivales como El vuelco del cangrejo (N. de la R. Después de escribir este texto me entero que provienen de la misma productora). La historia de Alicia, una joven que escapa de un mundo de violencia y carencias y recala en una isla donde vive su único familiar, un tío seco y huraño que regentea un decadente hotel, tiene tantos hallazgos visuales como cálculo en su "dramaturgia". Se nota que estuvo demasiado pensada, tironeada, pero que al mismo tiempo Vega y su equipo poseen una solvencia incuestionable en todos los terrenos. Sólo hace falta, entonces, que se saquen la presión y el peso de tantos coproductores y fondos de ayuda para que dejen aflorar el talento y la creatividad que evidentemente tienen. DIEGO BATLLE
RESEÑA 2: Muy impactante visualmente, la opera prima de Vega -presentada en el Festival de Cannes- se centra en la llegada de una joven que viene de un pueblo devastado por la guerra a la casa de un familiar que funciona como hotel en temporada alta, pero que está venida a menos. La chica empezará a ayudar en la reconstrucción de esa casa y tanto su tío como el hijo de él y la mujer que ayuda en la casa irán entablando relación con ella, y todos se tratarán de adaptarse a la silenciosa y melancólica recién llegada. Un joven que se dedica a trasladar personas en una lancha será también parte importante, aunque algo predecible, de la narración. La película, contemplativa y oscura en su tono, mezcla escenas de impacto visual que bordean el pintoresquismo pero sin caer jamás en él, y son los habitantes del lugar los que dan a la película un grado de realidad único, con sus conversaciones, comentarios y celebraciones. DIEGO LERER
-Aquí y allá (México-España, 110’), de Antonio Méndez Esparza
Ganadora de la Semana de la Crítica en Cannes, esta es una muy noble y delicada película (opera prima) acerca de un hombre que regresa a su pueblo en México, con su familia, luego de haber emigrado por unos años a los Estados Unidos. Su reencuentro con su mujer y sus hijas (especialmente la mayor, algo conflictiva) no será del todo sencillo y su intención de vivir en México de la música (toca los teclados y canta en una banda llamada Copa Kings) también demostrará ser más complicado de lo esperado. A través del film, que se desarrolla en un largo período de tiempo (la película se divide en capítulos) vamos conociendo a los personajes, con sus historias, sus ilusiones y miedos, y sin prisa, nos vamos colocando a su lado, vivenciando los cambiantes momentos tanto de la familia como del mundo que los rodea. Hay momentos que recuerdan a Aquel querido mes de agosto, de Miguel Gomes, en su profunda y dedicada compenetración con un lugar y una familia. La música, también: en ambos films cuentan buena parte de la historia. Una película notable. DIEGO LERER
-Después de Lucía (México, 103’), de Michel Franco
RESEÑA 1: Ya Daniel y Ana no era gran cosa, pero en su nuevo film Franco desbarranca hasta límites inconcebibles. El director narra las desventuras de Alejandra, una quinceañera que se muda con su padre al D.F. luego de la muerte de su madre. En una fiesta, algo borracha, mantiene una relación sexual con un compañero (de clase alta, claro), que es filmada en video y compartida por Internet. A las pocas horas, se convierte en el objeto de las peores humillaciones imaginables, en un crescendo de sadismo con el que Franco se regodea y nos somete. El bullying, la discriminación, la descontención adolescente son temas muy en boga y que el cine puede ayudar a sensibilizar. Pero no así. Esta es obra de un provocador sin escrúpulos ni moral, de un artista cretino. DIEGO BATLLE
RESEÑA 2: La historia de un padre y su hija adolescente que se mudan al DF desde Puerto Vallarta tras el accidente que mató a la madre arranca muy bien, contando la llegada y adaptación de ambos a la nueva ciudad, en su parte más acomodada económicamente. Pero luego elige centrarse en las humillaciones que la chica recibe en el colegio tras un video que circula con ella teniendo sexo con un compañero y hasta donde llega el director es verdaderamente cruel e insoportable, con la película humillando a la actriz tanto como los compañeros a la protagonista. De la mitad hacia el final es increíble: un catálogo de maltratos y calamidades infligidos al personaje, a la intérprete y al espectador. DIEGO LERER
-Post Tenebras Lux (Francia, 117’), de Carlos Reygadas
RESEÑA 1: El siempre polémico realizador de Japón, Batalla en el cielo y Luz silenciosa se arriesgó con elementos personales (sus dos hijos en la vida real tienen papeles centrales y una de las locaciones principales es su propia casa) para una ambiciosa (tanto desde lo visual como de la puesta en escena) descripción de las profundas diferencias económicas y culturales, y las luchas de clase que subyacen en México y que suelen explotar de la peor manera. Reygadas (mejor director en Cannes por este film) no se ahorra situaciones extremas: luego de un hermosísimo plano secuencia inicial, aparece -literalmente- el Diablo (en precaria versión fluorescente) y poco después mostrará desde una orgía hasta asesinatos a sangre fría, pasando por un final a puro rugby. El largometraje -trabajado en varios pasajes con lentes que deforman los bordes de la imagen- va de lo más íntimo al retrato coral, de la austeridad a lo grandilocuente, de lo familiar a lo social, con resultados que por momentos subyugan y en otros, irritan. Cineasta virtuoso, radical y creativo, Reygadas parece demasiado tentado por la provocación. Esa compulsión por impactar, por demostrar su talento cae por momentos en el regodeo y el capricho, y termina fagocitándose así muchas veces las buenas ideas que tiene. DIEGO BATLLE
RESEÑA 2: El realizador mexicano se especializa en confundir a los críticos y espectadores. Si Batalla en el cielo es el título difícil -el Lado B- que siguió a la muy valorada Japón, Post Tenebras Lux parece también jugar a ser el espejo deformante, experimental, la mirada desde el otro lado, de Luz silenciosa. Ese ida y vuelta entre luz y oscuridad queda muy claro hasta en los títulos de las películas. Aquí están los ensimismados universos pastorales, pero también el Diablo, el asesino y la violencia social, temas y formas con las que el realizador ya trabajó antes. En este film aparecen dos figuras nuevas: la experimentación visual más radicalizada, que lo lleva a salir de los procedimientos narrativos convencionales muchas veces, usando un lente deformante de los bordes de la pantalla en todas las escenas de exteriores; y el protagonismo de una alta burguesía acomodada a la que describe con precisión y bastante crudeza. Es bastante duro, incluso, con su protagonista, a quien pinta como una mezcla de ángel y demonio, de hombre comprensivo y gentil por momentos, pero también uno que maltrata a sus perros, hostiga por momentos a su mujer y termina mezclándose en una situación violenta cuando roban su casa (la parte “Tenebras” del título). La “lucha de clases” es otro tema central, con Reygadas tratando de analizar los miedos y las miserias de la clase alta, pero siendo igualmente poco “políticamente correcto” con los trabajadores, que terminarán por volverse contra el patrón. Ese “paraíso” de animales sobre la Tierra va a ir camino de desaparecer en una suerte de apocalipsis bíblico que Reygadas muestra con violencia y crudeza en algunas escenas que generaron fastidio en algunos espectadores (no las voy a contar acá para no arruinar la sorpresa), algunas de las cuales yo también creo que no funcionan. Entre el surrealismo y el animismo, metiendo su cámara en las cosas y dando a entender que una lógica cósmica se precipita sobre ellas de manera que no logramos entender del todo, Post Tenebras Lux es una película pequeña y personal que también quiere abarcar el estado del mundo y sus cosas. De alguna manera, es una film Lado B de la propia obra de Reygadas, y hasta de películas como El árbol de la vida, digamos. Acá, la “luz” está ahí, sólo que la oscuridad acecha todo el tiempo y nos hace difícil la posibilidad de capturarla y, aunque sea por un tiempo, dejar que nos ilumine. DIEGO LERER
-7 cajas (Paraguay, 100’), de Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori
En primer lugar, un thriller paraguayo hecho con gran destreza técnica y narrativa es todo un hallazgo (lo fue también en el contexto de su país, donde vendió más entradas que Titanic). Luego, sí, se podrá hablar de que es un poco derivativo de Ciudad de Dios, Perros de la calle, Después de hora o El mariachi, pero qué importa. Se trata de un producto concebido con gran profesionalismo y con un muy buen uso de las inmensas y sórdidas locaciones reales del Mercado 4 de Asunción. El film -con sus alegorías y simbolismos algo obvios- propone un tour-de-force, una montaña rusa donde todos quieren esas 7 cajas del título (o sea, un botín de 250.000 dólares) que tiene un muchacho ayudado por una amigovia. Película sobre la codicia y la tentación del consumo, hablada en su mayor parte den guaraní, propone una mirada implacable sobre las profundas diferencias de clase y la desintegración social que no dejará indiferente. Para bien o para mal. DIEGO BATLLE
-El Bella Vista (Uruguay, 73‘), de Alicia Cano
Este primer largometraje de Cano pendula entre la ficción y el documental con resultados dispares, pero con un respeto y amor por sus personajes que termina por disolver bastante los problemas que su dispositivo genera. La directora viajó a un pueblo del interior ubicado a unos 200 kilómetros de Montevideo para registrar allí las historias de vida (o sea, de amor, de frustración, de muerte) de los distintos habitantes de la zona. El punto de encuentro es la sede social del Bella Vista, un club que emula al mucho más conocido de la Primera División uruguaya (hasta tiene sus mismos colores, los mismos del Vaticano). De las penurias de un travesti, al recuerdo triste de la pérdida de un hijo, pasando por pequeñas epopeyas futboleras o la presencia permanente de lo religioso, el film -quedó dicho- tiene no pocos altibajos, sobre todo porque los personajes reales se prestaron a interpretarse a sí mismos y, en algunos casos, las situaciones lucen un poco forzadas. De todas formas, se trata de un experimento valioso y con unos cuantos hallazgos. DIEGO BATLLE
COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



FESTIVALES ANTERIORES
-La mítica directora de films como Frágil Como o Mundo (2001), A Vingança de Uma Mulher (2012) y La portuguesa (2018) estrenó en la muestra francesa una película ambientada en Grecia.
-Actualización: Ganadora del Grand Prix a la Mejor Película.
-La portuguesa Rita Azevedo Gomes ganó con Fuck the Polis la Competencia Internacional de la 36ª edición de la prestigiosa muestra francesa que finalizó este domingo 13 de julio.
-La película argentina Los cruces, de Julián Galay, obtuvo la Mención Especial entre las óperas primas.
-Sumamos reseñas breves de dos films franceses galardonados: Bonne journée y Fantaisie.
Este director radicado en Berlín regresó a Buenos Aires para rodar un film onírico, experimental y extrañamente político que obtuvo una Mención Especial en el festival francés.
El nuevo trabajo del veterano director chileno bucea en recuerdos, sueños y experiencias tanto personales como familiares con un formato de misiva y patchwork visual.
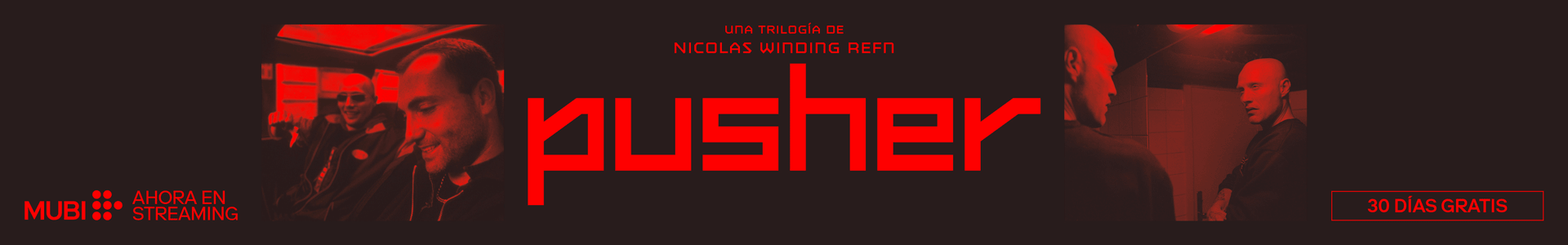





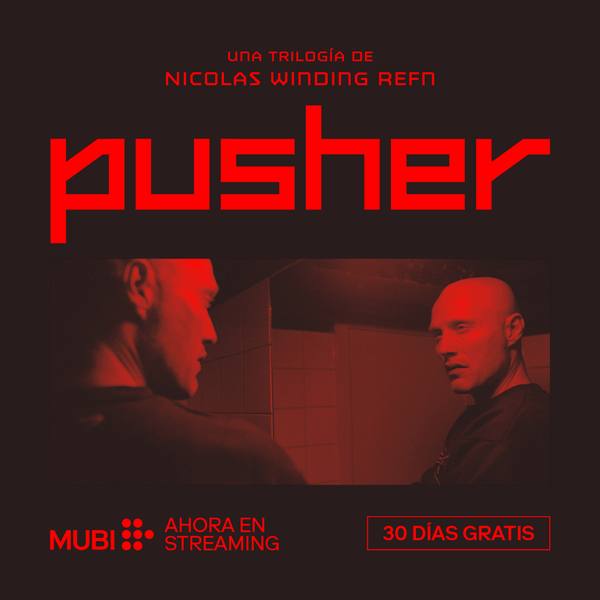





<p>He visto LA MUSICA CALLADA y me ha parecido marvillosa, ¿monótona Dónde? Yo salí totalmente relajada y pensando que otras formas d vida son posibles a las de las grandes ciudades, es una refelxión superficial la que se hace del film a mi fomra de ver, hay mucho más detrás de cada imagen, y si yo también he visto el film que nombras pero se ha hecho ago así en nuestro país, que poco valoramos nuestro cine, parece que no la hubieras visto hay un hilo conductor muy importante que es una pintura de un ícono, el cotidiano rodea eso que tu dices pero no es una peli sobre el cotidiano, el pixelado yo no lo vi, y si estaba lo magnífico del tema y como estaba filamada abstraían de cosas técnicas, yo al menos estoy cansada de los films en los que me dicen que tengo que pensar, y donde todo se dice, como la gran mayoría de nuestros films, para eso el espectador no es estúpido, saludos</p>
<p>coincido con las críticas de Después de Lucia. Me pregunto cómo en un contexto de país en que damos una discusión sobre si el joven está preparado para votar y demás, alguien elige programar esto. Una vergüenza</p>
<p>Buen panorama del cine latinoamericano reciente, siempre diverso y cada vez más interesante</p>
<p>Muy bien lo dicho sobre REYGADAS pero leyendo esta nueva propuesta no deja de sorprender sus bùsquedas creativas.</p>