Festivales
Recorrido crítico por el festival (Talent Press)
Reseñas de Keyhole, de Guy Maddin; Hors Satan, de Bruno Dumont; La casa Emak Bakia, de Oskar Alegria; Un amour de jeunesse, de Mia Hansen-Løve; y Germania, de Maximiliano Schonfeld, escritas en realizado en el marco del Talent Press que organizó la FUC.
Por Luciana Calcagno
Keyhole es una película-pesadilla. Todas las obras de Maddin contienen un gran componente relacionado con lo onírico, así lo demuestran sus historias, la estructura de sus relatos, el montaje, la experimentación con las texturas a nivel fotografía, la música y el sonido en general.
Ahora bien, hasta ahora, Maddin nunca se había puesto tan oscuro. Y nos referimos a todos los niveles de oscuridad posibles: este es un film críptico, cuasi intentendible, al estilo del mejor David Lynch (varios son los que han visto ecos de la perturbadora Eraserhead en Keyhole) y es también un film oscuro en su contenido: se sumerge en las profundidades de una tenebrosa casa para mostrarnos la interminable Odisea de un Ulises no muy homérico que entra a su casa de un modo gángsteril (chicas y chicos con armas incluidos) para buscar a su esposa Hyacinth , quien está encerrada en una habitación con su padre, un anciano desnudo que se encuentra encadenado a su cama.
Quitando este argumento lúgubre y chistoso a la vez (nunca un film con atmósferas tan agobiantes manejó tan bien el humor), podemos destacar un gran trabajo con los detalles. Los objetos cargados de significados son múltiples y van desde el “tazón de Ned” –uno de los hijos fallecidos del matrimonio integrado por Ulises y Hyacinth, hasta vestidos de seda que implican gusanos, pasando por macetas que esconden cráneos –de Lota, otra hija muerta del matrimonio-, pelos que funcionan como llaves, muñequitos de hojalata, sillas eléctricas y una larga lista de etcéras, sin mencionar todos los objetos que guardaba Ulises en un cajón y que puede ser capaz de recordar sin abrirlo cuando su memoria se lo permite.
Y la memoria es, justamente, otro tema recurrente de la filmografía de Maddin. En este film se juega con la dialéctica entre memoria y olvido y el pedido “Recuerda, Ulises, recuerda” que repite el anciano constantemente, no nos deja olvidarlo. Qué es exactamente lo que tiene que recordar Ulises, nunca queda claro, pero lo que sí sabemos es que nosotros recordaremos las potentes imágenes de Keyhole con más intensidad que las de cualquier otra película del festival.
-Hors Satan, de Bruno Dumont
Por Luciana Calcagno
Si Dumont ha dicho que el poder del cine consiste en hacer que “el hombre vuelva al cuerpo” esta vendría a ser, literalmente, su película más poderosa. Mezcla de Ordet con Hadewijch, Hors Satan es una contundente prueba de que, a medida que el director se pone más y más místico, sus films se cierran más y más sobre si mismos, volviéndose casi inaccesibles para el público y hasta para los fanáticos (religiosos y los suyos).
En este film se vuelve a la campiña, el territorio de Flandres. También se vuelve a la violencia cruda alternada con planos largos y silenciosos, y a los personajes outsiders. Pero hay algo del orden de lo trascendental que se presenta en Hors Satan y que no lo hace del modo que aparecía en Hadewijch, sino de una manera maligna y misteriosa, con forma de niña con ojos desorbitados o mujer con espuma en la boca.
El personaje interpretado por David Dewaele (a quien ya vimos en Hadewijch) será el encargado de expulsar al diablo de estas mujeres, a la vez que se va convirtiendo en un ser extremadamente cruel y despreocupado, en una especie de psicótico de las praderas.
Así como en Hadewijch sólo veíamos amor (a pesar de las escenas extremadamente violentas y potentes de Dumont, que tampoco faltaban) en Hors Satan sólo vemos odio y oscuridad, siendo el único acto de amor el final, en el que este outsider devenido exorcista devuelve a su enamorada a la vida, en una resurrección dreyeriana memorable, que tal vez sea lo único emocionante del film.
El minimalismo extremo de la puesta en escena revela una maestría que ya no nos sorprende en Dumont y se encuentra en sintonía con el hermetismo del film; así como también lo hacen los escasos gestos de sus actores/no actores, y los planos perfectamente fotografiados, pero el clima enrarecido y áspero de la película genera una frialdad y una distancia que no puede ser subsanada con una apelación a la “sensorialidad” del mismo, ni a esta espiritualidad todavía inentendible. Estamos, sin dudas, ante la película más difícil de Dumont, pero así y todo decidimos seguir teniéndole paciencia.
La casa Emak Bakia, de Oskar Alegria
Por Luciana Caresani
Si hay un punto clave que las vanguardias históricas de principio del siglo XX lograron dejar al resto de la humanidad fue la reconciliación del vínculo entre el arte y la vida. El último film de Oskar Alegria ―que va del documental al cine de arte y ensayo― tiene como punto de partida hallar la casa frente al mar donde Man Ray vivió y filmó Emak Bakia, allá por 1926.
Pero, curiosamente, a medida que avanza el film, Alegria va estableciendo el entramado de su obra al mismo tiempo que la de-construye ¿Cómo se puede recrear la esencia del cine de vanguardia? El resultado es aquí re-escribir la obra original siguiendo las leyes del azar, la casualidad y los actos de automatismo puro que el dadaísmo utilizaba para indagar en nuevas formas de creación artística.
En este acto de homenaje, Alegria se sumerge en una búsqueda donde el placer se halla no en el resultado final sino en la exploración misma, los desvíos narrativos y las historias de vida que se desprenden del mismo proceso de rodaje.
Por ello, uno de los temas centrales que aborda el film es el lenguaje. El lenguaje fílmico, en tanto que excava en su materialidad, se vuelve objeto de sí mismo: el director divide el plano en dos uniendo simultáneamente imágenes del film original de Man Ray y su propia reconstrucción. De esta manera, y gracias a un simple procedimiento de montaje, Alegria logra actualizar el plano poniendo en un mismo nivel la obra original y la obra representada, una variante de sus tantas posibles copias.
Otro punto es la posibilidad de pensar el lenguaje en tanto juego de signos significantes del mundo, donde una palabra lleva a la otra, o a otros lugares, o a otros tiempos. La narración salta arbitrariamente (como el camino que podría trazar una liebre) de la tumba de un payaso que trabajó con Federico Fellini a los poemas que pueden enhebrarse entre los nombres de casas de algún pueblo vasco, y luego a la búsqueda de una olvidada princesa rumana que colecciona estampillas de elefantes.
El film de Alegria ―que se define en su propio proceso― explora en el significado literal del sintagma “Emak Bakia” (que en vasco podría traducirse como “Dèjame en paz”) y cómo se ha re-significado en el espectador, produciendo nuevos sentidos: tanto sea porque el título del film sea hoy el nombre de una marca de ropa como que forme parte del disco de una banda musical.
La dificultad del cineasta por no hallar ninguna casa con el nombre de “Emak bakia” donde Man Ray filmó su obra, también se plantea como el interrogante abierto en torno a las palabras muertas ¿Dónde están esas palabras? ¿A dónde van una vez que ya nos son pronunciadas? Las palabras que ya no son pronunciadas a medida que mueren quienes las usan mueren también en la lengua. Los lugares que no son registrados por el lente de una cámara quedan fuera de la memoria cayendo en una suerte de vacío. Es tarea del cine, entonces, el deber restituir el pasado donde el arte no quede cristalizado por una vaga imagen borrosa.
Un amour de jeunesse, de Mia Hansen-Løve
Por Luciana Calcagno
La primera decepción es a menudo mucho más fuerte que el primer amor y nos ayuda a crecer y a volvernos un poco menos puros. A la hora de la segunda ya estamos advertidos, y podemos olvidarla más fácil, e ir preparándonos para las que le sucederán.
Un amour de jeunesse, tercera película de la joven y talentosa Mia Hansen-Løve , retrata ese período que pasa entre la primera y la segunda decepción, entre 1999, año en el que Camille (Lola Créton) deja de salir con su primer novio, Sullivan (Sebastian Urzendowsky) y 2007, año en el que luego de un fugaz reencuentro (y a pesar de la nueva pareja estable de Camille) vuelven a terminar. Estos son también los años en los que Camille deja de ser una adolescente para convertirse en una mujer.
Pasar de la adolescencia a la adultez es admitir, como le dice Lorenz (el siguiente novio, el novio real) a Camille, que no existe ni el novio ideal, ni el futuro ideal: existe el posible, el real.
Pero ella tal vez aun sea muy joven para eso o es probable que ni siquiera le importe: prefiere arriesgarse una segunda vez con el hombre que ya la defraudó, sólo porque “lo llevo dentro como una enfermedad”.
La sensibilidad femenina que inunda el film colma cada uno de los detalles, desde las discusiones y los planteos a veces descabellados hasta los ataques de llanto (“lloro lágrimas de felicidad”, le mentirá una destrozada Camille a su desconcertada madre), los cambios de ánimo y las inexplicables reacciones y enojos propios de quien todavía no sabe lo que quiere, pero sabe lo que no quiere.
Combinando relato de iniciación con película de amour fou (son notables las influencias de Truffaut, pero sobre todo de Rohmer, en el carácter de la hermosa Camille, determinada a equivocarse todas las veces que sean necesarias con tal de recuperar -o retener- a su amado), la directora logra que cada plano contenga la dosis de emoción justa, evitando caer en la sensiblería romántica.
Y esto lo logra no sólo gracias a través de su exquisita mirada y la precisión de los diálogos sino también gracias a la fuerza y el carisma de Camille, cuyo carácter explosivo la ubica en las antípodas del típico personaje pasivo de “mujer enamorada” que suele inundar las películas de amor.
Como si con todo esto fuera poco, hay una escena en la que se hace lugar para una reflexión sobre el carácter de “película francesa de amor” de este film cuando, luego de una cita al cine, Sullivan expresa su descontento con lo visto, tildándolo de “extremadamente francés, dialogado, sensiblero” y Camille lo trata de insensible.
Podrían estar hablando de Un amour de jeunesse, ya que esta es una película de sentimientos intensos. Pero, por suerte, su sutileza la ayuda a escapar de todos los lugares comunes a la hora de hablar de adolescentes enamorados, generando como resultado un bello film que no es más que un poderoso manifiesto a favor del amor, sea en la forma que sea.
Germania, de Maximiliano Schonfeld
Por Luciana Calcagno
A pesar de su hermosa fotografía, el aire que se respira en Germania es denso y, bajo la aparente calma del pueblo entrerriano en el que vive la familia protagonista (perteneciente a una colonia de alemanes del Volga), hay una tensión que inunda cada plano del film.
Esa tensión puede ser de índole sexual (como la que hay entre los hermanos Brenda y Lucas), familiar (como la de la madre con los hermanos) o social (como la de Brenda y Lucas con sus amigos o la de la familia toda con el resto de los pueblerinos) y está también relacionada con la incertidumbre y los nervios de lo que vendrá, ya que la familia debe dejar el lugar debido a una extraña peste que atacó a sus animales y el film nos relata el último día de la familia en su aldea.
Tal vez lo más interesante de Germania radique en su modo fragmentario y elíptico de narrar situaciones que son esencialmente conflictivas, dejando entrever que lo son, pero sin ir más allá. Es un film de puras insinuaciones, que están subrayadas con una fotografía perfecta, cuyos juegos de desenfoques están al servicio de esta intención y la ilustran con maestría, acentuando el clima general de un modo sutil pero preciso.
La música está también seleccionada con el mismo fin, ya que hasta puede ir en contra de lo que muestra la imagen solo para aumentar esta tensión a un nivel meramente formal (es el caso de la escena en la que Brenda y Lucas bailan polka, donde hay varios planos sonoros siendo el principal uno apabullante, que nos confunde y nos dice mucho sobre la propia turbulencia interior de los hermanos).
Probablemente muchos le achaquen a Germania su pertenencia a una tradición del cine argentino que parece “no narrar nada”, pero en el film todo está ahí, sólo hace falta tener la paciencia y las ganas de verlo.
_________________________________________________
Seguinos en Facebook aquí
Seguinos en Twitter aquí
Suscribite a nuestro RSS (feeds) aquí
Visitá nuestra página en YouTube aquí
Visitá nuestro blog Micropsia aquí
Visitá nuestro blog OtrosCines/TV aquí
Visitá nuestro blog Analízame aquí
Enterate de nuestros cursos en OtrosCines/Cursos aquí
COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



FESTIVALES ANTERIORES
-La mítica directora de films como Frágil Como o Mundo (2001), A Vingança de Uma Mulher (2012) y La portuguesa (2018) estrenó en la muestra francesa una película ambientada en Grecia.
-Actualización: Ganadora del Grand Prix a la Mejor Película.
-La portuguesa Rita Azevedo Gomes ganó con Fuck the Polis la Competencia Internacional de la 36ª edición de la prestigiosa muestra francesa que finalizó este domingo 13 de julio.
-La película argentina Los cruces, de Julián Galay, obtuvo la Mención Especial entre las óperas primas.
-Sumamos reseñas breves de dos films franceses galardonados: Bonne journée y Fantaisie.
Este director radicado en Berlín regresó a Buenos Aires para rodar un film onírico, experimental y extrañamente político que obtuvo una Mención Especial en el festival francés.
El nuevo trabajo del veterano director chileno bucea en recuerdos, sueños y experiencias tanto personales como familiares con un formato de misiva y patchwork visual.






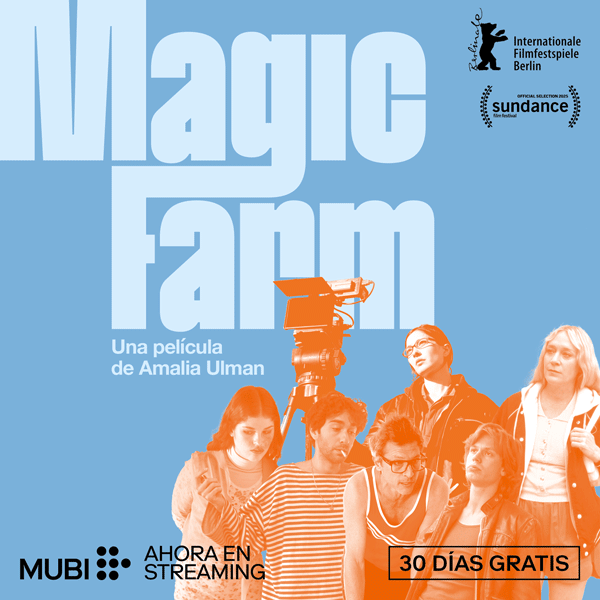





Poco común -y bienvenido- detenerse con tanta dedicación a las cualidades sonoras de una escena (Germania), como así también al hecho de sugerirnos paciencia ante una obra difícil.<br /> <br /> Muy buenas críticas!