Festivales
Recorrido película por película
Por Diego Lerer, desde Berlín
-En las primeras jornadas del 62° festival alemán ya se vieron -con buenas y arriesgadas propuestas- los nuevos films del alemán Christian Petzold, los veteranos hermanos Taviani, el filipino Brillante Mendoza, el greco-colombiano Spiros Stathoulopoulos y el portugués Miguel Gomes, en una competencia oficial que por ahora supera el nivel de ediciones anteriores.
-Total de reseñas: 26
-Más detalles en nuestro blog Micropsia.
-A ROYAL AFFAIR, Nikoaj Arcel (Competencia Oficial). Drama de época danés, producido por Zentropa, que prueba que los otrora “subversivos” cineastas del Dogma ’95 ahora pueden hacer una convencional película de época sobre cortes del siglo XVIII como cualquier británico que se precie. Esto es: una película correcta, prolija, anodina, perfectamente decorada para la boda y con muy poca densidad emocional. Tal vez la película -centrada en la joven princesa inglesa que llega a la corte danesa para casarse con el rey, que resulta ser un imbécil, y termina enganchada con el cada vez más poderoso doctor- tenga éxito de público en diversos países, pero en un festival de cine debería funcionar como relleno, como descanso, como pausa si se quiere para algunos críticos quejosos que piden cada tanto “una película normal”. La de Nikoaj Arcel es eso: una película normal. Bah, seamos honestos, ni siquiera llega a ser normal del todo.
-JUST THE WIND, del húngaro Bence Fliegauf (Competencia
Oficial). El director ahora se hace llamar así, pero es el mismo de
Dealer, y aquí te va tirando de a poco con todo en el
miserabilismo y la explotación morbosa posible en una película cada vez más
excecrable que ganó el Gran Premio del Jurado. Por suerte, tiene la dignidad de
poner un cartel al principio del filme en el que avisa que muchos gitanos
rumanos fueron asesinados entre 2008 y 2009 en Hungría, así nos preparamos, como
en un largo cadalso, para todo lo que viene después. El film arranca
relativamente bien, contando una especie de minuto a minuto de una madre y sus
dos hijos a lo largo de un día de trabajo, estudio y vagancia en el lugar
bastante denso en el que viven -una zona boscosa y abandonada en las afueras de
Budapest- y con la amenaza ya anunciada de que hay gente peligrosa matando
gitanos por ahí.
Cada paso que dan los va llevando inevitablemente a las
zonas más oscuras y cada pequeño rayo de luz en sus vidas es la marca de lo que
se perderán. La escena en la que la Policía recorre la casa de unos gitanos
asesinados para plantear cual es su mirada (hay que matar a los gitanos sucios y
vagos, pero son unos tarados los que matan a los gitanos trabajadores, porque
nos hacen quedar mal) termina casi reflejándose en la mirada del director, que
muestra a familias que -a diferencia de la protagónica- está en un estado de
completo abandono, casi poniendo al espectador a pensar como el policía.
“¿Podrían matar a ellos, no, en lugar de esta gente trabajadora, con ideas, que
quiere irse a Canadá?” No, señor, el mundo es un lugar horrible en el que las
peores cosas le pasan a los “buenos” y cada paso que dan parece enterrarlos cada
vez más. Los últimos 20 minutos son inmirables, indignos de hasta un Iñárritu,
digamos…
-MERCY, del alemán Mathias Glasner (Competencia Oficial). La nueva película del director de Free Will es larga, tediosa y su idea central es de un libro de autoayuda malo. Una pareja alemana que no se lleva nada bien se va al norte de Noruega, arriba del Círculo Polar, donde es de noche por meses (¿la cachan la idea?) y luego les pasa algo terrible (ella, como en La mujer sin cabeza, atropella “algo” en la ruta, se escapa y empieza a obsesionarse con que mató a alguien) y, finalmente, cuando empieza el “midnight sun”(cuando es de día las 24 horas), las cosas se resolverán felizmente, porque la luz saldrá y porque lo mejor que podés hacer para resolver tus problemas de pareja es atropellar a alguien y matarlo. Con eso, desaparecen todos los problemas de convivencia conjugal. Glasner te lo garantiza.
-LA CHISPA DE LA VIDA, de Alex de la Iglesia (Berlinale Special Gala). El que, a esta altura, te garantiza algo parecido a una tortura cinematográfica es el cineasta antes conocido como Alex de la Iglesia. Calculo que su paso por la Academia de Cine le habrá producido algún tipo de daño cerebral profundo porque de otra manera no se explica el bajón enorme de su carrera. Si bien ya hace rato que no hacía grandes películas (¿desde La comunidad, que tampoco es la gran cosa?), con La chispa de la vida llega a un nivel de berretada inesperado, porque la película está mal en cosas que uno da por sentado que el realizador puede hacer bien: cierto sentido del ritmo, actuaciones intensas. Acá ni siquiera está eso. El resto es un tontera que quiere denunciar las miserias de las cadenas televisivas y de la gente que le entrega su vida a ellas (en este caso a partir de un accidente freak que le ocurre a un hombre sin trabajo en un lugar público que, parece, no sólo convoca a los medios de todo el mundo sino que hace que los diarios se editen a las 11 de la noche cuando la supuesta “gran noticia” está en pleno desarrollo), que termina explotando esas mismas miserias que supone denunciar. No sé, la odiosa película de los payasos era insoportable, pero al menos era personal y tenía sangre. Esta, ni eso, es tan calculada como el accidente del José Mota este… Y, por favor, no pongan más títulares de diarios con punto final. No existen, nadie lo hace, presten atención un segundo nada más.
-ANTON CORBIJN: INSIDE OUT, de Klaartje Quirijns (Berlinale
Special). A los que se hicieron este film hay que agradecerles haber salido de
los caminos previsibles de la biografía “by the numbers” de una figura exitosa,
en la que conocemos toda su obra y sus amigos famosos dicen lo genial que es.
No, la película es chiquita, íntima, personal, intenta conocer a Corbijn y
transmitir su arte, su personalidad y su trabajo. El tema es que el artista,
cineasta, fotógrafo, es una figura un poco parca y elusiva, por lo que la
película no consigue llegar muy lejos con esa apuesta. Digo, en la charla le
preguntan cosas personales y él decide no contestarlas. Corbijn pone o acepta
que un equipo de gente haga un documental sobre él y después no dice mucho…
Dios, estos holandeses!
De cualquier manera, lo pasé bien, fue una de las
películas que más me interesó ver en esos últimos días de decadencia post
Tabú, de la Berlinale, y si bien me dejó con la sensación de
quedarse corto en la propuesta, sólo verlo trabajar, sacar fotos, a Anton y ver
luego los resultados, es un pasatiempo mucho más agradable que cinco minutos con
cualquier personaje de Alex de la Iglesia.
-FLYING SWORDS OF DRAGON GATE, de Tsui Hark (Sección Oficial
- Fuera de competencia). La película bizarra del festival quedó para el final.
Para ser honesto, no es una película bizarra ni mucho menos. Es una
superproducción china en 3D dirigida nada menos que por Tsui Hark, protagonizada
por Jet Li, e inspirada en un clásico del wuxia de Hong Kong como es
Dragon Gate Inn. No sólo eso, lleva recaudados unos 100
millones de dólares en China, por lo que se ubica entre las tres películas más
taquilleras de la historia de ese país. Pero de cualquier manera, es una
bizarreada…
Quiero decir, hay muy pocos films de artes marciales de época
(wuxia) en 3D y Tsui pone toda la carne al asador. Así como era en el 2D, el
cine de acción asiático usa el 3D como no se atrevería el cine occidental:
tirándote la pava con agua caliente en la cara, al punto de por momentos pasarse
de efectista y agotar. Pasa eso, por un lado, y hay otros dos problemas: el
nivel del 3D no es lo suficiente bueno como para que no se note la cantidad de
animación digital que el filme tiene, tornando las peleas excesivamente
improbables, aún con los parámetros del género. Y, por otro lado, los plots
excesivamente complejos de este tipo de filmes, se tornan especialmente pesados
en 3D, con personajes en permanente “estado de exposición de trama”, como en
El origen, en el que antes de pasar a la deseada siguiente
secuencia de acción hay que explicar durante 20 minutos qué cuernos está
pasando, cuando en este caso es muy poco claro y a nadie le importa
demasiado.
Si uno tolera esa especie de “lectura del manual de
instrucciones”, las locas secuencias de peleas son bastante impresionantes. Si
bien nunca nos creemos que alguien puede salir lastimado (como en los filmes de
Jackie Chan), la libertad de imaginación que el 3D y los CGI le dan a estos
directores permiten que saquen sus ideas más locas e improbables y crear
secuencias por momentos delirantemente fabulosas. Sí, hay unos 30/40 minutos de
diversión asegurada, sólo que la película dura más de dos horas.
PARTE 5
-SIDE BY SIDE (Berlinale
Special) es un documental de Chris Kenneally sobre el fenómeno del
cine digital que tiene como productor y entrevistador a Keanu Reeves. De hecho,
uno podría decir que Keanu es el contacto que hizo posible que tantos directores
célebres prestaran su testimonio para la película. El film es por demás
convencional, casi al punto de lo obvio: la voz en off de Keanu abriendo cada
tema en discusión y luego entrevistas, entrevistas y entrevistas. Algunas
muestras y comparaciones visuales del tema en discusión son los aportes más
valiosos que tiene como película.
De cualquier manera, lo disfruté, como
uno disfrutaría un bien producido extra de un DVD en el que se entrevista a
gente sobre un tema que a uno le interesa. Y el asunto del fin del celuloide y
de la invasión del digital en todos los órdenes de la industria me fascina. De
hecho, recuerdo que un paper universitario que escribí en 1999/2000 era sobre
esto, cuando todavía la revolución digital estaba en
pañales.
Temáticamente el documental está dividido en las distintas
modificaciones que la llegada del digital fue cambiando: la dirección de
fotografía, el montaje, la actuación, los procesos de posproducción, de
archivado, de transporte, de efectos especiales, las cámaras y, especialmente,
de dirección, cómo los directores se sienten frente al digital. Un documental
que se debe haber terminado hace pocas semanas –las entrevistas y referencias
son tan actuales como podrían serlas las de un informe de televisión-, el filme
sirve para entender cómo el digital ha cambiado al cine de maneras mucho más
profundas, detalladas y específicas que la mayoría de la gente
supone.
Hay cineastas que lo apoyan ferozmente (Fincher, Soderbergh,
Lucas) y otros que lo rechazan (Nolan, especialmente) y lo mismo pasa con los
directores de fotografía, acaso lo más “perjudicados” por el cambio. Se debate
mucho el tema de la calidad, del ojo, la costumbre al celuloide, las formas de
mirar, de iluminar, de editar y de posproducir. Ver las diferencias de los
procesos digitales y analógicos son sorprendentes, y por momentos da la
impresión de que hasta hace pocos años se trabajaba de manera muy artesanal.
Para los curiosos por cuestiones más banales, hay una larga entrevista a Lana
Wachowski, la artista anteriormente conocida como Larry Wachowski, la mitad del
equipo de directores de Matrix.
-HAYWIRE, de Steven Soderbergh (Sección oficial - Proyección
especial). Ver cómo las escenas están dirigidas, organizadas y montadas -y la
calidad de imagen- en función de lo que hace el fanático número uno de las
cámaras digitales (en su caso, las RED) es un ángulo interesante para entender
la lógica de funcionamiento de Soderbergh, que parece filmar ejercicios de
estilo de manera rápida, como si hubiera decidido años atrás abandonar la idea
del cine tradicional y estrenar bocetos o ensayos. Como si hubiera pasado de la
pintura a dibujo, digamos.
Y debo decir que el Soderbergh “dibujante” me
interesa, igual o más que antes. Un director que en muchos circuitos es
despreciado profundamente (nunca logré de terminar de entender por qué),
Soderbergh hace ejercicios de estilo y el último es uno acerca de los filmes de
espionaje de los ’60, con un touch de artes marciales, gracias a su
protagonista, Gina Carano, luchadora profesional en la vida real que encarna a
una especialista en operaciones secretas que trabaja para una empresa privada
que contratan gobiernos y entidades, digamos, difusas.
En una trama con
alguna similitud a Kill Bill, pero con más reminiscencias a
sagas como las de Bond y Bourne, la chica cuenta cómo fue traicionada y su
revancha contra los que la engañaron en una serie de operaciones en varios
países del mundo. La trama es complicada pero no importante: a Soderbergh lo que
le interesa es plantar escenas de acción como Hollywood filmaba musicales cuando
los actores sabían bailar. Esto es, con la menor cantidad de cortes
posibles.
Así, la buena serie de peleas en la que Carano se enfrenta con
Channing Tatum, Ewan McGregor, Michael Fassbender y otros (en el elenco están
Michael Douglas y Antonio Banderas, pero con ellos no pelea) en lugares como
Dublin, Barcelona o San Diego están filmadas (grabadas, habría que decir) casi
como si unos estuviera viendo una pelea de lucha libre, con planos largos, sin
cortes ni close ups permanentes, que le otorgan mayor realismo y, a la vez,
enrarecen todo el asunto. Ese “enrarecimiento” se produce por los mismos tiempos
(más lentos, espaciados, coreografiados) que se chocan radicalmente con la forma
de filmar acción que siempre propuso Hollywood. Sin ser una gran película, es un
entretenimiento que, además de disfrutable, es muy interesante para
analizar.
-POSTCARDS FROM THE ZOO, del indonesio Edwin (Competencia
Oficial), es lo que dice el título, una serie de viñetas y situaciones que
transcurren en el zoológico de Jakarta y que tienen como protagonista a una
mujer que parece vivir en el lugar. Al empezar la vemos como niña, recorriendo
el lugar sola, y la película deja en claro desde que ahí que no apunta a ningún
realismo, que cuenta una especie de fábula de la extraña jungla que vive allí,
tanto animales como un montón de personas que habitan el lugar y que, parece,
trabajan allí sin estar oficialmente contratados.
El film sigue a la
joven y su relación con los animales y con otras personas, en sus explicaciones
a los turistas, en sus descripciones de la vida en el zoológico y así. El asunto
es entre simpático e irritante hasta que aparece un ilusionista vestido de
cowboy, a la chica le empieza a obsesionar tocarle la panza a una jirafa y luego
a trabajar en un sauna, y la cosa ya se pone directamente insoportable. Si uno
deja tres o cuatro viñetas graciosas y deja afuera todo lo demás, le queda un
corto muy simpático. Y punto.
-WHITE DEER PLAIN, del chino Wang Quanan (Competencia
Oficial), cuenta unos 25 años en la historia china (de 1912 y la caída de
la Dinastía Imperial hasta la invasión de los japoneses) de una manera tan
clásica como morosa, haciendo hincapié en las desgracias, traiciones y general
estupidez (o malicia, o las dos cosas a la vez) de los protagonistas, padres,
hijos, sobrinos y esposas que viven en un pueblo productor de granos que sufre
los distintos embates y cambios políticos de ese cuarto de siglo.
Como
los personajes son tan desagradables como intercambiables (por sus acciones, no
por el chiste viejo de que son parecidos), y la protagonista principal es una
chica finalmente inaguantable que engaña a todos y la que todos se disputan (sí,
una metáfora del país o algo peor), el asunto se hace insoportable con sus tres
horas de duración. Yo, no sé por qué, me quedé hasta el final, tal vez porqué
quería ver hasta dónde llegaba y qué mostraba, tal vez porqué quería saber hasta
dónde iba a caer el realizador. En el mejor de los casos, hay que agradecerle
cierta rigurosidad en nunca salir del pueblo ni contar historias de vida de cada
personaje. Eso no quita que, cuando los aviones japoneses llegan como para
bombardear a los habitantes de este sufrido pueblo, uno no desee que los
liquiden a todos de una vez y terminen con la historia de calamidades.
PARTE 4
-TABU, de Miguel Gomes
(Competencia Oficial). Una película tan increíble de ver como difícil de
describir y explicar el placer que genera. Empecemos por la historia o
estructura narrativa. El film tiene un prólogo, una especie de cuento/fábula que
introduce en tema y forma a lo que va ser la película: una combinación de lo
fantástico, lo surreal, lo cómico y lo emotivo. Es la historia (relatada por el
propio Gomes desde la voz en off) de un explorador del continente africano, muy
angustiado por la muerte de su mujer y perseguido literalmente por su fantasma,
que termina tirándose a los cocodrilos y acaso, sólo acaso, reencarnando en uno
de ellos. En blanco y negro y el formato cuadrado del cine clásico y la
televisión (1:33/1), el corto juega con el choque entre la voz sincera y seca
del relator y los sucesos algo absurdos que se van narrando, pero sin llegar
nunca a la parodia, una zona que el filme logra evitar en todo
momento.
La película va a Lisboa y a un tiempo que parece ser el
presente, aunque mantiene el formato y el blanco y negro. Esta parte de la
historia tiene tres personajes: Aurora, una vieja bastante cascarrabias y
paranoica, que tiene una relación muy curiosa con su mucama caboverdiana, Santa,
quien vive con ella y la cuida, pero a la que maltrata cada vez que puede.
Aurora tiene un bizarro sueño con monos peludos (sí, no pregunten) y, siguiendo
ese sueño, pierde todo el dinero en el casino de Estoril (dinero que le da su
hija, que la mantiene pero nunca la visita). Y la que está ahí también para
sostenerla es Pilar, su vecina, una mujer algo solitaria y con aspecto de “buen
samaritano” que tolera los comportamientos cada vez más paranoicos de
Aurora.
Esa primera parte del film, titulada Paraíso
perdido, se centrará en estos tres personajes a lo largo de unos días:
los intentos de Pilar de salir con un “amigo”, su participación en causas
sociales y su relación con la “extraña pareja” de su mismo edificio. Aurora se
volverá cada vez más demandante, mientras la estoica Pilar intenta leer Robinson
Crusoe y soportar los embates de la vieja, que cree que la tiene
embrujada.
El final de esa sección (que no revelaremos) dará paso a la
siguiente, que transcurre mucho tiempo antes (promediando los años ’60, según
parece, aunque el combo temporal será difícil de seguir del todo a partir de
referencias culturales bastante descabelladas que irán apareciendo) y que muesta
a Aurora, joven y bella, una gran cazadora que vive en una casona en la ladera
del Monte Tabú, en Africa, recién casada con su marido. El film será, como en el
prólogo, narrado por una voz en off (en este caso de Gian Luca Ventura, un
hombre de origen italiano que tendrá su parte importante en la historia) y
desaparecerán los diálogos. Esto es: habrá sonidos ambiente, se escuchará tanto
música incidental como música tocada en el lugar (Gian Luca y su amigo Mario
tienen una banda que, digamos, tiene éxitos con covers de temas de The Ronettes
como Be My Baby o Baby I Love You), pero no
los oímos hablar. Sí, un poco como The Artist, pero esto es
totalmente otra cosa…
La historia de esta parte (que se titula
Paraíso, invirtiendo el orden del Tabú, de
Murnau, y rodada en Mozambique) involucrará, principalmente, a Aurora y a Gian
Luca, que tendrán un affaire amoroso allí, mientras el marido de ella viaja, y
con los peligros que la situación conlleva por otras cuestiones que tampoco
revelaremos. Esto, sumado a cocodrilos que se escapan, éxitos pop cantados en
castellano, portugués y por… The Ramones, además de otras variopintas
situaciones, harán el aporte visual al que hay que agregarle una pata
fundamental que es el relato y la lectura de cartas que, mayormente, se escuchan
en la voz de Gian Luca y que, como las del explorador del principio, tienen un
tono romántico, nostálgico y bastante triste.
La película, y
particularmente estas partes, me hicieron acordar mucho a Historias
extraordinarias, de Mariano Llinás, en la manera en la que texto e
imagen se complementan, en cómo la voz va llevando al espectador a atravesar
situaciones cada vez más absurdas y enrarecidas sin perder jamás la honestidad,
la sinceridad emocional en el relato. Hay algo en el choque ese que funcionaba
bien allí y lo hace también acá: el texto poético pero realista (especialmente
en su tono) otorga a los delirantes hechos que se narran una suerte de
plataforma sensible, una conexión emotiva, que hace que ninguno de los dos se
dispare por su lado del todo. Por más bizarras que puedan ser las situaciones,
se sienten como reales y esencialmente tristes y hasta conmovedoras.
Eso,
en parte, la convierte en una gran película. Claro que no es todo ya que las
imágenes creadas por Gomes (y el director de fotografía Rui Pocas, que hizo
Aquel querido mes de agosto y Morir como un
hombre, nada menos) son de una gracia y un lirismo a la altura de los
maestros del cine mudo con los que la película conversa/dialoga. Pero resulta
difícil desarmar del todo a una película como Tabú. Hay algo en
ella que es mágico -especialmente la segunda parte, que tapa un poco a la
primera-, que envuelve al espectador en una especie de recuerdo africano
colonial pero en un mundo paralelo, en el que todo es “bigger and weirder than
life” y donde el sentido del romance y de la aventura son los motores
esenciales.
Hablando con Sergio Wolf -al que le encantó la película, que
estará en el BAFICI, con presencia de Gomes, quien también será jurado-, me
comentaba su idea del juego de palabras del nombre de nuestro personaje italiano
(búsquenlo, está arriba y es bastante evidente) y cómo, en cierto sentido, ese
espíritu cinéfilo y aventurero, dan marco y llevan a volar a esta película
maravillosa, de lo mejor que se vio en años en la Berlinale, y más todavía en la
competencia oficial.
-JAYNE MANSFIELD’S CAR, de Billy Bob Thornton (Competencia
Oficial). Es una de esas películas excesivas, teatrales, con personajes de
Alabama en 1969, en el momento en el que el enfrentamiento generacional (por la
guerra de Vietnam) se hace más que evidente. Hay un padre, un viejo cascarrabias
con una casa enorme, obsesionado por los accidentes automovilísticos y que tiene
una complicada relación con sus cuatro hijos desde que su esposa lo dejó, muchos
años atrás, para vivir con un británico. Los hijos incluyen a un también
excéntrico, ex piloto en la Segunda Guerra y obsesivo con los autos (el propio
Thornton), otro ex combatiente pero que se volvió hippie veterano y que sale de
fiesta con su hijo de 17 años (Kevin Bacon), otro hombre supuestamente
respetable y una mujer, digamos, algo promiscua.
Un llamado telefónico
desde Gran Bretaña despierta la trama: su ex mujer ha muerto y el deseo de ella
es ser eterrada en Alabama. Para eso vienen desde allá el nuevo marido de la
mujer (John Hurt, con quien el personaje de Duvall jamás habló y siempre odió
por llevarse a su esposa), con sus dos hijos. El filme contará el encuentro de
todos ellos, las situaciones que surgen del choque cultural entre ingleses y
americanos, los problemas familiares que saldrán a la luz, los engaños y hasta
una escena en la que veremos a Duvall habiéndose tomado un ácido y gritando en
el medio del agua casi como en Apocalipsis Now.
Digamos
que la película es un cambalache, que tiene algunos momentos graciosos aquí y
allá pero que se revela como un psicodrama barato y antiguo en el que cada actor
tiene su “escena”, su “conflicto”, su “trauma” y su “revelación”. Viéndola,
tenía la sensación de que era una adaptación de alguna pieza teatral de la
época, pero luego confirmé que no, que es todo material original escrito por
Thornton y, lo que es más tremendo, basado bastante en su familia.
-AVALON, del sueco Alex Petersen (Forum). Es
una prueba de que una película se puede ir rápido al carajo cuando pinta
para ser algo interesante. Digamos que uno tiene la impresión, después de tanto
tiempo en este trabajo, que cuando una película arranca tan arriba como arranca
ésta, las cosas no pueden desbarrancar tanto ni tan rápido. Hay una sensación de
que el realizador tiene en claro lo que está haciendo, que lo está contando muy
bien y uno empieza a “entregarse” al relato, sabiendo que, si bien las cosas
pueden perder fuerza, es difícil que sea una caída tan brutal.
Si alguna
duda me quedaba de que no hay que confiar del todo en eso de “estoy en buenas
manos” fue Avalon. El film empieza como un relato nervioso de
dos hombres que están por poner una disco en un lugar paradisíaco de Bastad,
Suecia, donde se juega el torneo de tenis (de hecho, lo pasan por TV y está
jugando Gisela Dulko…). El lugar se llama Avalon, claro. Cuando el film parece
ir por el lado de la exploración de la vida de uno de estos hombres, ya
veterano, que quiere darse una nueva oportunidad abriendo un lugar así, sucede
un accidente mortal (mata a un obrero que trabajaba en la construcción del
local, un extranjero aparentemente indocumentado) y, luego de ver qué hacen con
el cadáver, la película y el personaje se desintegran.
Uno podría decir
que ambos van de la mano, que el mareo del personaje y el de la película de allí
en adelante (es decir, de los 25/30 minutos hasta el final) son congruentes y
narrativamente lógicos. Tal vez sea cierto, pero la sensación que queda es de un
caos narrativo en el que la película no sabe adónde ir y en la que el director
parece tan atontado como los personajes, yendo de situación en situación como un
zombie (o hiper excitado, las dos opciones) y ninguna subtrama se continúa y
entran personajes que parecen importantes para desaparecer al minuto siguiente.
Y así… hasta el final. Sólo dura 75 minutos y si pienso que los primeros 25 no
están tan mal, los siguientes 50 deben estar entre lo más decepcionante que vi
en mucho tiempo.
PARTE 3
-METEORA, del griego
Spiros Stathoulopoulos (Competencia Oficial). Director de padre griego y madre
colombiana, nacido en Colombia, que había filmado una película de un solo plano
largo llamada PVC-1 -que nunca vi- sobre un hombre que
cargaba con una bomba, ahora va por otro lado y cuenta la historia de amor
que parece surgir entre un cura y una monja que viven en dos monasterios
enfrentados en la zona de Meteora, en Grecia. Es una serie de monasterios de los
cristianos ortodoxos que existen y que están arriba de montañas, en lugares tan
asombrosos como intrigantes.
El film tiene algo del cine de Carlos
Reygadas, especie de mezcla de Japón y Luz
silenciosa, ya que enfrenta el mundo estrictamente religioso con el más
mundano, cuando la película muestra a algunos habitantes del pueblo más cercano.
El extrañamiento del lugar, la mezcla de lo contemplativo y riguroso con algo
más humorístico y hasta absurdo (hay escenas de animación) le hacen bien a una
película que podría haber caído en algo casi
reverencial.
Meteora tiene sus problemas. La calidad de
imagen es bastante pobre y eso desconcentra un poco -especialmente en este tipo
de film de carácter contemplativo y que se apoya en el clima que generan sus
imágenes-, lo mismo que algunos subrayados innecesarios en los pocos diálogos.
Pero el film de Spiros (no me pidan que vuelva a tipear el apellido) es una
grata sorpresa, un relato de pequeños gestos, de sutiles miradas, que va y viene
sin miedo de lo “celestial” a lo “carnal”, suspendido en el medio, un poco como
esos increíbles monasterios.
-CAPTIVE, de Brillante Mendoza (Competencia Oficial). Este
film me hizo acordar a Che: Guerrilla, de Steven
Soderbergh, película que me gusta mucho. El realizador cuenta la historia de un
grupo armado islámico que toma rehenes en un resort filipino (algo que sucedió
realmente, en 2001) y trata de negociar, uno a uno, su liberación. Pero todo se
va complicando, tanto por la torpeza de los captores como por la brutalidad del
ejército y, además, porque muchos de los cautivos no tienen el dinero que ellos
suponían. Uno de esos casos es el del personaje (ficticio) de Isabelle Huppert,
una trabajadora social que cae en la volteada casi de casualidad…
La
comparación con Che viene a cuento porque el film no
psicoanaliza ni dramatiza ni subraya mucho lo que sucede. Hay un personeje más o
menos central (el de Huppert), pero lo demás es una crónica día a día de una
fuga por la selva que se va tornando cada vez más caótica, complicada y
desesperante. Momentos violentos, otros humorísticos por la vía del absurdo, una
sumatoria de errores que hará que la situación se extienda en el tiempo mucho
más de lo debido.
También la película se extiende de más (podría haber
durado 15/20 minutos menos, es verdad), pero Mendoza logra transmitir lo que
siempre consigue con sus películas: nervio, tensión, impacto directo. Es un
cineasta con garra, por momentos casi torpe, de esos que ante la duda van para
adelante a golpe de cámara, lo cual es más que adecuado para transmitir el
nerviosismo y la desesperación de ésta, una de las tomas de rehenes más extrañas
que vi en mi vida… cinematográfica.
-JAURÈS, de Vincent Dieutre (Forum). El cine de Dieutre se
mueve en el límite entre el diario personal, la “memoir” y el documental más
íntimo imaginable, con un grado de exhibicionismo personal que a algunos les
resulta algo insoportable. Y si bien hay momentos en los que puede ser excesivo
(esa película que rodó en Buenos Aires, por ejemplo), lo cierto es que en la
mayoría de sus films logra ser muy honesto, sincero y emocionalmente abierto.
Sus películas casi siempre hacen eje en su vida personal, poniendo el acento en
su sexualidad, sus parejas, las relaciones difíciles que tiene con ellas y la
dificultad de la vida cotidiana de un hombre gay sexagenario.
En
Jaurès cuenta su relación de pareja con un hombre llamado
Simón, al que nunca vemos. El largometraje consiste en planos filmados
desde la ventana de la casa de Simón, su pareja/amante durante un tiempo, con el
que ya no está más. Esos planos son comentados, en un estudio de grabación y
casi en forma de entrevista (realizada por Eva Truffaut, la hija de un tal
Francois), por el propio Dieutre, mientras en apariencia mira las mismas
imágenes que vemos nosotros.
Lo curioso es que si bien uno de los ejes
del film es su relación de pareja, y la mezcla de placer y sufrimiento que él
sintió mientras duró (lo del dolor viene ligado a que Simón siempre ocultó
públicamente su relación con Vincent), la mayoría de los planos nos muestran las
vidas de un grupo de refugiados afgano que viven a la orilla del río en el
barrio parisino de Simon, el que da título al film. Narrativamente, a partir del
trabajo social que hace Simón -según cuenta Dieutre-, uno y otro mundo se unirán
y el documental logrará combinar lo íntimo y lo privado con lo público y social,
de una manera natural, genuina, como una continuidad lógica entre ambos
universos, conectados por diferentes formas de marginalidad, y de vida en los
bordes de lo socialmente aceptado.
-KEYHOLE, de Guy Maddin (Berlinale Special). No podría decir
que es una mala película, lo que sí es que no logré engancharme lo suficiente
para pasar de la admiración que me despierta la manera en la que filma como para
interesarme realmente en lo que sucedía en la película. Pero es algo que me pasa
habitualmente con Maddin: me parece increíble lo que hace, estilísticamente, y a
la vez no puedo dejar de ver la habilidad. Especialmente porque sus historias
tienden a volverse en extremo crípticas, ilegibles, casi imposibles de seguir.
Es entonces que uno se engancha en el gesto, casi como viendo teatro noh o una
performance de danza.
En otros filmos suyos logré compenetrarme más en la
situación (La música más triste del mundo y My Winnipeg me
vienen a la mente ahora), aquí me quedé en la admiración y en el análisis de la
técnica, ya que me costaba unir los lazos rebuscados y en extremo bizarros de la
historia.
PARTE 2
-DICTADO, de Antonio
Chavarrías (Competencia Oficial). El director de la muy buena
Volverás propone un thriller a mitad de camino entre el suspenso
psicológico y el tono más “J-Horror” de lo supernatural. Juan Diego Botto
(versión en alto de Diego Lerman o, también, el clásico actor que no envejece
nunca) es un maestro de escuela que vive con su pareja (Barbara Lennie), quien
quiere tener un hijo y no puede. Cuando un amigo de la infancia de Botto se
suicida, su hija queda desamparada y ellos terminan adoptándola, en principio,
provisoriamente.
Pero a esta niña y a Botto los ata un hecho traumático
de la infancia (la muerte de la tía de la niña, hermana del amigo de Botto) y da
la impresión de que la pequeña esta poseída por esa otra o bien canaliza su
espíritu, o lo que sea. Así, mientras Lennie se engancha cada vez más con la
pequeña y quiere adoptarla definitivamente, Botto y la niña entran en una guerra
psicológica, como en una versión en apariencia supernatural de We Need
to Talk About Kevin. Y así, la cuestión seguirá con algunas esperables
sorpresas y los “sustos” de turno.
La película de Chavarrías es, en el
mejor de los casos, un film de suspenso fallido y tirando a mediocre, que es
flojo en comparación a otros títulos españoles de género (digamos, como
ejemplo, la más aterradora El orfanato, sin ir muy lejos). Si
la ves en video, un sábado a la tarde, sentirás que es una pérdida de tiempo. Y
no te digo si tenés que dedicarle dos horas en un festival de cine, entre las
21.30 y casi las 23.30 de un viernes a la noche… y en competencia oficial.
-CESAR DEBE MORIR, de los hermanos Taviani (Competencia
Oficial). Daba para desconfiar, ya que la última película más o menos potable de
Paolo y Vittorio era de 1998 y, a los 82 y 80 años, costaba imaginarlos
renovados. Pero no sé si es algo que sucede a esa edad (casos Eastwood y
Oliveira, por ejemplo), o simplemente si la historia que cuentan los hizo
rejuvenecer y entregar un film fresco y bastante original, una de las más
interesantes adaptaciones shakespeareanas que vi en mucho tiempo.
El
juego parece sencillo pero no lo es tanto. Los presos de una cárcel italiana
tienen un taller de teatro en el que se montará Julio César. El
film -en digital y en blanco y negro- lo que hará será avanzar paralelamente con
la trama de la obra y con el trabajo en la puesta en escena. Paralelamente, la
obra se irá armando y desarrollando, desde el casting al estreno, al que
llegaremos junto con la culminación dramática de la pieza. Y, a la vez, dará
para que la situación “ficcional” se mezcle con la “realidad” de la cárcel y de
las vidas de los presos, ya que la trama de poderes y traiciones shakespereanos
no está tan alejada de la cotidianeidad de los protagonistas.
A todo
esto hay que sumarle que la película es una ficcionalización -o al
menos lo parece- de un caso real, con los presos haciendo de sí mismos (“a la
iraní”) y demostrando ser (algunos más que otros) muy buenos actores. Y aún
cuando no lo son, el entramado del film los habilita para el error. Una gran
película.
-BARBARA, de Cristian Petzold (Competencia Oficial). El gran
director alemán trajo otra compleja película en la que vuelve a proponer un
cine rabiosamente cinéfilo y enmarcado en cruces de género insospechados y
originales, con una trama donde lo sociopolítico está también en primer plano.
En Yella y Jerichow apostaba a algo similar:
películas sobre los inmigrantes o la corrupción económica siempre enmarcadas en
relatos de suspenso, estilizados, que generan una suerte de distanciamiento (a
la manera de Fassbinder, si se quiere hacer una comparación) y, a la vez, apelan
a las emociones más ocultas y menos evidentes.
Barbara
es la clase de film sobre la Alemania Oriental que les gustará a quienes no les
interesó mucho, digamos, La vida de los otros. En lugar de
apostar por la identificación más obvia y previsible, casi sin grises, entre los
héroes y villanos de la trama, Petzold hace que nunca sepamos demasiado bien qué
está sucediendo y qué cartas se esconden en esta trama que involucra a dos
médicos (Barbara y Andre) que se conocen en un hospital y que empiezan a
relacionarse en un clima en el que reina la sospecha.
Habrá varias
subtramas -acaso demasiadas, algo usual en Petzold, que le gusta llevar sus
tramas por caminos en exceso sinuosos- ligadas a pacientes, ex parejas, un
pasado probablemente oscuro de ambos, ocultamiento y manejo de dinero, tráfico
de un lado al otro de la “cortina de hierro”, pero el eje estará siempre puesto
en esa relación ambigua entre los dos personajes, especialmente en la seca y
misteriosa Bárbara, que sólo piensa en escaparse, y a la que este hombre empieza
a buscar con intenciones que no son del todo claras. Una película compleja,
ambiciosa y fascinante.
-MARLEY, de Kevin Macdonald (Special Gala). Documental con
producción de Martin Scorsese (quien en principio iba a dirigirlo) sobre la vida
de la máxima estrella de reggae, que cubre en 144 minutos desde su nacimiento a
su muerte. Como era esperable por el currículum de su realizador (El
último rey de Escocia, Los secretos del poder), al hombre le interesa
más la dimensión política y religiosa, la historia de vida de Marley, que su
universo musical específico. Así es que, pese a lo largo y denso que es el film,
que tiene muchísimo material inédito ya que la familia de Marley es la
productora de la película (Macdonald tuvo un acceso total a los archivos y
tampoco oculta algunas de las zonas más “complicadas” de Bob, como sus varias
mujeres y amantes paralelas con las que tuvo once hijos), no se profundiza mucho
en el lado de la influencia musical del reggae ni su impacto en el mundo de la
música. Eso queda relegado, tapado por la dimensión política de Marley en
Jamaica, su paso por Africa y su rol de “pacificador” tanto en su país como,
luego, a partir de sus canciones, en el mundo.
Es un film interesante por
la cantidad de material inédito en video y fotos, y para tomar dimensión del
peso de la figura de Marley, pero la larga fila de entrevistados y lo poco que
parece interesarle a Macdonald si Marley hacía reggae o cha cha cha, le quita
interés. O, al menos, es lo que me sucedió a mí, que imaginaba que la película
me iba a absorber y me terminó aburriendo bastante por lo predecible de su línea
narrativa, especialmente si uno más o menos conoce algunos hechos clave de su
vida.
-SHADOW DANCER, de James Marsh (Sección Oficial - Fuera de
competencia). Cuenta una historia de traiciones e “infiltrados”
dentro del IRA a partir de presiones del MI5 británico. Comercialmente será
dificultoso, ya que como thriller no tiene demasiado ritmo ni suspenso, y como
drama “histórico” está demasiado articulado desde lo genérico, pero a la vez esa
rara combinación lo hace atractivo. Arranca mal, le cuesta encontrar el ritmo y
el tono (entre una película de Ken Loach y un thriller de “espionaje”, digamos),
pero de a poco las piezas van cayendo en su lugar.
Por lo gris y monótono
del universo que pinta, y el estilo narrativo algo demodé, da la impresión de
estar hecha en la época en la que transcurre, principios de los ’90. Es la
historia de una mujer del IRA que es atrapada cuando falla su intento de poner
una bomba en el subte de Londres y es forzada por un agente del MI5 (Clive Owen)
a ser “infiltrada” en su propia familia, ya que sus hermanos son a los que
realmente están buscando los investigadores. Al volver a Belfast, ella deberá
manejarse con extremo cuidado para no quedar en evidencia y su vida correrá
peligro cuando se organice otro atentado.
Pero acaso las cosas no sean
del todo lo que parecen y ni unos ni los otros estén siendo del todo “honestos”
en ese interesado intercambio de información. Esas trampas que desorganizan el
relato, por una vez, resultan originales y resignifican lo visto antes. Un buen
thriller, sólido, a la antigua, sin flashes. De esos que impactan de a poco y
dejan alguna marca. No mucha, tampoco, seamos sinceros…
PARTE 1
-A MOI SEULE, de Frédéric Videau (Competencia
Oficial). Película centrada en una adolescente que se escapa de la casa en la
que un hombre la tenía secuestrada y encerrada desde niña. El film es muy
distinto a Michael, que toca un tema parecido: el secuestrador
no es un abusador de niños, lo que quiere es compañía, que la chica lo quiera,
que se enamore de a poco de él. En ese sentido, no está ni el miedo, ni la
intensidad, ni el morbo de la película austríaca que estuvo en Cannes el año
pasado. Y además, de entrada sabemos que la chica sale de ahí. Lo que la
película cuenta, en dos tiempos, es cómo fue la vida de la chica allí y cómo se
adapta ahora a “la libertad” cuando en realidad está internada en una especie de
clínica psiquiátrica.
Michael era irritante porque ponía
al espectador a ser partícipe, casi “socio” de este abusador de menores. Aquí
eso no sucede, pero la distancia no crea ningún otro clima ni efecto superador.
Como exploración psicológica es por lo menos obvia -corre por los caminos del
“síndrome de Estocolmo”, digamos- y su evolución narrativa es entre predecible y
tediosa. No creo que nadie recuerde este film en unos meses y, lo peor, es que
me hizo revalorizar Michael, película que odié en su momento,
pero que ahora al menos noto que tenía un punto de vista más fuerte y más claro.
Discutible, obvio, pero propio.
Entiendo que, en algún lugar, me
contradigo. Siempre me fastidió la “película impacto”, esa que se vende en
festivales a partir de una idea fuerte y supuestamente escandalosa. Y ahora
parece que me quejo de lo opuesto, de un cine blando y sin riesgo. Pero no creo
que sean opuestos tan sencillos y directos. Entre una película “escandalosa” y
una “anodina” hay un universo cinematográfico posible.
-AUJOURD’ HUI, del franco-senegales Alain Gomis (Competencia
Oficial). Recuerdo que sus dos anteriores, L’Afrance y
Andalucía, pasaron por BAFICI y me habían gustado bastante.
Aquí apuesta por un estilo de autor, elegíaco, a lo Theo Angelopoulous, o cierto
cine autoral de los ’60/’70 en los que un personaje repasa de alguna manera toda
su vida a lo largo de un día. A eso, súmenle ese tono medio impostado, tirando a
teatral o “cuentito” que tienen muchos cines africano y la combinación podría
ser indigesta. No lo es -salvo algunos momentos- y eso es lo que la torna, de
vuelta, “una película que no está mal”. Y punto.
La excusa argumental es
que un hombre se levanta y todos le dicen que al fin de ese día morirá. No se
sabe si es un ritual, un sacrificio, una premonición o un llamado de los dioses.
El protagonista es un hombre joven y sano, pero se ve que en ese pueblo la
muerte avisa con anticipación para que uno tenga tiempo de despedirse y arreglar
algunas cuentas personales. Y eso es lo que él hace. Encarnado por el actor y
poeta estadounidense Saul Williams (que casi no habla en toda la película, es
más bien testigo de lo que los demás le hacen o dicen), este hombre es llevado
por sus amigos y vecinos a recorrer el barrio y luego se larga por la ciudad y
visita a viejos amigos, a una ex novia, al enterrador y a su mujer e hijos, con
los que parece no estar mucho en contacto.
Un dato no menor es que el
hombre ha vuelto a su país después de estudiar en los Estados Unidos y que esa
“muerte” bien puede ser la idea de volver a un lugar en el que nada puede pasar.
Pero, en realidad, el film va hacia un recorrido interior del personaje y
llegará a su mejor momento sobre el final, cuando conozcamos más de su vida
personal. Allí la película por fin hace un poco de silencio y ese tono elegíaco
puede sentirse intensamente. Pero llegar hasta ahí por momentos es arduo,
especialmente si uno es un espectador al que no le fascina particularmente esa
especie de “sobreactuación para la cámara” que marca el ritmo y el tono de buena
parte del film. Pero, de vuelta, la película no está mal…
-KID-THING, de los hermanos Zellner (Forum). Los directores
de Goliath trajeron una película bastante extraña (alguien
la definió como a mitad de camino entre Harmony Korine y Terrence Malick y no es
del todo una mala definición) que se centra en una nena de unos diez años
que anda sola en una casa de campo bien white trash en Texas. Su padre es un
inútil a todo servicio y se la pasa perdiendo el tiempo con un amigo (los
interpretan los directores), y la nena no hace otra cosas que tirar objetos,
disparar armas, hacer llamadas telefónicas agresivas e investigar lo que pasa en
un enorme pozo en el que encontrará una sorpresa, acaso la más bizarra de
todas.
La película es original, curiosa, divertida por momentos, muy
amarga en otros, y con ideas visuales interesantes. También es errática, fallida
y peca por reiterativa, como la vida sin mucho sentido de este maravilloso grupo
humano. Con sus dificultades, sin embargo, es la película que más me gustó de
todas las que vi. Prefiero una película irregular y fallida por arriesgarse a
tirar ideas y ver si algunas salen bien, que películas a las que no se le cae
una sola idea propia en dos horas.
-KEEP THE LIGHTS ON, de Ira Sachs (Panorama).
El veterano de la movida “indie” norteamericana, con films como
Delta y Forty Shades of Blue, presentó un film arranca como una
versión menos clínica y más “empática” de Shame, pero con un
protagonista gay y su intensa vida sexual. Es 1997 y este buen hombre (Erik, un
documentalista de origen danés que vive en Nueva York) termina conociendo a un
joven que trabaja en una editorial, un rubiecito con peinado Justin Bieber, del
que se enamora. El filme seguirá las idas y vueltas de esta pareja, pero siempre
desde el punto de vista de nuestro protagonista, por lo cual resulta difícil
conocer del todo bien a quien él considera “el amor de su vida” y a los
espectadores le puede parecer alguien remoto, ajeno, que no amerita los
esfuerzos que el protagonista hace para mantener la relación.
Los
“esfuerzos” tienen que ver con que su pareja es adicto al crack y, pese a varias
intervenciones, rehabilitaciones, idas y venidas, no logra salir del todo nunca,
con lo cual la relación se vive tensando y complicando permanentemente, siendo
siempre Erik el que perdona, soporta y sostiene la relación. Durante la primera
hora tuve la sensación de estar viendo una gran película, que había logrado
meterme en la intimidad de esta persona con naturalidad y que Sachs manejaba
bien los espacios, los silencios, lo que contar y lo que no. Hay algo del cine
ligado a la tradición “cassavetiana” del naturalismo neoyorquino que le sienta
muy bien y eso es lo que más aprecié en esa hora.
El tema es que la
película sigue y sigue, y hay un momento -al menos para mí, como espectador- en
que la pareja se vuelve una causa perdida, y lo que antes parecía amor, devoción
y paciencia de parte del personaje, ahora ya parece de una fragilidad extrema y
casi fastidia verlo seguir luchando por una pareja que no puede funcionar. A esa
altura, la imposibilidad de conocer más a su novio se vuelve en contra, ya que
es un enigma que no parece ameritar tanto sacrificio y entrega. Me dio pena ver
la película caer en esa última media hora, pero de cualquier manera creo que es
una película que sí tendrá una “vida comercial y/o festivalera” y me da la
impresión que es una extraña opción de “gay date movie”, aunque no la
recomendaría para una primera cita…
_________________________________________________
Seguinos en
Facebook aquí
Seguinos en
Twitter aquí
Suscribite a nuestro
RSS (feeds) aquí
Visitá nuestra página en
YouTube aquí
Visitá nuestro blog
Micropsia aquí
Visitá nuestro blog
OtrosCines/TV aquí
Visitá nuestro blog
Analízame aquí
Enterate de nuestros cursos en
OtrosCines/Cursos aquí
COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



FESTIVALES ANTERIORES
-La mítica directora de films como Frágil Como o Mundo (2001), A Vingança de Uma Mulher (2012) y La portuguesa (2018) estrenó en la muestra francesa una película ambientada en Grecia.
-Actualización: Ganadora del Grand Prix a la Mejor Película.
-La portuguesa Rita Azevedo Gomes ganó con Fuck the Polis la Competencia Internacional de la 36ª edición de la prestigiosa muestra francesa que finalizó este domingo 13 de julio.
-La película argentina Los cruces, de Julián Galay, obtuvo la Mención Especial entre las óperas primas.
-Sumamos reseñas breves de dos films franceses galardonados: Bonne journée y Fantaisie.
Este director radicado en Berlín regresó a Buenos Aires para rodar un film onírico, experimental y extrañamente político que obtuvo una Mención Especial en el festival francés.
El nuevo trabajo del veterano director chileno bucea en recuerdos, sueños y experiencias tanto personales como familiares con un formato de misiva y patchwork visual.






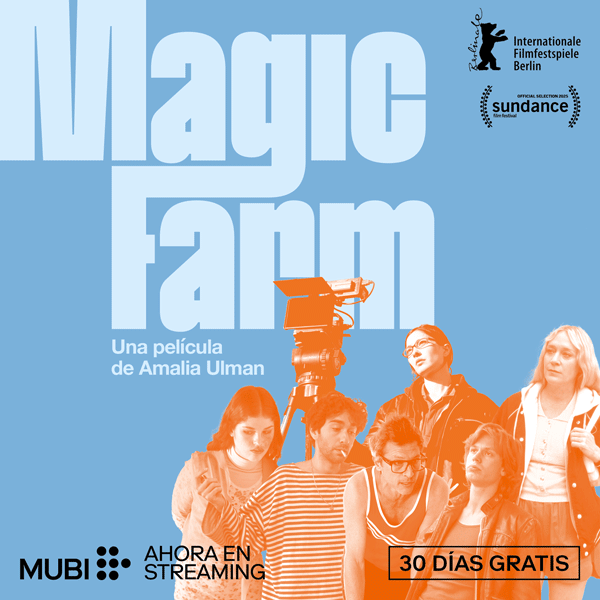





SR GODARDISTA<br /> <br /> No se haga el que tiene la primicia, tabu aun no esta confirmada en el bafici.<br /> En base a su pregunta ,usted esta medio buscon y un poco curioso para mi gusto, le recomiendo que espere hasta la conferencia de prensa, y nos demuestre que puede ser paciente.<br /> Saludos.<br /> E.R
muy buena cobertura<br /> <br /> ¿además de TABU se sabe si alguna otra película de Berlín vendrá al BAFICI? La de los Taviani, la de Petzold, la de Mendoza? gracias
Generation<br /> <br /> Generation 14plus<br /> Crystal Bear for Best Film: Lal Gece (Night of Silence), Reis Çelik, Turkey<br /> Special Mention: Kronjuvelerna (The Crown Jewels), Ella Lemhagen, Sweden<br /> <br /> Crystal Bear for Short Film: Meathead, Sam Holst, New Zealand<br /> Special Mention: 663114, Isamu Hirabayashi, Japan<br /> <br /> Collateral Awards<br /> <br /> FIPRESCI<br /> Competition: Tabu, Miguel Gomes, Portugal, Germany and Brazil<br /> Panorama: L'âge atomique (Atomic Age), Héléna Klotz, France<br /> Forum: Hemel, Sacha Polak, Netherlands and Spain<br /> <br /> Ecumenical Jury<br /> Competition: Cesare deve morire (Caesar Must Die), Paolo and Vittorio Taviani, Italy<br /> Special Mention: Rebelle (War Witch), Kim Nguyen, Canada<br /> Panorama: Die Wand (The Wall), Julian Roman Pölsler, Austria and Germany<br /> Special Mention: Parada (The Parade), Srdjan Dragojevic, Serbia, Croatia, Macedonia and Slovenia<br /> Forum: La demora (The Delay), Rodrigo Plá, Uruguay, Mexico and France <br /> <br /> NETPAC Prize: Paziraie Sadeh (Modest Reception), Mani Haghighi, Iran<br /> <br /> Prize of the Guild of German Art House Cinemas: A moi seule (Coming Home), Frédéric Videau, France<br /> <br /> Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai (C.I.C.A.E.)<br /> Panorama: Death for Sale, Faouzi Bensaïdi, Belgium, France and Morocco<br /> Forum: Kazoku no kuni (Our Homeland), Yang Yonghi, Japan<br /> <br /> Europa Cinemas Label: My Brother The Devil, Sally El Hosaini, UK<br /> Special Mention: Dollhouse, Kirsten Sheridan, Ireland<br /> <br /> Dialogue en Perspective: This Ain't California, Marten Persiel, Germany<br /> <br /> Caligari Prize: Tepenin Ardı (Beyond the Hill), Emin Alper, Turkey and Greece<br /> Special Mentions<br /> Bagrut Lochamim (Soldier/Citizen), Silvina Landsmann, Israel <br /> Escuela normal (Normal School), Celina Murga, Argentina<br /> Jaurès, Vincent Dieutre, France<br /> <br /> Teddy Award<br /> Feature Film: Keep The Lights On, Ira Sachs, USA<br /> Jury Award: Jaurès, Vincent Dieutre, France <br /> Best Documentary: Call Me Kuchu, Malika Zouhali-Worral and Katherine Fairfax Wright, USA<br /> Best Short Film: Loxoro, Claudia Llosa, Spain, Peru, Argentina and USA<br /> <br /> Peace Film Prize: Csak a szél (Just The Wind), Bence Fliegauf, Hungary, Germany and France<br /> <br /> Amnesty International Film Prize: Csak a szél (Just The Wind), Bence Fliegauf, Hungary, Germany and France<br /> <br /> Cinema Fairbindet Prize: Call Me Kuchu, Malika Zouhali-Worral and Katherine Fairfax Wright, USA<br /> <br /> Panorama Audience Award<br /> Best Feature: Parada (The Parade), Srdjan Dragojevic, Serbia, Croatia, Macedonia and Slovenia<br /> Best Documentary: Marina Abramović The Artist is Present, Matthew Akers, USA<br /> <br /> The Berliner Morgenpost Readers' Award: Barbara, Christian Petzold, Germany<br /> The Tagesspiegel Readers' Award: La demora (The Delay), Rodrigo Plá, Uruguay, Mexico and France <br /> Else - The Siegessäule Readers' Choice Award: Parada (The Parade) by Srđjan Dragojevic, Serbia, Croatia, Macedonia and Slovenia
This year visitors flocked to cinemas again: a total of some 300,000 tickets were sold to the public. Once more, the initiative “Berlinale goes Kiez” enjoyed great popularity: for this series the festival’s Flying Red Carpet travels from arthouse cinema to arthouse cinema and visits Berlin’s movie lovers at “their” neighbourhood cinemas. <br /> <br /> <br /> <br /> The festival’s new venue in the Haus der Berliner Festspiele on Schaperstraße opened impressively with Angelina Jolie’s directorial debut In The Land Of Blood And Honey and so established itself immediately as new “Berlinale cinema”. Another special highlight was the awarding of the Honorary Golden Bear to Meryl Streep, who also presented her new film, The Iron Lady. Last night, Robert Pattinson astonished fans with a special treat: hundreds of free tickets were handed out on the Red Carpet for an extra screening of his film, Bel Ami, which was shown at almost the exact same time as in the Berlinale Palast.<br /> <br /> <br /> <br /> Among the countless stars and distinguished artists who attended this year’s festival were Shah Rukh Khan, Christian Bale, Isabelle Huppert, Max von Sydow, Nina Hoss, Jürgen Vogel, Steven Soderbergh, Léa Seydoux, Diane Kruger, Paolo & Vittorio Taviani, Michael Fassbender, Antonio Banderas, Billy Bob Thornton, Stephen Daldry, Birgit Minichmayr, Clive Owen, Guy Maddin, Hans-Christian Schmid, Doris Dörrie, John Hurt, Keanu Reeves, Salma Hayek, Robert Pattinson, Christian Petzold, Christina Ricci, Martina Gedeck, Juliette Binoche, Volker Schlöndorff, Werner Herzog and many others.
Sr LISA simpson<br /> <br /> Aun no se han mostrado las tres peliculas argentinas, ahora si solo dos de ellas se han exhibido y el publico las ha abucheado por ser peliculas irrespetuosas y presuntuosas. La critica ha dicho que esos muchacho/as no deben filmar mas en sus vidas.<br /> Por lo pronto a mi no me parecieron tan malas, me parecieron peliculas medio chantas. digamos asi hechas a la pasadita, para colarlas por ahi.<br /> en fin lisa mandale un saludo a Bart.<br /> Espero que te sirva lo que escribi que me tome un rato largo aca, en vez de disfrutar de berlin.
Lerer: Por lo que contás, ha sido una buena Berlinale en la compétencia oficial, si tomamos en cuenta que te gustaron mucho la de Miguel Gomes (cuántas ganas de verla en el BAFICI), la del griego-colombiano impronunciable Spiros, la de Petzold, la de los Taviani y la de Mendoza. Y Monteagudo habló muy bien de la de Ursula Meier.<br /> <br /> A mi Avalon -que vos aborreciste- me gustó mucho, reconozco que es incómoda, pero tiene muchas ideas, mucha fuerza en sólo 75 minutos. Le dimos uno de los premios en Toronto. Sobre gustos... Abrazo y buen final de festival.
gracias x la exhaustiva cobertura de Lerer.<br /> <br /> ¿qué repecursión han tenido las 3 peliculas argentinas que se presentaron?