Columnistas
La cámara-mujer que filma el país-Babel
Las nuevas películas de cuatro directoras nacidas en los años '60 (Sólveig Anspach, Mariana Otero, Sophie Fillières y Julie Bertuccelli) ofrecen miradas cuestionadoras sobre la Francia actual.
Publicado el 14/4/2014
“Espero que mi película se haga verdadero eco de los debates actuales, que suelen ser nauseabundos. Espero que ayude a invertir los a priori, contrarrestar los prejuicios, hacer pensar más íntimamente, dar empatía a quienes no la tienen y coraje e impulso a quienes luchan por el respeto y la integración” (Julie Bertuccelli)
Son cuatro. Todas nacidas en los años ‘60. Sólveig Anspach (Islandia, naturalizada francesa, 1960), Mariana Otero (Rennes, 1963), Sophie Fillières (París, 1964) y Julie Bertuccelli (1968). Tal vez o seguro se conozcan entre sí o a través de sus films. Lo cierto es que, quizá porque un refrán francés reza que el azar hace bien las cosas, todas han estrenado su último trabajo entre enero y marzo de esta enrarecida pre-primavera, con los premios César selfie de por medio y las elecciones municipales después.
El mes pasado decía que no creo en la teoría de género aplicada al cine y tampoco en su antecedente o variante, el “cine de mujeres” (como tampoco “para mujeres”, pero esa sería otra historia).
Sin embargo, un misterio que supera el hacer bien las cosas de la distribución hizo que sean cuatro películas realizadas por mujeres las que mejor hablan (contrariamente a Guillaume y sus garçons) de la Francia actual: desafiando el tratamiento oficial de los temas fundamentales de la agenda política y la realidad misma (integración, crispaciones comunitarias, educación, salud, empleo, paridad), fueron la creatividad, la exigencia formal y la lucidez de cuatro cineastas las que aportaron la cuota imprescindible de visión social, política y humana con cuatro filmes únicos donde, por fin, aparecieron los verdaderos temas. A ello (o más bien a ellas) voy.
1- Lulu, una mujer desnuda que se encuentra
En 1999, Sólveig Anspach, de padre estadounidense y madre islandesa, nacida en las islas Vestmann y egresada de la primera promoción de la FEMIS (ex IDHEC convertido en la prestigiosa Fondation européenne pour les métiers de l'image et du son) nos sorprendía con su primer largometraje: Haut les coeurs!, su experiencia de la maternidad y el cáncer (ambos en una misma mujer, la extraordinaria Karin Viard) que hacía volar en mil pedazos todos los cánones y estereotipos tanto de la “película sobre enfermedad terminal” como del “cine femenino”. Después de estudiar filosofía y psicología clínica en París, Anspach decide explorar la vena documental (Sandrine en París, 1992; Bistrik, Sarajevo, 1995; Made in USA, 2001, por citar solo tres de sus quince trabajos) y la ficción. Vienen entonces Queen of Montreuil (2013), la continuación “francesa” de Back Soon/Skrapp Út (2007), una comedia alocada sobre el alcohol, la poesía y el lumpenaje. En 2013, y para felicidad de todos, Anspach vuelve a convocar a Viard para protagonizar su primera adaptación de una historieta: Lulu, femme nue (Lulu, mujer desnuda), de Etienne Davodeau (que terminará figurando como actor: a Sólveig le gusta rodar en un clima de familia). Pero esta vez, en la Francia donde transcurre la historia, no será el cáncer lo que despojará a Lulu-Viard de sus (pocas) certezas y la alejará de su (rutinaria) vida, sino el desempleo: Lulu deja a su marido y a sus tres hijos para tomar un tren que la lleva a una de las tan temidas “entrevistas de trabajo” en otra ciudad, para un mísero (en todo sentido) puesto de secretaria. La cosa sale mal, Lulu no hace un buen papel. En Francia, las entrevistas laborales se trabajan, se estudian, se ensayan de manera metódica: un momento de vacilación, una respuesta mal formulada, un traspié de actuación, una pregunta-trampa del tal vez empleador (todo un casting) y una vida de cientos de curriculum vitae y cartas de motivación obligatorios se van por la borda en cinco mínimos y míseros minutos (los posibles empleadores, lo sabemos, no tienen tiempo que perder). Esto le pasa a Lulu, quien termina literalmente al borde o mejor dicho a orillas del mar, en un minimalismo de pueblo desierto, campamentos, paisajes austeros y gestos aparentemente anodinos (el film fue rodado en la pequeña Saint Gilles Croix de Ville, con ayuda del alcalde, sus servicios técnicos y sus habitantes). Lulu decide entonces “perder” el tren de vuelta, mentir a su marido, buscarse un cuarto de hotel con vista al mar, olvidarse, dormir en un banco, vagabundear y terminar yendo al encuentro de los encuentros (dos grandes actores casi desconocidos en la Argentina: Bouli Lanners y Claude Gensac). Así, en la Francia del desempleo, decide emplearse en darle un nuevo sentido a su vida. Es la crisis-incertidumbre que se vuelve certeza.
2- A cielo abierto: del encierro mental al vuelo de los posibles
Otra crisis viene asomando, o más bien acechando en el Hexágono desde hace tiempo: es la de las instituciones de salud mental, sumamente reglamentadas, poco numerosas, de acceso más que restringido y cada vez menos acordes a una época generadora de toda clase de neurosis. En particular, el autismo infantil es un tema que preocupa a padres, médicos y educadores. A tal punto que el Collectif Autisme acaba de lanzar una impactante campaña que ocupa un cuarto o media página de los diarios más importantes. En ella, un impactante retrato con un desorbitado par de ojos claros que (nos) acusa, reza: “Alex, en cautiverio desde hace 2563 días. Presos del sistema, 500.000 autistas siguen privados de sus derechos”. Una petición la acompaña en el sitio www.agir.collectifautisme.fr
Hija de dos pintores y hermana de dos actores, Mariana Otero cuenta en su haber con un diploma en letras en la Universidad de Rennes y una maestría en la Universidad de Paris 8 (donde se recibe con un mémoire sobre “Valores de la poesía en Alphaville de Jean-Luc Godard”). En 1988 termina el Institut des hautes études cinématographiques. Su carrera como documentalista se inicia en 1994 con La ley del colegio. En 2003 decide contar la historia de su madre, fallecida como consecuencia de un aborto clandestino, en la impactante Historia de un secreto. Después de un silencio productivo vuelve con la impagable En nuestras manos (2010), donde cuenta la apasionante aventura de un grupo de empleadas de una empresa de lencería familiar en quiebra que decide comprarla y crear una cooperativa, tomando así las riendas de sus propias vidas.
Los trabajos de Otero combinan lo íntimo y lo social. Para Isabelle Regnier (en Le Monde), “en cada una de sus películas va obrando una misma alquimia que canaliza la carga emocional, a menudo violenta, de las historias de sus personajes, inscribiéndolos en un contexto institucional, histórico o político más amplio que les otorga una vibración especial”.
Para lograr A cielo abierto, Otero se internó en el territorio de la llamada “locura”, analizando hogares e instituciones para “discapacitados mentales” hasta descubrir, en la frontera franco-belga, un Instituto Médico-Pedagógico para niños único en su género: Le Courtil. La idea inaugural de esta institución es que los niños que padecen un sufrimiento psíquico, y puntualmente de autismo, no son discapacitados sino que, al contrario, cada uno es un enigma, un sujeto que posee una estructura mental singular, una manera original de percibirse, de pensar el mundo y la relación con el otro. La cineasta descubre y nos hace vivir en un lugar donde existe una manera extraordinaria de pensar y vivir con la locura. Una institución que mira al “diferente” como un misterio que no se parece a ningún otro.
A cielo abierto es un documental extra-ordinario fruto de un año de investigación y tres meses de rodaje en una concentración absoluta, con una cámara que la realizadora decidió pegarse literalmente al cuerpo ocho horas por día gracias a un sistema especial de arnés. Otero dice haberse transformado en “un cuerpo-cámara”, incluso cuando no rodaba. Así, los niños se dirigen a ella como si no la hubiese, o sólo se interesan por la cámara, sin que exista un fuera de campo para ellos. El resultado fueron180 horas de película que en el montaje (realizado por otra mujer, Nelly Quettier) se convirtieron en las apasionantes 1h50 de un documental que nos hace comprender apelando a lo sensitivo, lo emotivo y lo intelectual, construyendo una forma de dramaturgia con los niños y evitando todo espíritu didáctico. Gracias a Mariana Otero, el mundo “de la locura” ya no es un mundo ajeno, extranjero, sino nuestro propio mundo.
3. Para o sigo: componiendo la pareja en tiempos de descomposición
Volvamos a la ficción. O intentemos. El cine francés, o al menos la imagen que se ha encargado pacientemente de exportar a otros países, espectadores o simplemente cinematografías, a menudo es el cine del mundo privado, de la “vida privada”. Un cine arraigado en la intimidad, en el espacio de lo que nunca se muestra ni se hace público, excepto cuando aparece la explosión, por lo general surgida de una implosión previa. En este sentido, el terreno de la relación amorosa y su consiguiente construcción, la pareja (o las parejas...) es recurrente en la cinematografía gala -y, contrariamente al cine americano, casi nunca en clave de comedia.
Pero existe una condición necesaria o cuasi imprescindible para que una pareja exista en el cine, y es un buen par de actores. Sophie Fillières, otra egresada de la primera promoción de la FEMIS en 1990, ex pareja del guionista y director Pascal Bonitzer, encuentra la alquimia y el guiño perfectos en la dupla Emmanuelle Devos -Mathieu Amalric (cuyo idilio actoral comenzó en De cómo me peleé: mi vida sexual, de Arnaud Desplechin, una fábula coral de iniciación que reveló en los 90 a un grupo de brillantes actores). Compañeros de ficción en varios largos y compinches en la vida real, en Para o sigo Devos y Amalric son Pomme y Pierre, que de un viaje en Italia a un viaje a la montaña y luego un encuentro en un vernissage de una exposición fotográfica despliegan toda la gama del gran arte del sentimiento amoroso à la française:silencios, provocaciones, celos, sarcasmos, ironía, posesividad, otra vez silencios, composición, recomposición, descomposición. Como en el caso de Lulu-Viard, Pomme-Devos sabe que algo anda mal, que este camino no la lleva a ninguna parte. Una sola solución: perderse literalmente. Pierre y Pomme, como buena pareja (y buena pareja a la francesa) pasa de experiencia en viaje y de viaje en experiencia para evitar lo evidente: el final. Como en un cuento, deciden entonces adentrarse en un bosque, no sin antes decirse: “Si vamos juntos al bosque vamos a terminar matándonos”. Y, como en un cuento, en el medio del bosque, “Pomme decide desaparecer, quedarse solo con una mochila y una campera para experimentar, ahora sí, un estado originario: el de las sensaciones que hacen volver a lo primitivo que precede a la construcción de la pareja y que prueban que uno realmente existe: el frío, el hambre, el cansancio, la soledad” (Franck Nouchi).
Con una puesta en escena que reitera la aparente facilidad del mecanismo, Fillières muestra el desgaste de un modelo amoroso contemporáneo que gira sobre sí mismo y no logra reinventarse.
Y en esta repetición exasperada y magistralmente coreografiada por Devos y Amalric (hoy cincuentones, el tiempo pasa para todos...), aparece el hallazgo de algo que podría ser un nuevo cine francés: parar para seguir.
4- El patio de Babel: el árbol, la escuela y la República
Luego de prestigiosos estudios literarios y una maestría en filosofía, Julie Bertuccelli (hija del realizador del mismo nombre, fallecido el 7 de marzo) decide iniciarse en la realización de documentales en una escuela alternativa: los Ateliers Varan.
Bertuccelli algo sabe de hombres y sobre todo de hombres cineastas. En 1993 se recibe y comienza a trabajar como asistente no sólo de su padre, sino de nombres como Pierre Etaix (el Buster Keaton del cine francés), Stéphane Turc, René Feret, Georges Lautner, Nils Tavernier, Emmanuel Finkiel, Bertrand Tavernier (padre de Niels), Rithy Pahn, Otar Iossellani (quien inspirará su opera prima, Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes 2003: Depuis que Otar est parti) y Krzystof Kieslowsky en Bleu y Blanc, dos episodios de su trilogía francesa, hoy cuasi olvidada, sobre la divisa tricolor: Libertad, Igualdad, Fraternidad. Colores que ya entonces eran portadores de una poesía republicana, desde la mirada de un director polaco que logró el reconocimiento de crítica y público cuando comenzó a filmar... en Francia.
En 2010 Bertuccelli sorprende con El árbol, fábula de una presencia mágica y familiar, no política: tronco y ramas que atraen y empujan a Charlotte Gainsbourg en una metáfora de la transformación femenina (otra más) ante la ausencia del hombre (padre, esposo).
Francia, documental, poesía, palabra, presencia, colores (la palabra couleur se aplica también al tono que define la posición política de un individuo en la sociedad) valores y... otro árbol. Su tercer film, La cour de Babel (imposible traducir el juego de palabras entre cour como “corte”, cour como “patio” y cour, sacándole una t, como “torre”) gira nuevamente alrededor de un tronco y sus ramas, bien plantados, suerte de personaje central, pero esta vez filmado desde arriba: es el árbol del patio de una escuela de la periferia parisina, donde 24 alumnos de entre 11 y 15 años, recién llegados de Túnez, Polonia, Malí, Croacia, Rumania, Bielorrusia, Guinea, Brasil, Chile, Inglaterra, Irlanda del Norte, Serbia, Libia, Venezuela, Estados Unidos, Costa de Marfil, Sri Lanka, Ucrania, Mauritania, China y Marruecos comparten un año en una CLA (Classe d'accueil). Se trata de un dispositivo especialmente diseñado por el sistema educativo francés que permite a los niños que vienen del extranjero y no manejan suficientemente la lengua francesa oral o escrita (en Francia excepción cultural, el dominio de la lengua es un elemento fundamental de la integración y un criterio muchas veces exclusivo de ésta) puedan alcanzar el nivel necesario para desenvolverse en su nuevo país e integrarse no solo al sistema escolar que los acoge, sino a la vida misma. Bertuccelli descubrió la existencia de la CLA porque el azar hace bien las cosas, cuando fue jurado de un festival de cine escolar. Con el apoyo de Pyramide y el canal cultural ARTE, decidió lanzarse a la aventura, junto con la verdadera docente a cargo del grupo, Brigitte Cervoni, primero solo una voz en la película y luego una presencia entera que va entrando en cada plano, en cada toma, al igual que los padres, como verdaderos personajes. Partiendo del mito bíblico de la Torre de Babel (en francés, la Tour de Babel), con la profusión de lenguas diferentes como un castigo al orgullo, castigo que hará reinar el caos y la incomprensión entre los hombres, la realizadora, en un movimiento diametralmente opuesto, nos planta directamente, en la escena de apertura (ex profeso sin títulos) ante un pizarrón negro donde, como en la sala oscura, cada uno escribe y dice “buenos días” en su lengua materna o de adopción. El aprendizaje, pero sobre todo el uso de la lengua francesa como herramienta de comunicación colectiva, es una forma de “salir de sí mismo e ir hacia el otro”, un verdadero medio de expresión en sentido propio.
Bertuccelli ama el encuadre: marco de la escuela, marco de los rostros, marco de las manos, marco de los padres que asisten a entrevistas con la docente para seguir los progresos o las dificultades de sus hijos. Marco aéreo del patio con el árbol sólidamente arraigado en suelo francés, aunque lo cotidiano a veces sea movedizo: problemas de trabajo, de vivienda, de papeles, de apariencia, de clima, de costumbres, de humor, de familia, de sensibilidad, de cultura, de religión. Sin embargo, a diferencia de otra “película de colegio” reciente, Entre los muros de Laurent Cantet (Palma de Oro en Cannes 2008), que presentaba una visión más fatalista de la institución escolar, vivida como una máquina de reproducir desigualdades, El patio de Babel elige dejar fuera de campo la intimidad de estas familias y su vida cotidiana. Todo sucede en un huis clos creativo: el de la escuela laica y republicana, lugar de aprendizaje de la vida en común de todo ciudadano. En ella, hijos de diplomáticos, refugiados, exiliados políticos, económicos o religiosos comparten e intercambian en una unidad de tiempo y espacio única (el año escolar en la CLA), con como único decorado los mapas y mapamundis pegados en los muros (y no “entre los muros”) del aula y computadoras de fondo, todas con sus pantallas apagadas... En la escuela, como en la vida misma, la dramaturgia humana es más que suficiente para vencer las desigualdades y vencerá a la informática individualista como modo de aprehender el mundo, nos dice Bertuccelli.
Termino esta entrega con unas palabras de Caroline Champetier (la “ingeniosa de la fotografía”, como la llamó Agnès Varda), discípula del maestro William Lubtchansky y directora de fotografía de autores como Jean-Luc Godard, Chantal Akerman, Claude Lanzmann; Jacques Rivette, Benoît Jacquot, Jacques Doillon, André Téchiné, Philippe Garrel, Xavier Beauvois, Arnaud Desplechin y Léos Carax : “La luz es algo casi imperceptible. Un lugar de emoción raramente alcanzado, que tiene que ver con la espiritualidad y se sitúa en un nivel de sensación superior. Muchos son los films iluminados donde no hay luz. El savoir-faire técnico no basta. Para que haya luz hay que creer en algo, entre otras cosas, en el cine”.
Vaya mi credo de este mes a estas realizadoras artesanas de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad.
Mis mejores del mes:
-La cour de Babel, de Julie Bertuccelli
-Retrospectiva Caroline Champetier en la Cinemateca Francesa.
-Week ends, de Anne Villacèque
-Lulu, femme nue, de Sólveig Anspach
-Arrête ou je continue, de Sophie Fillières
COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



COLUMNISTAS ANTERIORES
Nueva problemática que dificulta aún más la concreción de coproducciones internacionales.
Las razones -que nada tienen que ver con los números de taquilla ni con cuestiones ideológicas- que favorecen al film dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi.
El creador y coordinador del concurso de cortometrajes desde 1994 y hasta 2020 cuestiona lo que quedó de aquella iniciativa que sirvió de impulso a varias generaciones de jóvenes cineastas.
El director de Sábado, Los suicidas, Ocio, Victoria y Las Vegas envió esta columna de opinión en la que rebate los argumentos esgrimidos por el presidente del INCAA, Carlos Pirovano, para justificar su plan de ajuste en el organismo que afecta de forma especial al cine independiente y de autor.
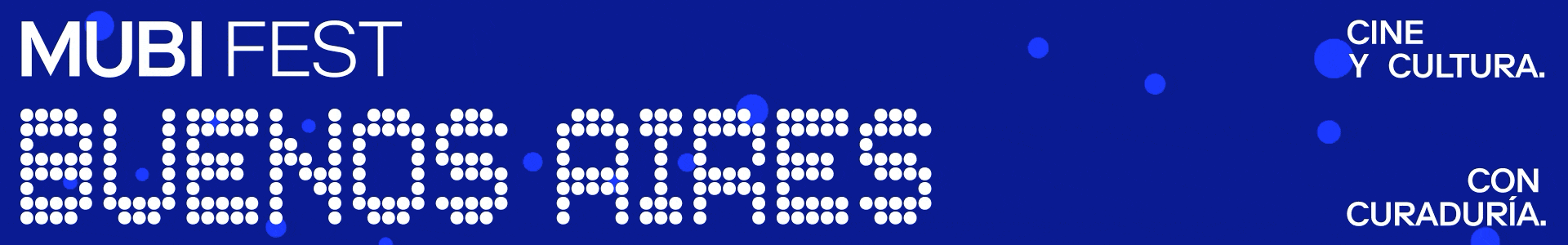









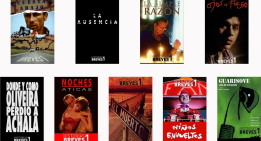

<p>Por que la autora no escribe sobre el Festival de Cannes, si vive en Francia, puede hacer una nota sobre el tema desde ya muchas gracias</p>
<p>Excelente nota, espero que haya muchas mas sobre toda la actualidad cinematografica de Francia porque lamentablemente aca ya no hay cine frances, los distribuidores deberian contactar a la periodista para estrenar, todo lo que se ve es malo y sino hay que ir a festivakes, si uno no puede El editores del otros cines deberian conservar estw espacio para que se defienda la calidad y la actualidad del cine frances ; no solamente bodrios que no inyeresan a nadie salvo a señoras gordas</p>
<p>Excelente nota, y muy buena la visión de cada uno de los filmes y sus directoras. Ahora, aquí en Argentina, estamos a la espera de poder verlos muy pronto.</p>
<p>Bonjour, una amiga francesa que vive en Buenos Aires me recomendo la columna y me parece estupenda. No hay forma de que la autora puedes colaborar mas en el sitio con criticas, ya que tiene uns mirada que no podemos tener los que estamis aca O hacer reportajes a gente del cine frances me gustaria tener mas informacion. Felicitaciones y tambien por el sitio.</p>
<p>Ma seule langue est le Français... Hélas Mais je devine et je sens ici tant damour pour ce que le cinema français fait actuellement de meilleur. Et puis entre langues du sud, on se comprend à demi-mots.</p> <p>Vive le cinéma</p>
<p>Me encanto esta nota, creo que realmente supera con creces una tribuna libre. Felicito al sitio y a la autora, no es frecuente leer en ninguna parte textos de tanta calidad y con cosas que acá no llegan ojalá los distribuidores se preocupen por que estas películas se estrenen en la Argentina, como era el caso hace muchos años.</p>
<p>Muy interesante</p> <p>Gracias</p>
<p>Hola, María Valeria</p> <p>Me interesó mucho su información y crítica sobre los films que menciona. Amo el cine francés producido en el siglo xx. Del actual no conozco casi nada. Su criterio sobre cine de mujeres no sé si lo comparto. El cine es de ambos sexos, pero reconozco cuando la mirada y sensibilidad de una película pertenece a una mujer. Gracias por su artículo, me ayudó a abrir otra pantalla sobre el mundo del cine.</p>